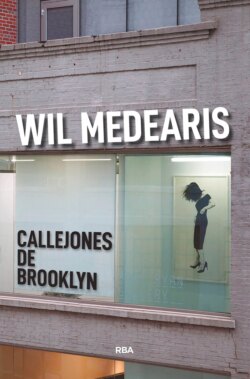Читать книгу Callejones de Brooklyn - Wil Medearis - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеOtra mañana temprano, otro viaje en metro. Harold que lo esperaba al otro lado del torniquete.
Chocaron los puños.
—¿Qué tal, hermanito?
—Eh, ¿recuerdas la historia que te conté ayer? ¿Lo de la chica? Pues se ha puesto la cosa muy rara. —Reddick le dijo lo que había pasado en casa de los Seward, la coincidencia con la identidad de Hannah y la inesperada respuesta de la familia.
—¿Ves?, así es como tratan a la gente. Así es como son —dijo Harold—. Si no eres uno de ellos, lo que digas no importa.
—Ya sé cómo me ven, que yo para ellos no soy más que basura. Pero no pensé en ese momento que me estuvieran dejando de lado completamente.
—Tú no lo piensas nunca. Yo sí que lo habría pensado. Me habría dado cuenta de que no se iban a creer ni una sola palabra de lo que les contase. He aprendido que eso es lo que hay que esperar de gente como ellos.
—Bueno, pues habrías tenido razón. Porque Buckley no quería ni escucharme.
—¿Y qué pasa entonces con la chica? ¿Ha desaparecido?
—Eso parece.
—Y ahora tú te has obsesionado con ella.
—Fui la última persona que la vio.
—Te sientes responsable de ella, de alguna manera.
—Alguien tiene que serlo. Mira, yo…, esto es un poco tonto, pero no puedo evitar seguir pensándolo… Tú trabajaste en Restoration Heights, ¿verdad?
El otro asintió, sombrío.
—Sí, es verdad. Antes de que lo parasen. No digo que los que protestaban no tuvieran razón, pero también estaba en juego el trabajo de la gente.
—Sí. Siento que pasara eso. Es que yo…, ¿se encuentran alguna vez cuerpos en las obras en construcción?
—Claro que sí. Bueno, no muchas veces, pero sí que pasa, eso lo sé. Cuando dejan un proyecto un poco abandonado, mientras el ayuntamiento manda inspectores a la obra para comprobarlo todo, para asegurarse de que nada se desmanda, ¿sabes? Pues a veces encuentran cosas.
—¿Cuerpos?
—Cuerpos. A veces sí, cuerpos. A veces otras cosas que tampoco deberían estar ahí. Drogas. Campamentos de gente que no tiene ningún sitio adonde ir. ¿Crees que la chica puede estar ahí?
—No sé por qué he pensado en eso.
—Con este tiempo, si está allí, no estará de camping. Siento decirlo.
—Ya lo sé.
—Pero, escucha. Ya sabes que yo me crie por allí alrededor… conozco a unas cuantas personas. O sea, gente que está informada. Si pasa algo chungo, lo saben.
—Creo que esto debe de ser algo doméstico.
—No importa. Te digo que si ha ocurrido algo, yo conozco a algunas personas que pueden averiguarlo. —Parecía acelerado por su propia confianza, como si al insistir en sus afirmaciones él mismo se las fuera creyendo más—. Después del trabajo suelo ir a un sitio junto a Clinton Hill que se llama Ti-Ti’s, y allí puedo averiguar lo que tú quieras. Si realmente te interesa, me lo dices.
Reddick se lo pensó. ¿Cómo era posible que algún amigo de Harold supiera algo de aquello, algo de Buckley Seward? Había muchas capas de Nueva York entre ellos, estratos muy reforzados de clase y raza, diseñados explícitamente para mantener una distancia infranqueable.
—Creo que de momento no.
—Lo veo en tu cara, Reddick. No puedes dejar esto. Mira, te voy a dar mi número. Si cambias de opinión, me mandas un mensaje. —Cogió el teléfono de Reddick para añadirse como contacto.
—Conque Ti-Ti’s, ¿eh? A lo mejor puedo ir algún día allí contigo. ¿Qué te parece?
—Cuando quieras. Destacarías un poquito, pero bueno. No te enfades.
—No te preocupes, hombre. No me afectan ese tipo de cosas. Ya sabes que mi abuelo era negro.
Harold levantó la vista desde el teléfono, con la cara inescrutable y solemne. Al cabo de un momento sonrió.
—Venga, Red. Me gustas, hermano. No hace falta que digas eso.
—Es verdad.
—Puede ser. Pero eso no significa nada. Tú eres tan blanco como cualquier otro blanco de Long Island City esta mañana. No te obsesiones con eso.
En el almacén, los empleados a tiempo completo, enfadados, no tenían trabajo para él. Fue vagabundeando por las salas, merodeó entre los sótanos hasta que encontró una caja vacía donde sentarse y se puso a trabajar con el teléfono.
Primero los Seward. Puesto veintiséis en la lista Forbes de las familias más ricas, una fortuna amasada con las industrias más antiguas de América, el acero y el petróleo, que les había permitido la extensa filantropía que había etiquetado con su nombre salas de conciertos y espacios especiales de exposiciones, alas y renovaciones en todo el noreste. Dinero viejo que había envejecido bien, vigor juvenil mantenido por un compromiso con la vanguardia cultural. Buckley tenía dos tíos muertos (de cáncer y de accidente de avión) y varios primos, pero ningún hermano. Era el único heredero de la línea de Nueva York.
Y luego estaban los Leland, que ocupaban el puesto número veintitrés de esa misma lista. El artículo que anunciaba su lugar en la lista estaba perdido en la segunda página de los resultados de búsqueda: la primera la ocupaban entera los logros del hijo de la señora Leland, que era político. Reddick leía las páginas de política por encima, al azar de los escándalos y las elecciones, y no había oído hablar nunca del senador del estado Anthony Leland, pero los artículos de prensa lo pintaban como una estrella emergente, una especie de sosias de Christopher Reeve con la mandíbula cuadrada, que se iba poniendo canoso con una precisión estética. Su linaje no hacía juego con su cara. Para las normas de la mayoría de las familias de la lista, era solo un nuevo rico. La familia era pobre hasta que el abuelo de Anthony hizo fortuna. Resultaba difícil de creer la afirmación de la señora Leland de que William Merritt Chase hubiera pintado a su antepasada, de modo que buscó imágenes, encontró el cuadro en concreto y clicó. Retrato de una niña sirvienta. La modelo trabajaba en la cocina de la hermana del artista: era hija de inmigrantes irlandeses que americanizaron su apellido y se consideraron muy afortunados al encontrar trabajo en casa de la clase alta anglicana. Pronto hasta esa tenue conexión se perdió, y el cuadro se convirtió solamente en una leyenda familiar, una historia que se contaba en tiempos de la Prohibición con whisky de Hell’s Kitchen, hasta que el padre de la señora Leland volvió de la guerra habiendo aprendido algo del dolor: que su ubicuidad era un mercado no explotado aún. Construyó un imperio sobre los opiáceos, y cuando el cuadro salió a subasta, su hija lo compró, reclamando su historia y adoptando una estatura que se les negó a sus antepasados. Construyeron no solo una colección en torno a aquella obra, sino también una forma de vida.
La cuestión era quién estaba celoso de quién. ¿Creía la señora Leland que los Seward habían recibido injustamente el don de un estilo de vida por el que su padre tanto luchó y se mostraban demasiado despreocupados con un premio que ella, en cambio, atesoraba? ¿O bien eran los Seward los que se sentían irritados por haberse visto sobrepasados en la lista de los más ricos por una familia de donnadies, relativamente hablando? ¿Significaba tanto eso para la gente como ellos?
Quizá no significara nada. Y cualquier tensión entre las dos familias fuese un tema secundario para encontrar a Hannah. Lo que importaba era que la señora Leland quería ayudar, y él podía dejar a un lado sus motivos.
A mediodía, los empleados a tiempo completo habían conseguido convencer a Lane de que no había el trabajo suficiente para tenerlo por allí rondando, y el director lo llamó para mandarlo a casa.
—No es que estés despedido, exactamente —dijo Lane—. Esto no es ningún castigo. Pero no te necesitaremos hasta la semana que viene, cuando termine el trabajo de Seward.
Le pareció muy bien tener tiempo, y el dinero de la señora Leland lo compensaría de las horas perdidas. Volvió a su piso, se hizo un bocadillo de pavo e intentó planear por dónde empezar. La dirección de la chica lo atraía, pero la idea de ir lo intimidaba. La confianza que sentía la noche anterior se había evaporado con su agitación. Necesitaba volver al principio. Empezar con algo más fácil.
¿Qué había dicho Thomas? «Haz preguntas. Vives en el edificio».
Llevó el plato al fregadero, cogió el teléfono y miró la foto. Hannah estaba de pie junto a Buckley, y la habían sorprendido riendo. Era difícil creer que aquella fuese la misma chica del callejón. El pelo parecía más espeso; las mejillas, más redondas. No parecía alterada por la suerte que había tenido. Lo que iba a ganar con su matrimonio era inimaginable. Quizá ella ya tuviese riquezas propias, o quizá buscaba a otro, y ya estaba preparada para asimilar su adquisición. Pero si era por accidente, ¿qué presiones podía haber creado aquello? ¿Se sentía ella liberada o atrapada? Recordó su conversación, su ambigüedad; ¿luchaba para permanecer serena? ¿Habría sido suficiente para hacerla huir?
Buckley, a su lado, tenía el aspecto de un hombre pegado a un misterio luminoso. ¿Qué quería un hombre de su posición de una mujer?, ¿qué podía ofrecerle ella? ¿Discreción? En último caso, no arrojarse encima de un desconocido en un callejón. Quizá el domingo por la noche no fuese la primera vez, quizá él hubiera empezado a buscar y hubiese descubierto deseos que no podía tolerar. ¿Podía haberse sentido él tan posesivo como para hacerle daño a ella?
No había motivo para sospechar de él ni de nadie, todavía no. Ella era vulnerable, era una víctima fácil. Podía haber sido cualquiera del edificio.
Reddick cogió una libreta Moleskine pequeña y un lápiz de su estudio. Fue hacia la parte de atrás del edificio, llamó al ascensor y subió hasta el piso de arriba. El vestíbulo del sexto piso era idéntico al suyo, de baldosas desvaídas y puertas color óxido, con los alféizares y las esquinas llenas de polvo gris, abandonadas. Había algo institucional en aquel silencio hueco, en la intrusión de sus pasos resonantes. Fue hasta la primera puerta, contuvo el aliento y llamó.
No ocurrió nada. Esperó y volvió a llamar. Al final escribió una nota, preguntando si los ocupantes habían hecho o asistido a alguna fiesta en aquel edificio el domingo por la noche, explicando que no era ningún vecino quejoso que protestara por el ruido, sino que solo intentaba encontrar a una persona, y que podían enviarle un correo si sabían algo. Pasó al siguiente apartamento. Esta vez le respondió un hombre. Reddick le preguntó por la fiesta, el hombre parpadeó, soñoliento, y dijo que no recordaba haber oído nada. Él le dio las gracias y siguió adelante. Cada vez era más fácil, y había empezado a adaptarse a su nuevo papel. Los dos últimos apartamentos de aquel piso estaban vacíos, y volvió a escribir la nota.
Bajó un piso por las escaleras y repitió el proceso. De los tres inquilinos que le respondieron solo recibió miradas de extrañeza y respuestas que no ayudaban nada. Dejó otra nota en la última puerta. No creía que la fiesta hubiera sido tan arriba, así que todavía no se sentía desanimado. Esperaba tener más suerte en el cuarto piso, pero pasó lo mismo, sobre todo apartamentos vacíos. No era la hora del día más adecuada para hacer aquello, tenía que haber esperado hasta la tarde. Una mujer del 4C recordaba el ruido y dijo que estaba bastante segura de que venía de algún sitio por debajo de ella, quizá justo debajo. Nadie respondió en el 3C ni en los demás apartamentos de aquel piso. Escribió cuatro notas más. En el segundo y primer piso los vecinos que hablaron con él recordaban la fiesta, pero no habían prestado demasiada atención, porque los pasos y las risas se mezclaban con los sonidos típicos de una noche de fin de semana.
—Los domingos eran tranquilos en este edificio, en tiempos —se quejó un hombre.
Reddick volvió a su propio apartamento. No había llegado ni siquiera a enseñar la foto de Hannah. Ya había completado su tarea y no tenía plan alguno para la tarde, aparte de seguir las pistas que generase su búsqueda. Se puso el abrigo y las botas, cogió sus zapatillas y se fue al Y.
Eran más o menos las cinco, demasiado temprano para jugar un partido, la cancha estaba tranquila en el tiempo muerto entre los programas diurnos del instituto adyacente y las clases nocturnas de recuperación. Lanzó unos tiros él solo, dejando vagar la mente. Entre los ecos del rebote del balón podía oír la respiración de un hombre que corría en la pista interior, por encima de él. Al cabo de veinte o veinticinco minutos empezó a llegar gente para la clase siguiente. Él no les prestó atención. Cuando llegó el profesor, cogió su abrigo y sus botas y bajó las escaleras. Derek estaba en el vestíbulo.
—¿Ya te vas? —le preguntó su amigo.
—Hay una clase arriba. Solo intentaba matar un poco el tiempo.
—Ven a levantar pesas conmigo.
Reddick arrugó la nariz.
—Qué cobarde eres —dijo Derek.
—Es que pesan mucho.
—Claro, de eso se trata.
—Pero se parece a mi trabajo.
—El trabajo es bueno para ti. Por cierto… ¿no trabajas hoy?
—He salido temprano. —Le contó que lo habían enviado a casa, y le habló de las notas que había dejado en su edificio.
—Tus vecinos pensarán que estás loco.
—Si puedo ayudar. Aunque sea un poco…
—Tienes que meter a la policía en esto.
—Ya te lo he dicho. Me despedirán.
—Quizá no, si lo mantienes extraoficial. ¿Conoces al policía que trabaja por aquí? —Reddick negó con la cabeza—. Te lo presentaré si quieres. Puedes preguntarle.
—¿Está aquí ahora?
—Tendría que estar. Levanta pesos con Sensei. Están aquí todas las noches.
Sensei tenía sesenta y algo, era más o menos de la misma altura que Reddick, pero pesaba veinte o treinta kilos más, sin un gramo de grasa y robusto como un toro. Había adquirido su sobrenombre por la seriedad de sus seguidores, cinco o seis hombres musculosos de veintitantos años que seguían su régimen de levantamiento de pesas con una devoción que casi parecía un culto. Reddick solo lo conocía por su reputación, hasta que se encontraron en una manifestación contra Restoration Heights, en otoño. Reddick había ido con Dean, que no compartía su interés por el barrio y que solo quería un lugar barato donde vivir mientras se dedicaba a su arte. La multitud era negra en un ochenta por ciento. La incomodidad de Dean era palpable. Sensei estaba de pie ante la Universidad de New Rochelle aquel día, con un traje bien planchado y abrochado y un gorro kufi blanco; se reconocieron del Y y se presentaron. Sensei había ayudado a organizar el acto.
Dean habló después favorablemente de la manifestación (él siempre se las arreglaba para estar en el lado correcto de la historia), pero no significó nada para él, simplemente fue una posición más que calibrar. No tenía ninguna implicación emocional con el resultado.
Reddick y Sensei hablaron ocasionalmente después, en la entrada o el vestíbulo del Y. Sus conversaciones eran cordiales pero breves. Reddick había olvidado cuál era el nombre real de Sensei y dudaba de que nadie lo llamase Sensei en su cara.
—Vamos —dijo Derek.
Fueron a la sala de pesas.
Varios tipos estaban reunidos alrededor del aparato de pesas: Sensei, dos amigos suyos y un número indeterminado de acólitos, algunos de los cuales se limitaban a mirar. Sensei acababa de levantar lo que a Reddick le pareció una cantidad imposible de pesos en su espalda. Le temblaban las piernas. Dos de los tipos ayudaron a volver a colocar las pesas en los estantes. En cuanto estuvieron seguros, Derek se introdujo en el grupo; Reddick se limitó a esperar allí cerca.
Admiraba la habilidad social de Derek. Era medio innata y medio aprendida, su inteligencia y encanto fácil bien entrenados por una vida entera cruzando barreras de raza y clase. Su madre había comprado una casa en Bed-Stuy poco después de llegar de St. Thomas. Derek tenía dos años. Él y su madre se quedaron solos tras la muerte de su padre; ella lo sacó adelante con una hipoteca barata y un trabajo tedioso. Durante diez años vivieron en el apartamento del sótano y alquilaron los demás, recortando gastos, haciendo malabarismos con inquilinos negligentes e industriales deshonestos. Luego, ella compró la casa de al lado, y tres años después, aquel edificio de la esquina, donde había cinco apartamentos y una tienda en la que antes ella compraba para hacer la cena, todo latas abolladas y celofán. Su diligencia y su triunfo fueron un mapa de carreteras para su hijo. Después de sacarse el MBA se quedó en el sur de Florida, trabajando en un banco de inversiones pero dedicando su tiempo a otros proyectos, inmobiliarios y de otro tipo, ostensiblemente disfrutando de la playa y los clubes, pero, en realidad, sospechaba Reddick, disfrutando del trabajo. Había vuelto un año antes con unos buenos ahorros y perspectivas en un puñado de bancos del centro, todo lo cual iba posponiendo hasta encontrar y conseguir un apartamento en Manhattan. Mientras buscaba vivía con su madre en una casa de piedra oscura, a un par de manzanas del Y.
Hizo señas a Reddick. Estaba de pie junto a un hombre bajito, de mediana edad y regordete, con el pecho y la barriga grande, la cara amable y el pelo muy corto alrededor de una coronilla desnuda y brillante. Como toda la gente de Sensei, era negro. Sonrió cuando se acercó Reddick. La zona en torno a las pesas era un lodazal de tiza y sudor.
—Así que necesitas un poli, ¿eh? —dijo.
—Reddick, este es Clint.
Reddick le contó su encuentro con Hannah en el callejón y la respuesta de los Seward. Clint lo escuchó, inexpresivo.
—A ver, dejemos las cosas bien claras. Viste a una chica una vez, durante dos o tres minutos y de noche, y ahora estás convencido de que es la novia desaparecida de un tío para el que trabajas, aunque el tío dice que no es ella.
—Es que la vi.
—Viste a alguien. Y quizá le hayas dado vueltas en la cabeza y hayas metido la cara de esa otra chica en tu memoria. No te imaginas la de veces que pasa eso.
—De verdad que era ella.
—¿Y ha desaparecido realmente? O sea, ¿alguien de su familia o ellos mismos han presentado una denuncia por desaparición?
—Esa es una de las cosas con las que pensaba que podrías ayudarme.
—¿Quieres que te lo averigüe?
Reddick asintió.
—Dame tu teléfono.
Se secó las manos y lo cogió.
—¿Así que puedes acceder a los datos policiales online? —preguntó Reddick.
—Sí. Se llama Google. —Le enseñó los resultados de la web y clicó en el primero, la web del ayuntamiento—. Puedes encontrarlo por barrios.
—Joder —dijo Reddick.
—Estamos en el siglo veintiuno. Hay recursos para toda esta mierda. No tienes que darme la lata a mí. —Su tono era jovial, de broma.
Reddick le devolvió su teléfono.
—Su nombre no está aquí.
—Pues ahí lo tienes. —Eso parecía responder la pregunta para él.
—Pero sigue desaparecida. Quiero decir que… yo estuve en casa de esa gente. Los oí decir que ella había desaparecido. ¿No puedes hacer nada por una persona si no hay denuncia por desaparición?
—¿Cómo es posible que una persona haya desaparecido si nadie la echa de menos? ¿Qué sentido tiene eso?
—Pero eso precisamente es lo que te estoy diciendo. Que los oí decirlo.
—Mira. Ha pasado… cuánto, ¿un día y medio? Si no lo han denunciado es porque la habrán encontrado. Quizá a ella se le fue la pinza y se volvió a casa con su familia. ¿Sabes de dónde procede? —Reddick negó con la cabeza—. ¿Ves?, tendrías que saber eso. Son las primeras personas a las que tendrías que haber llamado. Porque, tengo que decírtelo (no es mi especialidad pero lo sé), estás hablando de un caso doméstico, y, casi siempre, lo que pasa es que la persona en cuestión se ha ido. Nuestros chicos aparecen en su casa, hay una maleta hecha, un montón de perchas vacías colgando del armario, pero el pobre marido está demasiado conmocionado para admitir que su mujer lo ha dejado por su propia voluntad. Que se ha vuelto a casa con su familia, o con un amante, o que simplemente quería algo de tiempo para pensar. A veces es la única manera de tener esa conversación que tanto necesitaban tener. Es privado y no tiene nada que ver contigo.
—Pero es que yo la vi.
—Pero es que tú dices que viste a alguien que se parecía a ella. A oscuras. Esto es Nueva York, tío. ¿No comprendes que tenemos cosas que hacer?
Dejó que asimilara esta última frase y dio unas palmadas en el hombro a Reddick.
—Sin rencores, ¿vale?
—Pero ¿y si averiguo algo? Alguna prueba, algo que demuestre que ha desaparecido. ¿Me ayudarás? Extraoficialmente, para que los Seward no hagan que me despidan…
Clint meneó la cabeza. Estaba claro que creía que ya había hecho todo lo posible.
—Escúchame: no eres policía. Ni siquiera eres investigador privado. No puedes hacer esto.
—Pero ya he empezado. Solo quería saber si puedo acudir a ti si encuentro algo.
—No encontrarás nada porque no hay nada que encontrar.
—Pero ¿puedo acudir a ti o no?
El otro suspiró, ablandado al fin por la persistencia de Reddick.
—Si tienes pruebas de que se ha cometido algún delito, tienes la responsabilidad de entregarnos esas pruebas. Y no te prometo nada. No te estoy encargando nada. No te digo tampoco que te vaya a ayudar. Simplemente, es tu obligación legal.
Reddick sonrió.
—Entonces, volveré.
—Pruebas, he dicho. ¿De acuerdo? «Pruebas».
«Pruebas» significaba algo más de lo que podía averiguar hablando con gente que estuvo en la fiesta. La insistencia de Clint lo dejaba bien claro. Necesitaba algo tangible, algo que probara que ella había desaparecido, que borrase todas las dudas; incluidas las suyas propias. Una ruptura abrupta no explicaba ninguna de las cuestiones que lo atormentaban: por qué había reaccionado Buckley como lo hizo, por qué Hannah estaba sumamente borracha la noche que desapareció…; pero tenía la fuerza de lo corriente, el atractivo de la simplicidad. Tenía que eliminarlo… o sucumbir a aquello si el apartamento de ella estaba vacío, sus armarios desnudos. De cualquier manera, tenía que estar seguro, tenía que tacharlo de la lista. Fue andando hacia el metro.
La hora punta ya estaba decayendo; esperando un tren que fuera hacia el norte, entró en la wifi de tráfico para ahondar en la investigación y leyó los resultados de camino. Quería ver si los hechos respaldaban la negación confiada de Clint. Encontró un artículo en el que se resumían los datos de las personas desaparecidas y que se remontaba a media década, en torno a medio millón de casos registrados en un año, con una lista de unos noventa mil individuos desaparecidos durante ese periodo de tiempo. Le sorprendió mucho ver que incluso estaba separado por géneros y por edades. Como la mayoría de las aflicciones americanas, golpeaba sobre todo a los más pobres. Casi todos los casos acababan resolviéndose. Niños secuestrados por un padre o una madre divorciados, adultos que desaparecían de su hogar, confundidos por las drogas o la locura, persiguiendo fantasmas. Personas que habían tenido tan mala suerte que huían soñando con una vida mejor, escapando de un compañero violento, de un padre o una madre abusivos. En la mayoría de los casos, la causa era explicable, y entraba dentro de los hechos de la historia personal: sus vidas eran un prólogo para su desaparición.
En algunos casos habían sido asesinados.
Cerró el teléfono, salió y fue andando por la noreste hasta la Nonagésima entre York y la Primera. Le costó nada menos que veinte minutos a paso rápido, asaeteado por el frío, llegar al edificio de Hannah. Lo vio desde la acera opuesta, seis pisos de ladrillo pálido en el centro de una calle residencial, no tan nueva ni tan cuidada como los bonitos edificios de pisos de la esquina. Una escalera de incendios de hierro, brillante por la helada, serpenteaba por la fachada. Reddick tachó una posibilidad de su lista: que ella hubiera llegado al matrimonio ya con dinero, que no se hubiera dejado amilanar por la facilidad que daba el estilo de vida de Buckley. Su barrio era lo que en la ciudad pasaba por clase media, los residentes conseguían flotar por encima de unos gastos que podrían ahogar a gran parte del país, pero que alguien como Buckley podría permitirse con la calderilla que se dejaba en el bolsillo de la chaqueta deportiva. Reddick pensó en la ropa de Hannah, en la forma que tenía de hablar… La chica a la que él conoció, ¿podría haber abandonado las comodidades que le prometía el matrimonio con Buckley? Quizá nunca lo hubiese amado, quizá solo se tratara de su dinero, y su desaparición fuera una capitulación a las presiones de su engaño. Quizá estuviese huyendo de las consecuencias de su propia codicia. Quizá hubiese vaciado su apartamento y estuviera por ahí en algún sitio de la carretera, aliviada por verse libre de una mentira.
Su número era el 4B. Todas las ventanas del cuarto piso estaban oscuras, y las cortinas hacían juego por parejas: parecía que había dos apartamentos por planta, que compartían la escalera de incendios. Supuso que el de ella estaría a la izquierda, ya que desde dentro del edificio, dando hacia fuera, los apartamentos ascendían de izquierda a derecha, como el alfabeto. Pero no había forma de estar seguro. Las persianas estaban levantadas en las ventanas de la izquierda. Intentó ver el interior, pero no pudo distinguir nada más allá de un alféizar lleno de cosas: un par de plantas, un cuenco. Había luz en el apartamento de abajo y vagos movimientos detrás de sus finas cortinas. Se preguntó si ella conocería a alguien en el edificio.
El estrecho vestíbulo estaba muy iluminado, y la forma de su interior se transparentaba por la puerta de cristal. Reddick vio que el ascensor estaba abierto y que un hombre salía de él. Atravesó la calle corriendo y cogió la puerta justo cuando salía el hombre.
—¿Va a entrar? —preguntó el hombre. Era blanco, bajo, con los hombros caídos, el pelo ondulado y castaño metido bajo un gorro de lana.
Reddick intentó fingir que era de la casa.
—Sí, gracias.
—¿No tiene llave? —El hombre sonreía, sin parecer suspicaz.
—No, sí que tengo, es que… estoy de Airbnb, y todavía no me he acostumbrado a las llaves. En realidad… ella no dijo si se le permitía subalquilar o no, así que será mejor que se olvide de lo que le he dicho.
El tipo se rio.
—Vale, hombre. ¿En qué apartamento está?
—¿Conoce a Hannah, del cuarto piso?
—El cuarto… ¿la rubia? ¿La que es bastante guapa?
—Sí, ¿la conoce?
—No, solo la he visto fumando en la escalera de incendios.
Reddick tiritó.
—¿Con este frío?
—Supongo que si estás pillado, estás pillado, ¿no? De todos modos, yo estoy arriba, en el sexto. —El tipo extendió la mano y le dijo su nombre, Reddick mintió acerca del suyo, y luego mintió unas cuantas veces más. No sabía adónde podía dirigirse el hombre, pero la verdad es que no parecía que tuviese mucha prisa. Reddick dijo que sí a todo, respondió a lo que se le preguntó y se le empezó a ocurrir un plan mientras escuchaba.
Al cabo de unos minutos lo puso en marcha.
—Bueno, me gustaría preguntarle una cosa… ¿qué pasa con la azotea? Ella tiene una foto de la vista en su anuncio, pero no me ha dicho cómo subir. ¿Tiene acceso todo el mundo o solo los apartamentos del piso superior?
—Es para todo el mundo, desde luego. Hay una escalera aparte que sube desde el sexto. A la izquierda del ascensor. Dios, si fuera solo nuestro no podría pagar el alquiler. Y la vista tampoco es tan especial.
Reddick se encogió de hombros.
—Aun así me gustaría verla; ya sabe, es la primera vez que vengo a Nueva York.
—Claro, hombre. Recuerdo cuando la ciudad era así… nueva y estimulante. —Suspiró, afectando un conocimiento fatigado—. Lo que pasa es que te acaba cansando.
—Supongo que sí. ¿Cuánto tiempo hace que vive aquí?
—Casi dos años en realidad. —Asintió con un aire de cansado orgullo.
Reddick miró al pecho del hombre, manteniendo la cara indiferente.
—¿En este edificio todo el tiempo?
—No. Me vine aquí la primavera pasada. En realidad, justo antes de que viniera la chica a la que le ha alquilado el piso. Recuerdo que la vi entrar con un par de cajas y me pregunté cuándo traerían los de la mudanza el resto de sus cosas. Yo trabajo en casa y lo oigo todo. Ruidos, todo.
—Bueno, escuche, voy a subir, pero me alegro mucho de haberme tropezado con usted.
—Sí, yo también. Si necesita algo, solo tiene que venir al 6A. Y procure tener a mano la llave la próxima vez. Este barrio es bastante seguro, pero aun así nos gusta tener seguridad.
Reddick sonrió.
—Claro.
El tipo lo dejó solo dentro del brillante vestíbulo. Él cogió el ascensor hasta el cuarto piso. Había adivinado correctamente: el apartamento de ella estaba a la derecha. Llamó a la puerta de metal y esperó. Nada. Volvió a llamar para tener la total seguridad, unos golpecitos que esperaba que no oyera el vecino. Apretó el oído contra la puerta. El apartamento estaba tan silencioso como una tumba.
Volvió al ascensor, subió hasta el sexto piso, subió las escaleras hasta la azotea. El viento le hinchó la chaqueta. Un puñado de sillas de plástico desparejadas estaban desperdigadas en torno a una mesa rajada, y el conjunto, todo cubierto de nieve. Rodeaban el edificio unos rascacielos, llenos de puntos de luz, alzándose hacia el cielo negro como la pez. Si ella fumaba en la escalera de incendios tan a menudo que hasta aquel hombre la había visto, quizá no se preocupase tampoco de cerrar la ventana. Las barandillas de hierro de la escalera de incendios se curvaban por encima del saliente del tejado; las cogió y bajó con mucho cuidado hasta el primer rellano. El metal helado traqueteó bajo su peso. Fue deslizándose junto a ventanas oscuras hasta llegar al cuarto piso.
Probó a abrir la ventana de Hannah, con suavidad… y estaba abierta. Miró a su alrededor abarcando todo el edificio y se aseguró de que nadie lo observaba, y la abrió del todo. El cuenco del alféizar estaba lleno de ceniza y colillas retorcidas. Lo apartó a un lado y se deslizó en el cálido apartamento.
Cuando Reddick tenía trece años tenía un amigo, Alvin, que estaba en la banda del colegio. Era una húmeda tarde de julio y los dos estaban aburridos; Alvin había conseguido muchos fondos el día anterior en la recaudación de verano, vendiendo caramelos, y entregó sus ganancias en la casa del director de la banda, un piso de dos dormitorios junto a Crowders Mountain, en medio de bosques. No había ninguna otra casa a la vista, dijo Alvin. Vio al director de la banda guardar su dinero con el resto y meterlo en una desbordante caja de metal dentro del cajón del escritorio. Tenía que haber al menos trescientos o cuatrocientos dólares, insistía, una cantidad astronómica. Reclutaron al hermano de Alvin, que era mayor y tenía carné de conducir, pero era un ratón de biblioteca, muy tímido, para que los sacara en coche. Lo sobornaron ofreciéndole una parte igual a la suya, le dijeron que podía esperar en el coche mientras ellos hacían todo el trabajo.
Los chicos sacaron el cristal deslizante de la puerta de atrás y lo abrieron, haciéndolo descarrilar con un palo. Nada fue como lo habían planeado: el cajón del escritorio estaba vacío, y la caja de metal había desaparecido. El director de la banda debió de llevársela aquella mañana para depositar el dinero en un banco. Discutieron si saquear el lugar, pero resultó que ninguno de los chicos tenía corazón de ladrón: robar las ganancias de la recaudación les había parecido que no produciría víctimas, cosa que sí ocurriría con las posesiones personales del director de la banda. Pero no se fueron. Estaban atrapados por la emoción de la transgresión. Saquearon el frigorífico, se bebieron el Sundrop de dos litros y arrojaron la botella vacía al suelo, abrieron los cajones de todas las habitaciones, colocaron un ejército de frascos de medicamentos de color naranja con etiquetas rojas en la mesa de la cocina, inventaron absurdas enfermedades para que cada uno recibiera tratamiento. Se rociaron el uno al otro con la colonia del súper. Revolvieron sus videocasetes, rezando para encontrar alguno marcado como X. Fuera, el hermano de Alvin se retorcía de terror en el coche que era como un horno. Los chicos salieron dos horas más tarde, embriagados por su propio atrevimiento: la casa toda desordenada, la puerta deslizante torcida y descarrilada, sus bolsillos vacíos.
No bravuconearon ante sus amigos, porque tenían demasiado miedo. Un pánico que bullía a fuego lento los invadió mientras esperaban que las noticias de la incursión corrieran por la escuela, porque las sospechas recaerían inevitablemente en ellos, atraídas por algún error, alguna falta de atención en su ejecución. Pero no llegó nunca, una ausencia que Reddick interpretó como una afrenta al orden moral del mundo, al sentido de las consecuencias merecidas, forzosas tanto por la decencia empática de su madre como por su idea adolescente del honor y la retribución. Fue una lección. El castigo no siempre viene solo, no es una ley natural, una consecuencia inevitable. Se puede uno librar de todo si no lo pillan.
Esa lección iba en ambos sentidos.
El apartamento de Hannah estaba bien cuidado y era soso, amueblado con una frugalidad chic: un núcleo de Ikea con algunos toques de florituras hechas a medida. Había media docena de grabados en las paredes, con marcos a juego. Reconoció uno de ellos, un angustiado Paul Klee. Había ayudado a guardar en una caja el original el día anterior, en el comedor de los Seward. En un rincón, debajo de una alfombrilla de yoga caída, había un rodillo para hacer abdominales. Un radiador gorgoteaba debajo de la ventana. Reddick buscó el termostato, pero no encontró nada: probablemente lo controlaba el propietario, y el calor sofocante no decía nada del estatus de Hannah. No podía arriesgarse a encender la luz, así que esperó a que sus ojos se acostumbraran al escaso brillo que venía de la calle. Escuchó su aliento, su propio pecho exhalando júbilo y miedo en igual medida. El aire era tan seco como las hojas caídas.
Una barra corta separaba el salón de la cocina; recorrió con calma ambos espacios, repasando cada objeto con una atención forense. Observó que el control remoto del televisor estaba en el sofá, tirado despreocupadamente después de apagar el televisor. La falta de libros, correo o revistas eran prueba de una vida ordenada. Había vasos sin lavar en el fregadero, cajas de sobras de comida para llevar amontonadas como si fueran bloques de construcción infantiles encima del frigorífico. Cogió una, abrió la tapa y lo invadió el olor carnoso de la lasaña. Estaba algo reseca pero comestible, quizá tuviera una semana. Volvió a dejarla con cuidado, y entonces vio una foto de ella y Buckley pegada a la puerta del frigorífico con un imán en forma de girasol. La foto se había tomado en ángulo por encima de ellos, el hombro levantado de Buckley lo marcaba como el autor de la foto: un selfi sonriente, no inmunizados por la riqueza de Buckley contra los típicos placeres tontos de pareja. Reddick guiñó el ojo, intentó leer los detalles del fondo con aquella luz escasa. Era una foto hecha en un interior anónimo, y no podía saber qué ocasión la había provocado. Fue al dormitorio.
Había ropa oscura tirada en el suelo, junto a una cama mal hecha. Se dirigió a los cajones, tocó los tiradores redondos con los guantes de invierno que llevaba. La infracción tenía diferentes niveles, había matices en las fronteras que traspasaba para llegar a la más pequeña de las muñecas matrioskas de la casa y las propiedades de ella: se preguntaba en qué punto habría pasado el límite, qué grado de delito podría justificar. Abrió el cajón superior. Estaba lleno de telas ligeras, ordenadas y dobladas, con fragmentos de encaje insinuando una intimidad que le repelió. Lo cerró y abrió el armario, un nicho poco hondo, apenas lo suficiente para contener la ropa: vestidos, pantalones y camisas separados por tipos, colgados de cualquier manera en colgadores de plástico. Cerró la puerta del armario, volvió al salón.
Dio la vuelta lentamente en el centro de la habitación, contemplándolo todo desde la distancia, un paso final para ver si había algo que pareciera extraño. No había nada allí que pudiera haber asustado a Buckley, solo el vacío, la negligencia despreocupada que indicaba que ella podía volver en cualquier momento. No había hecho el equipaje, no se había preparado para ningún viaje. Ya había visto suficiente.
Volvió a recorrer el piso para asegurarse de no haber dejado nada fuera de su sitio. La ventana estaba cerrada; el cuenco, bien colocado en el alféizar. Puso el cerrojo de la puerta para que se cerrara después de salir él, miró por la mirilla y escuchó por si oía el ascensor. En cuanto estuvo seguro de que todo estaba tranquilo, abrió la puerta, se dirigió al vestíbulo y se fue.