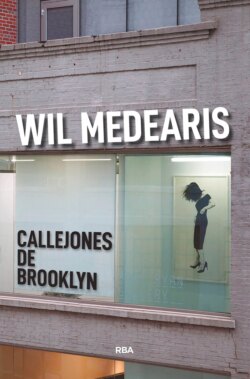Читать книгу Callejones de Brooklyn - Wil Medearis - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеHabía cuatro paradas hasta la línea C, luchando por respirar entre la multitud de la hora punta. Se metió la mano libre en el bolsillo de los vaqueros y acarició los cinco billetes de cien dólares que estaban dentro, doblados. No porque le importara el dinero, sino porque así verificaba su recuerdo. Eran las pruebas de que no se había imaginado aquel día tan extraño.
Se dirigía a casa para cambiarse de ropa y luego ir al Y para jugar al baloncesto. La oferta de la señora Leland exigía una respuesta de su cuerpo. Thomas había insistido en que tomase el dinero, aunque no se había comprometido aún a nada. Fue andando hacia el norte desde la parada de Nostrand y cortó hacia el este por Halsey, uno de los pocos bloques en Bed-Stuy donde las amplias aceras estaban completamente limpias y rociadas de sal, junto a hileras de casas de piedra roja, con sus gruesas barandillas y sus verjas de hierro adornadas de blanco por la nieve. Menos imponente que el Upper East Side, pero igual de bonito. Unas pocas casas mantenían todavía las luces de Navidad, y sus patios albergaban algún que otro Santa Claus o muñeco de nieve sueltos, que habían sobrevivido a las semanas transcurridas desde el año nuevo. Casi en cada casa había un cartel que declaraba su oposición a Restoration Heights. Veía la valla allí delante, las garras en reposo de las excavadoras aparcadas por el invierno, las torres esqueléticas envueltas en plástico, con los andamios, como de alambre, rodeando sus niveles inferiores.
Era fácil imaginar cómo comenzó todo: en un mapa de Brooklyn, en algún despacho enorme, se vio el futuro. Se empezó con el East River, donde la presión creciente del centro de Manhattan enviaba una oleada a la costa opuesta, una marea creciente de blancos jóvenes y ricos que fluía hacia el interior a lo largo de la L y la J, que anegaba y desplazaba a las comunidades negras y morenas, rodeando las islas afianzadas de complejos de viviendas, o criminalidad, o sencillamente gente que amaba demasiado su casa para venderla. Ya ahogó a Williamsburg y Bushwick años atrás, empujando hacia el este y el sur, hacia el único punto final lógico, la convergencia entre las dos líneas de ferrocarril: Broadway Junction. En cuanto se marcaron las fronteras, lo único que quedó fue rellenar los espacios, pintar encima de las vidas y negocios existentes con panaderías de pan sin gluten y carriles bici, montones de bares y cafeterías de comercio justo, tiendas que venden queso a cuarenta y nueve dólares la libra. Delinear y rellenar.
Pero existe otra línea de metro en esa convergencia. Por qué limitar ese terreno de juego a la L y la J, cuando la A forma la frontera natural por el sur. Y ya estaba pasando también, al borde de Clinton Hill, en Bed-Stuy y Crown Heights. Refugiados del superpoblado Bushwick habían establecido allí campamentos base, cuatro o cinco en cada apartamento, maravillándose por el espacio y los detalles arquitectónicos, subvencionados o solo recientemente exsubvencionados por sus padres, con trabajos profesionales y salarios profesionales, pero con valores y aspiraciones bohemios. Niños cuyos deseos pueden hacer ricos a hombres listos. El modelo ya estaba establecido. Hagamos a la A lo que le hicimos a la L. Apartándonos del mapa, tracemos ese nuevo perímetro: desde el agua, a lo largo de la L, hasta el East New York, pero no toquemos la A, sigámosla de vuelta al oeste, hacia el río. ¿Veis lo que hace?, ¿la forma que tiene? ¿Cómo capta y unifica? Qué desfachatez. ¿Cómo se atreve a reclamar el corazón del barrio? Es el golpe maestro de una guerra de tierras, una doble envoltura. Solo permite una respuesta: la rendición más abyecta.
Restoration Heights es el eje conceptual. Dos torres en la propiedad principal, rodeadas por un espacio comercial, un pequeño parque con una zona abierta, acacias de tres espinas y sicómoros, un quince por ciento más de unidades asignadas a alojamientos asequibles de lo que requieren las ordenanzas municipales, un campus que va desde Tompkins hasta Throop. Dos edificios satélite más pequeños que siguen la misma lógica, camuflados por un diseño habilidoso. Extendidos como un gesto de conciliación, una forma de unir el proyecto con el tejido del barrio, de dejar intactas las señas de identidad, a la sombra de las nuevas construcciones. Una rama de olivo, como si la magnanimidad no fuera una marca más del poder.
Los niños blancos se quejarán —otro bloque de pisos, más mierda empresarial destruyendo el barrio—, pero esos mismos niños blancos se irán a vivir allí. «Nunca pensé que viviría en un lugar como este, pero, uf, necesito lavaplatos. Y odio las lavanderías. Todos mis amigos están aquí, y además el diseño encaja en el barrio, no como esos otros edificios, con portero». El caché del barrio, pero ninguno de sus problemas. La emoción culpable de estar rodeado de negritud, sin tener que vivir como ellos. No separados, sino desiguales.
Pero todavía tienes que ganarte a la comunidad: el consejo local, el Distrito Histórico. Por eso has elegido esa manzana, todo en conjunto es un adefesio, excepto la iglesia, y vas a mantener la iglesia. Casas de ladrillo de la época de la posguerra, y un macizo y descuidado edificio de apartamentos. No encajaba con el resto del barrio, representaba precisamente ese tipo de añadidos que pretendía evitar la creación del Distrito Histórico, de modo que lo derribas todo, les das algo que sí encaja, un diseño que respeta la arquitectura del entorno. Véndelo como creación de empleos. Dale un nombre que lo conecte con un hito geográfico de la comunidad, que evoque una falsa historia. Soborna a las personas adecuadas. Avasalla a los que no puedas convencer.
Esperas protestas. Esperas que una coalición de las bases se movilice. Mucho retorcerse las manos, oposición negra, culpabilidad blanca. Esperas que tengan algunos éxitos. Los permisos se retrasan, los concejales votan en tu contra, pero, al menos, tienes al alcalde. Esperas una dura lucha, hasta que se abre la tierra en el primer solar, e incluso después, cuando la batalla está ganada, pero la oposición continúa. Han pasado tres años desde que Corren Capital compró el primer solar. Los antiguos edificios se derribaron, se vertió cemento, se construyó el esqueleto, y todavía el resentimiento erige obstáculos y frenos. No has hecho ningún progreso en los dos solares más pequeños, donde los edificios actuales todavía siguen en pie. Debes confiar en el impulso global para realizar la totalidad de tu visión. A finales del otoño surge algún tecnicismo, una ordenanza que tu grupo de abogados pasó por alto, y tienes que parar. Lo envuelves todo para pasar el invierno y le echas la culpa al clima. Nevaba en Acción de Gracias. Prometía ponerse peor, ser lo bastante duro y lo bastante regular para ofrecer una excusa plausible, el peor invierno desde 1996. Salvas la cara, no les permites siquiera esa victoria menor. Restoration Heights definirá Bedford-Stuyvesant durante las décadas venideras.
La verdad es que parecía un sitio estupendo para ocultar un cuerpo. Quizá por eso había ido. Se quedó mirando entre los paneles de contrachapado verde las láminas de plástico que el tiempo había vuelto opacas, los espacios oscuros que se abrían por debajo. Los niños seguro que se metían por allí. Buscó pruebas: botellas, paquetes de cigarrillos arrugados. No parecía nada difícil meterse dentro. Quizá los vagabundos lo utilizaran como refugio. Montones de material de construcción se encontraban diseminados por la obra, formas enigmáticas de plástico y metal esperando la primavera. Enormes zonas de tierra yerma, enterrada en blanco, rodeaban las torres no terminadas. Definitivamente, se podía esconder un cuerpo.
Era una forma de empezar muy morbosa. Si es que era eso, un principio. ¿Por qué suponer que había un cadáver, una muerte? La chica de Coney Island había unido a Hannah a un destino violento; Reddick no podía olvidar las similitudes. Solo se había propuesto andar junto a la verja y mirar, un objetivo a medio formar que lo ayudase a pensar. No podía admitir que ya había tomado su decisión. Fue hacia el norte, a Monroe, y se volvió hacia el oeste, hacia la Y.
Había cancha libre a las siete, después de que el último grupo de clase de fitness dejase libre la sala. La gente era variable, sobre todo a finales del invierno, y se iban congregando juegos informales en torno al cambio de turno de la tarde, media cancha o toda entera, según el humor y la habilidad. Derek esperaba fuera de la pista cuando él llegó, animando al grupo que estaba haciendo la última ronda de carreras y sentadillas con salto. Reddick no comprendía nunca el atractivo de esas clases, una hora sudando y haciendo un simulacro desvaído del entrenamiento que tanto temía cuando jugaba con el equipo del instituto. Chocó los cinco con su amigo y se sentó en el suelo a su lado.
Derek era nativo de Bed-Stuy y parecía que conocía a todo el mundo. Era un año más joven que Reddick, un poco más grueso, musculoso y compacto. Hacía atletismo en la universidad y su aspecto lo demostraba. Ambos eran aleros en el instituto, jugadores rápidos y potentes que desde el principio iban continuamente hacia el aro, de modo que no eran complementarios de manera natural. Pero también les gustaba jugar juntos y encontrar formas de que aquello funcionara. El juego de Derek tenía más repertorio, ya que podía quedarse fuera, pasar el balón a Reddick con cortes hacia dentro, mientras retrocedía y lanzaba tiros en suspensión.
En cuanto la clase despejó la sala, dieron unos saltos y ganchos con una defensa poco entusiasta. Todos los demás se habían quedado en casa por culpa del tiempo. Estuvieron solos casi media hora, y Reddick se lo contó todo a Derek.
—Espera. ¿La vecina de Buckley Seward quiere que tú averigües lo que le ha pasado a la novia?
—No son vecinos exactamente. —Silbido—. Pero sí. Qué raro, ¿eh?
—¿Estamos hablando del mismo Buckley Seward?
—¿Cómo lo conoces?
—Porque trabajo con dinero. Y los Seward tienen muchísimo. La gran pregunta es cómo lo conoces «tú».
—Ya te lo he dicho, son clientes. Nosotros nos ocupamos de su colección.
—Y también, como parece por lo de hoy, de encontrar a sus conocidos perdidos.
Reddick cogió un rebote y se encogió de hombros.
—Pues sí.
—Eres un artista. No estás cualificado para esas mierdas.
—Pues no.
—Esa señora te está utilizando para algo.
El tiro de Derek cayó fuera y Reddick lo dejó rebotar. Estaba tan absorto por lo que debía hacer que apenas había pensado en los motivos de ella.
—¿Cómo?
Derek recogió el balón y lanzó un tiro en suspensión desde la esquina, y luego giró en torno a Reddick para atraparlo de nuevo.
—Que te está utilizando, tío. No sé exactamente qué jueguecito se trae, pero algo trama. Si lo que le preocupase fuera la chica, sin más, habría contratado a alguien que fuera capaz de hacer el trabajo.
—¿Y yo no puedo hacer el trabajo?
—Tú sabes hacer «algún» trabajo. Por ejemplo, no sé, dibujar. Y pintar.
—También jugar al baloncesto.
—Como alero eres una mierda. Pero sí que sabes jugar un poco. Lo que no sabes hacer es encontrar a una chica blanca desaparecida.
Mientras hablaban, dos tíos llegaron al gimnasio y empezaron a quitarse las sudaderas. Reddick no conocía a ninguno de los dos. En cuanto los recién llegados se unieron al calentamiento, la conversación se interrumpió, y su atención se acabó centrando cuando se dirigieron a un inevitable dos por dos. Uno era de piel clara y robusto, con aspecto tímido y un poco de pelo oscuro en el labio superior. Quizá de unos veinte años, pero al menos cinco centímetros más alto que ningún otro en la pista, y movía su estatura con ligereza. Empezó a jugar marcando a Derek. Estaban acostumbrados a que pasara eso, en las raras ocasiones en que sus oponentes no eran habituales del Y, que siempre emparejaban a su mejor jugador con Derek, atraídos por su físico de atleta y los prejuicios inherentes a su piel oscura. El otro era más bajo, unos años mayor, con la cara picada de viruelas, unas trenzas anudadas muy tirantes y la sonrisa astuta. Empezó a hablar inmediatamente, ese tipo de tío cuya boca era la mitad de su juego, que contaba con aturullarte a base de insultos y abrir los agujeros de tu frustración. Era muy divertido, la verdad.
—Joder, pareces Tom Hardy con sida —le dijo a Reddick, cuando se alineó—. Estoy jugando contra Tom Hardy pero delgaducho y enfermo.
Siguió con el tema a medida que progresaba el juego.
—Joder, este Tom Hardy, el Delgaducho, es rápido.
—¿Qué dice en tu camiseta, Tom Hardy el Delgaducho? ¿Qué demonios es Modest Mouse?
—Eh, qué pasa, Tom Delgaducho. ¿Dónde tienes la máscara de Bane?
—Tom, el Delgaducho, hoy está jugando como nunca en su vida, ¿eh? Les vas a hablar a tus nietos de esta noche…
—Este tío juega al baloncesto con una camiseta de un grupo de rock indie…
Hay una cualidad atlética distinta, que no se ve hasta que la persona se mueve. Aceleración, poder, rapidez, ese conjunto de cualidades que hacen a alguien explosivo, y que no está ligado al peso, ni a la fuerza, o la cantidad visible de músculos que tenga. Defensas de fútbol americano que pesan ciento treinta kilos y pueden saltar por encima de sus compañeros de equipo, gimnastas que miden solo metro cincuenta y que se lanzan y hacen dobles saltos mortales hacia atrás. Es la misma adaptación, un porcentaje de gente que tiene una fibra en sus músculos que está encerrada en ellos ya nada más salir del útero. El trabajo duro puede establecer pequeñas diferencias en cada dirección, expandir la cantidad total y mejorar el rendimiento, pero las proporciones básicas siguen intactas, más o menos. Es una adaptación genética, y como cualquier adaptación genética puede estar mucho más representada en unas poblaciones que en otras. Hay tendencias, más hondas y más específicas que la raza. Un velocista jamaicano es más parecido a una levantadora de pesos búlgara que a un corredor de maratones keniano, en la composición y la fuerza de su cuerpo, en la madeja de fibras y neuronas que trazan el mapa de su potencial atlético. Pero estas son verdades específicas y, en cuanto están desvinculadas de su estrecho terreno, dan alas a unas expresiones feas y perezosas. Se convierten en alimento para la intolerancia y el estigma. Crean falsas expectativas. Y cuando aparece alguien atípico, el nivel de sorpresa está más o menos en función de la profundidad a la cual han llegado esas expectativas.
Que es lo mismo que decir que Reddick no siempre estaba seguro de cómo reaccionaría la gente cuando hacía un mate.
El tipo de las trenzas se quedó inmóvil. Haciendo un mohín. No importaba que su compañero de equipo ya hubiese metido una, después de que Reddick y Derek se enzarzaran por un bloqueo; no importaba que hubiera cogido el rebote tras un tiro precipitado de Derek que había pegado en el tablero, sino que el blanquito le había hecho un mate. Estaba cabreado. Había construido su juego sobre las bravatas, pero no se lo tomaba bien, si las cosas le iban en contra.
—¿Has visto?, ese blanquito te ha hecho un mate —era la primera frase completa que habían oído pronunciar al jugador más joven.
El de las trenzas estaba enfurruñado.
—Esa mierda no iba conmigo.
—Eras tú el que estabas ahí.
—Tío, ni siquiera he saltado.
—Porque has visto lo que iba a pasar —lo provocó Derek.
Reddick podía hacer un par de jugadas explosivas como esa en un partido, no solo mates, sino también cortes, saltos y salidas cruzadas, hazañas atléticas, más que de habilidad. A los nueve o diez años, como era el único chico blanco de su calle de North Gastonia, aprendió a jugar así. Sus amigos y él solo querían ser Jordan. Saltaban con las piernas extendidas, sacaban la lengua y hacían mates con pelotas de tenis, o juguetes pequeños de hermanos menores, fingiendo que el borde de la acera era la línea de tiros libres, y volaban hacia la gloria. Ser como Mike. Nadie le dijo que era del color equivocado, que se suponía que tenía que facilitar la defensa o trabajar en ella. Nadie trabajaba en la defensa. O hacían una exhibición o morían en el intento.
En su edificio a veces lo discriminaban, arrebatos que eran recriminaciones de un legado que eran todos demasiado jóvenes para verbalizar, pero nunca en la cancha. Allí podía desaparecer. Las marcas de su diferencia, su cabello rubio, su piel rosada, acababan siendo irrelevantes por la ambición compartida. Solo había un baremo por el cual se juzgaba a un jugador: ¿sabe encestar? Si la respuesta era sí, todo lo demás no importaba.
Acabó el primero en puntos en el segundo año de la universidad, una hazaña conseguida mediante una arrancada tan rápida que bordeaba la arrogancia. Notó que aquello molestaba un poco a sus compañeros de equipo negros, un resentimiento que no era envidia, pero sí algo oscuro, estructural. Él se agobiaba mucho por lo que veía como una injusticia, ¡ni que fuera la vanguardia de otra campaña más para frenar el progreso negro! ¡Ni que estuviera intentando quitarles algo! Él no quería quitar nada a nadie, él quería formar parte de algo. Nunca se le ocurrió pensar que esa diferencia en realidad no importaba.
Tuvo ofertas para jugar en la Segunda División, pero, por el contrario, fue a la Facultad de Bellas Artes.
Ser blanco lo convertía en una minoría en el Y, como cuando estaba en el instituto, pero la incredulidad que despertaba a veces su buen juego raramente se expresaba en términos raciales, o al menos no lo expresaba la nómina habitual de tipos que se reunían para jugar por las noches y los fines de semana. La mayoría de ellos habían jugado al baloncesto en el instituto también y estaban acostumbrados a encontrarse entre atletas de diferentes procedencias. El baloncesto era puro deporte otra vez, liberado de la maraña de la ambición y el estatus. Hasta en noches como aquella, en las que llegaban nuevos jugadores y Derek y él explotaban sus expectativas, y él esperaba aquel punto de resentimiento, esa sensación de que estaba traspasando sus límites. Lo esperaba y lo temía, y le preocupaba estar imaginándoselo, que todo estuviera en su propia cabeza, que fuera una historia que él se había montado, y de nuevo volvía al instituto, y perdía así su única fe.
Pero a quién no le gusta jugar. Sobre todo, con un tipo que ha construido todo su juego con la boca. Reddick consiguió él mismo dieciséis de los veintiún puntos que necesitaba para ganar: Derek apenas sudó, y cuando el Trencitas estuvo dispuesto a admitir la derrota y cambiar, él estaba demasiado cansado para suplir a un antiguo atleta colegiado y diez años más joven que él, además. Derek soltó dos tiros en suspensión indiscutibles y un gancho y salieron de la cancha.
—Buen juego —dijo Reddick, extendiendo el puño. El tipo más alto lo saludó con un golpe. El Trencitas se lo quedó mirando tanto tiempo que todo el mundo se sintió incómodo, y al final extendió también su puño. Entrechocaron los nudillos con suavidad. Los derrotados se fueron primero, dejando la cancha vacía como terreno conquistado.
—Se ha puesto un poco insolente —dijo Reddick.
—El blanquito le ha hecho un mate.
—Ya sabes que mi abuelo…
—Nadie se cree que tu culo blanco proceda de un abuelo negro.
Se dirigieron a las escaleras.
—Creo que era mitad y mitad.
—Sí. Mitad blanco y mitad inventado.
Se echó a reír.
—Voy a tener que traerte una foto.
—Eso es lo que me dices siempre. Pero aún no he visto ninguna.
—¿Quieres ir a la taquería?
—No. Le he prometido a mi madre que veríamos Netflix y compraríamos comida preparada esta noche.
Unieron las manos y entrechocaron los hombros, y Reddick se fue solo hacia el vestuario que había en el sótano.
—Eh —llamó Derek, cuando Reddick estaba ya en el primer rellano—. ¿Y qué vas a hacer con lo de esa chica?
Él soltó el aire y se quitó el sudor de la frente.
—Creo que voy a intentar encontrarla.
Repitió esa afirmación a Dean y a Beth Han. Los tres estaban en el salón de Reddick y Dean bebiendo cerveza. Reddick empezó desde el principio para poner al corriente a Beth, y luego pasó a la enigmática oferta de la señora Leland.
—¿Qué puede esperar de ti una mujer como ella? —Beth Han hacía joyas, y los demás se referían a ella casi siempre por su nombre completo para diferenciarla de su compañera de estudio, que también era diseñadora de joyas y también se llamaba Beth, y que tenía un farragoso apellido polaco que nadie quería aprenderse. Su estudio estaba en la puerta contigua a la de Dean. En el edificio siempre se referían a ellas en plural, las Beths, y cuando había que singularizar a una, siempre era Beth Han la que acababa dignificada con una individualidad humana, y la segunda Beth quedaba reducida a un reflejo o una descripción. La Otra Beth, o la Beth Blanca. La Beth Rubia, hasta que Beth Han se tiñó el pelo con mechas color hueso, lo que complicó también esa distinción. Beth Han vivía en su estudio, sin ducha, y eso significaba que pasaba algunas noches en otros sofás para mantener una higiene aceptable. Durante las últimas semanas, esos otros sofás habían sido allí, en el horario de Dean. Algo estaba floreciendo entre ellos, y Reddick no se metía.
—Como he dicho. Ella espera que yo la encuentre.
—Pero ese no es el auténtico problema —dijo Dean—. Lo que quiero saber es por qué las chicas se te echan encima cuando han bebido.
—Eh, espera, ¿esto ha ocurrido antes?
—Sí, le pasó dos veces nada menos, en Bellas Artes.
—Era totalmente distinto —protestó Reddick—. Yo ya conocía a esas dos chicas.
—Estabas en la misma clase que una de ellas. La otra era de Baltimore. Estábamos en una fiesta, en una casa, y ella lo siguió al baño, en serio.
—Pero yo llevaba toda la noche hablando con ella. Y estaba loca, además.
—¡Reddick! —Los ojos de Beth se abrieron mucho, y se tapó la boca con la mano—. ¿Qué hiciste?
—¿Qué quieres decir? Salí corriendo de allí.
—Ah, ¿sí? Ay, Dios mío…
—Simplemente, me di la vuelta y salí corriendo.
—No puedo creer que la dejaras.
—Estaba en primer curso. Solo con ver una teta me daba un ataque de terror.
—No tenía ni idea de que teníamos semejante poder.
—Promete que solo lo usarás para el bien.
—Nunca. —Todos se rieron y bebieron. Beth continuó—: Bueno, esa fue una. ¿Y la otra?
—Completamente distinto. Yo tonteaba mucho con aquella chica de dibujo de figuras. Estábamos tomando algo en el estudio una noche, y al final parecía que iba a pasar algo, definitivamente, pero fue ella la que hizo el primer movimiento. Estuvimos saliendo unas semanas después de aquello. Solo Dean ha podido conectar eso con el otro incidente.
—Porque tú no tuviste que hacer nada. —Dean se enderezó las gafas, intentando parecer molesto—. Yo, por otra parte, me parece que siempre he estado haciendo el trabajo pesado.
Beth miró de refilón a Dean, tan sutilmente que Reddick casi se lo pierde.
—En serio —dijo ella—. No pensarás hacerlo, ¿verdad? No es problema tuyo.
—Pues no lo sé. A lo mejor…
—¿Y por dónde empezarías? —preguntó Dean.
Él pensó en Restoration Heights, en que su cadáver podía estar allí, azulado y duro bajo la nieve. Era demasiado morboso para decirlo en voz alta, pero no podía quitarse la imagen de encima.
—Buckley parecía realmente sospechoso —dijo.
—Es lo que suele pasar normalmente, ¿verdad? —dijo Dean—. Cuando muere alguien, suele ser el marido, o la compañera.
—El marido —dijo Beth—. El hombre.
—Las mujeres también matan a sus parejas.
—Los hombres normalmente son los que perpetran la violencia, es lo único que digo.
—Bueno, eso está bien, porque solo tengo sospechosos hombres. Estoy analizando todas las posibilidades.
—Entonces, ¿ya tienes sospechosos? —preguntó Dean.
—Solo uno.
—Ah, vale. Buckley. Los Seward son una familia con mucho nivel. Debe de haber una tonelada de información online sobre él.
—No creo que debamos animarlo en esto —dijo Beth.
Dean cogió su teléfono.
—Vamos a buscarlo. —Investigó un momento—. Es graduado de Wharton. Parece que estuvo en Filadelfia más o menos al mismo tiempo que nosotros, y se sacó el MBA. Aquí está en el Instituto de Asuntos Culturales. Supongo que ayudó a montar su exposición. —Volvió el teléfono para que Reddick pudiera ver la pantalla. Buckley estaba de pie en un balcón que daba a la ciudad universitaria, con una copa de vino en la mano. Había posado para la foto, pero parecía despierto y confiado, un joven privilegiado que llega al poder. Reddick pasó muchas más fotos, fotos de las obras de la galería.
—Recuerdo esa exposición —dijo—. Fue la primavera antes de nuestro primer año. Yo había venido para echar un segundo vistazo a Bellas Artes.
—Pues entonces no lo vimos.
—¿No fue a Penn Sarah? —preguntó Beth.
—Sí —respondió Reddick—. Es verdad. —Sarah era una pintora que trabajaba en el mismo edificio que Dean y Beth. Era un poco mayor que Reddick; habían salido unas cuantas veces, pero la cosa no había ido más allá de tomar unas copas—. Seguramente estuvo allí al mismo tiempo que él. Quizá lo conozca.
—Ahora ya tienes un testigo que interrogar.
—No es buena idea. —Beth se rio nada más decirlo.
—Vale, ¿qué más?
—Tengo su dirección. —Thomas le había dado esa información junto con la foto, después de que Reddick volviera del Y—. Quizá vaya a comprobarlo.
—¿A buscar el qué? —preguntó Dean—. ¿Señales de lucha?
—¿Te acuerdas de que Buckley parecía bastante alterado ayer cuando volvió del apartamento? A lo mejor vio algo…
—No lo sé. Dijo que no había entrado nadie a robar, ni nada parecido.
—Pero no lo habría dicho aunque fuera verdad, ¿no? Quiero decir… si es un sospechoso.
—¿Y cómo piensas entrar? —preguntó Beth—. Al apartamento, quiero decir.
—Pues no lo sé. —Reddick toqueteaba el cuello de su cerveza—. Supongo que solo me acercaré por allí y ya improvisaré.
—Haces unos planes muy detallados —dijo Dean—. Siempre es algo que admiro de ti.
—Ja, ja. Ya se me ocurrirá algo.
—Vale, así que tenemos un sospechoso, un testigo, una escena del crimen.
—También está la gente que dio la fiesta —dijo Reddick—. Quizá vieran algo.
—¿Y cómo los encontrarás?
—Pues supongo que llamando a algunas puertas.
Dean hizo una mueca.
—No lo hagas. Yo vivo en este edificio también.
—Tengo que hacer «algo». Puedo empezar mañana, después del trabajo.
—Es muy emocionante —dijo Beth—. Una especie de juego.
La respuesta de Reddick fue mucho más intensa de lo que se proponía.
—No es un juego para Hannah.
La inesperada gravedad de ese hecho apagó su buen humor. Se quedaron bebiendo en silencio. Dean y Beth consultaron sus móviles mientras Reddick se miraba las manos sin ver. Finalmente, Dean habló.
—Reddick, ¿vas a hacer esto de verdad?
—No lo sé. —Se acabó la cerveza—. Sí.