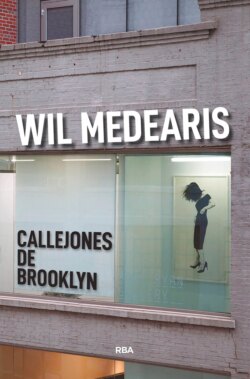Читать книгу Callejones de Brooklyn - Wil Medearis - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеYa conoces a Reddick. Es ese tío blanco que va en el metro, que tiene más de treinta y los aparenta, con unos vaqueros y unas botas manchadas por el trabajo que nunca pensó que sería permanente, que era bastante tolerable mientras esperaba la gran ocasión que nunca llegó. La paciencia endurece sus huesos como si fueran de cemento. La resignación se disfraza de estoicismo. Está en la puerta del metro, en la línea G del norte, tercer vagón empezando por delante, con los ojos bajos, los auriculares puestos, aferrado a un ritmo que casi se podría adivinar. Desde Bed-Stuy hasta Long Island City, todas las paradas tienen su salida por el otro lado, así que nadie lo molesta y no se interpone en el camino de nadie, ha cogido un espacio propio, ha encontrado una comodidad que se halla en algún punto entre la costumbre y el ritual. Apenas lo ves. Hay tipos así por toda la ciudad.
También está Harold, intentando que lo dejes pasar con tu MetroCard. De mediana edad, negro y macizo, no resulta obvio por qué espera junto a los torniquetes, mientras tú sales. Por qué no puede pagar el billete. Nada en él explica su confianza en tu caridad. Con la armadura de su sudadera acolchada y su casco de color naranja, los hombres como Harold son habituales en el metro de la tarde, con una nevera portátil de nailon entre los pies separados, el cuerpo caído, agotado por el trabajo diario.
Cogió a Reddick hace unas ocho o diez semanas, antes de las vacaciones. Fue una transacción sin palabras, cada hombre acostumbrado a desempeñar su papel, unos actos muy pulidos y suaves, como perlas, por la práctica incontable, por años y años de viajes en metro. Los dos llevaban las mismas botas. Reddick lo dejó pasar otra vez dos días después, luego tres veces, la semana después de Acción de Gracias, una serie de pequeñas coincidencias, sus calendarios momentáneamente sincronizados. El contacto se fue ampliando en cada ocasión; primero un gesto de reconocimiento, luego algún comentario y, por fin, unas preguntas amables, intrascendentes; dos superficies que se limitaban a rozarse la una contra la otra, sin más expectativas.
Unas semanas más tarde sus caminos se cruzaron en Nostrand Avenue, una coincidencia final que los dos encontraron normal, y hablaron media hora, unidos por su minúsculo plan para defraudar a los Ferrocarriles Metropolitanos, de billete en billete. Fue entonces cuando finalmente se dieron los nombres y se ofrecieron un resumen de su historia. Harold se había criado en Bed-Stuy, pero se trasladó a vivir a casa de su madre en Hunter’s Point cuando ella murió. Trabajaba en la construcción, reforzando el ejército de gentrificadores que iban presionando hacia el este en su antiguo barrio, llenando su territorio con insulsos bloques de apartamentos, llamativos reductos de ladrillo sucio y metal barato que se alzaban entre las antiguas casas de piedra. Reddick era autónomo, y trabajaba transportando cajas y colgando obras de arte de otras personas en las paredes de otras personas, y el tiempo pasado en su estudio cada vez se iba encogiendo más, por simple dejadez. Normalmente, en lugar de pintar jugaba al baloncesto. Ya apenas se sentía culpable por eso. La conciencia compartida de sus fracasos salvaba la distancia entre sus edades. Después, sus conversaciones matutinas se convirtieron en algo habitual, incluso cuando era otra persona la que dejaba pasar a Harold, unos pocos momentos robados, breves informes de los hechos más superficiales de sus vidas.
Reddick salió temprano aquel lunes para contarle a Harold lo de la chica del callejón. Era una historia más larga que el tiempo que se dedicaban normalmente. Él la había visto al volver a casa desde el bar, justo después de las once, delante de su edificio destartalado. Ella toqueteaba su teléfono, encorvada encima del capó de un coche oscuro y rodeada de nieve. Las aceras de pizarra, desiguales, estaban cubiertas de blanco, y las entradas de los edificios, envueltas en unas oleadas blanquecinas. Él captó la escena de soslayo, enmarcada por el alto esqueleto de una construcción inacabada que se alzaba en la manzana de al lado, y como la calle estaba vacía, y el coche medio enterrado en nieve, ella parecía la superviviente final de algún apocalipsis climático. Su aliento formaba cintas de condensación, más tenues que el humo de su cigarrillo. Cuando ella levantó la vista, él vio la embriaguez en su cara flácida, una refugiada de una fiesta en alguna casa, que había huido de la multitud para fumarse un cigarrito. Ella lo vio buscar las llaves, luchar con la cerradura congelada. Se le ocurrió que quizá se hubiese quedado atrapada fuera; se volvió para ofrecerse a mantener la puerta abierta, pero ella lo miró sin verlo, sin darse cuenta del gesto. La dejó fuera.
Volvió a salir con la basura, una bolsa pesada en cada mano, el plástico transparente tenso en torno a la enorme masa de cristal abultado, de botellas vacías. La chica estaba absorta en su teléfono otra vez. Él llevó las bolsas hasta el callejón cerrado con una cancela que había a un lado del edificio, las apoyó en una pequeña zanja y buscó las llaves. Había una puerta sin cerradura en la parte posterior del callejón que se abría a la parte de atrás del edificio. No la usaba porque su apartamento estaba más cerca de la escalera delantera. El llavero se había quedado enganchado en el forro de su chaqueta, él tiró fuerte, el hilo se rompió y las llaves se le escaparon entre los dedos entumecidos y cayeron al suelo. Dejó las bolsas y se inclinó a recogerlas.
No oyó los pasos hasta que estaban encima de él. Se dio la vuelta y levantó los brazos, un movimiento amplio, violento. Era la rubia. Ella no hizo caso de su reacción exagerada y se limitó a quedarse allí de pie, jadeando por la pequeña carrera y llenando de niebla el aire entre los dos. Él soltó un taco y se agachó a coger las llaves y soltó otro taco.
—No te acerques a un desconocido así —dijo él—. Y menos estando sola. Y de noche.
—Lo siento —respondió ella, con una voz tan inexpresiva que no estaba claro si sabía por qué se estaba disculpando.
Él se sentía incómodo, y eso lo irritaba.
—Quién sabe lo que podría haberte hecho…
—Eres un buen chico.
—¿Y tú cómo lo sabes?
—Se me da bien la gente. O sea, ver cómo es la gente. —Sus ojos empezaron a concentrarse en la cara de él, lentamente, como si recuperase un hábito perdido—. Es que pensaba que eras otra persona.
Él no le señaló su incoherencia. No importaba, dado el estado actual de la chica. Había caído en un mundo de verdades momentáneas.
—¿Vives aquí? —le preguntó ella.
—Sí.
—Pues es un edificio muy… muy chulo. —Su voz era nasal y aguda, y el final de cada palabra se mezclaba con la siguiente de una forma que interrumpía la integridad de sus bordes, amenazando su sentido. Era la voz que ponen los hombres cuando imitan a un determinado tipo de chicas blancas de veintitantos años, una voz que no casaba demasiado bien con su cara. Él se preguntó si ella hablaría siempre así. Se preguntó si no lo estaría haciendo por él
Abrió la puerta.
—Sí, está bien.
—Voy contigo.
Él la miró, y luego miró el callejón. La oscuridad esperaba para que ellos le dieran forma. Él dio un paso a un lado y la siguió hacia el interior.
—Deberíamos…, no sé, estar un rato juntos —dijo ella.
—Vale. —La puerta se cerró con un chasquido tras ellos, la cerradura encajó en su sitio. El sensor de movimiento se puso en marcha y se encendieron las luces, revelando las paredes estrechas y sucias, las hileras de cubos de basura, de plástico y de latas. Ya se habían clasificado algunas bolsas y estaban amontonadas en un rincón, cubiertas de nieve. Ella siguió hablando sin decir nada. Él abrió un cubo junto a las estrechas caderas de ella.
—Desde luego, deberíamos pasar un rato juntos, entonces —repitió ella.
Su teléfono empezó a relampaguear, no solo el dispositivo, sino también la funda, chillona y empática. Ella se lo acercó vacilante a la cara y empezó a tocar la pantalla. Era menuda, con una cabeza que a él le pareció un poco demasiado grande, la cara estrecha, con los pómulos altos y ojos grandes, como de actriz. Sus labios eran finos y no parecían encontrarse nunca. El pelo rubio y sin vida le sobresalía del gorro de lana. Las puntas le rozaban las clavículas. Llevaba unos leggings debajo de la falda, manga larga, pero sin abrigo. No pensaba estar mucho rato al aire libre. Sus dedos brillaban, llenos de anillos absurdos. Él intentó imaginarla sobria, a la luz del día, pero la verdad es que no acababa de tenerlo claro, parecía que ella se deslizaba entre varias posibilidades.
—Tengo que enviar este texto —dijo ella, concentrada—. Pero a lo mejor, no sé…, te gustaría besarme cuando acabe.
Él la miró para ver si estaba bromeando.
Ella se echó a reír con todo el cuerpo, doblándose por la cintura, divertida con su propia audacia.
—O sea, no sé, si quieres… Ya sabes…
—¿Cuánto has bebido esta noche?
—¿Yo? Eres tú el que lleva un montón de botellas…
—Estas son de anoche. Tuvimos a unos amigos en casa, para ver el partido.
Ella arrugó la nariz al oír la palabra «partido»; los deportes le parecían aburridos o repugnantes.
—¿Así que compartes el piso con alguien?
—Sí.
—¿Y está en casa? —La sonrisa de ella reveló su motivación: era precisamente lo temerario de sus actos lo que parecía emocionarla. Él no era más que un elemento de atrezo, el terreno sobre el que ella andaba por su cuerda floja.
—No.
Ella volvió a su teléfono. Las dos bolsas estaban en los cubos correspondientes, y los dos se quedaron de pie, solos, con las puertas cerradas a ambos lados. Habría sido fácil dejar que ella se derrumbara contra él. Más que fácil, un alivio. Él dio un paso hacia ella y le tocó el brazo.
—Creo que deberías irte a casa. —Él no estaba seguro de que iba a decir aquello hasta que oyó las palabras.
—¿A casa?
—Has bebido mucho.
—Sí. —Ella sonrió—. Probablemente demasiado. Pero me lo he ganado.
Su teléfono se iluminó de nuevo y ella volvió a hacerle caso. Él empezó a alejarse de ella.
—Espera. —Ella puso el cuerpo entre él y la cancela—. ¿Ya te vas?
—Sí. —Él miró por encima de la cabeza de ella hacia la acera vacía, la calle vacía—. Y tú deberías irte a casa.
—Entonces, ¿ya está?
Ella llevaba su mal genio sin demasiado rigor, provocado por una decepción que apenas parecía rozarla. No le costaría demasiado caer en cualquier otro impulso loco.
Al cabo de un momento, él suspiró.
—Mira, te voy a pedir un taxi…
—Uf…
—Si lo llamo, ¿lo cogerás?
—A lo mejor debería…
—El caso es que necesitaría el teléfono, que está arriba en mi apartamento. —Él no podía llevarla allí, no confiaba en su propia determinación, si ella decidía que valía la pena intentarlo otra vez—. ¿Por qué no me esperas aquí mientras voy a buscarlo? ¿O puedo usar el tuyo?
—Espera… —Ella se vio interrumpida por más relámpagos llamativos. Esta vez era una llamada. Se apartó de él para responder y fue hacia las profundas sombras de la parte trasera del callejón. Él notó que la atención de ella se había desplazado hacia algún otro propósito ebrio. Si él se alejaba ahora, ella no se daría ni cuenta, quizá ni recordase el encuentro en absoluto, pero se había creado una obligación, por mucho que a él le fastidiase. Si podía hacer que ella volviese a la fiesta, que se reuniera con sus amigos, el problema sería de ellos. Esperó junto a la cancela.
La puerta trasera se abrió, derramando luz ambarina sobre la pálida nieve. Vio un brazo que la sujetaba, una piel blanca, gruesa, masculina. Ella se volvió hacia allí y pareció reconocer al propietario. Colgó y entró. La puerta se cerró tras ella. Él se quedó en el callejón, solo, unos minutos, y la noche continuó como si ella no hubiese existido nunca.
—¿Si me hubiera pasado a mí? —dijo Harold—. ¿A un hermano? Ya estaría en la cárcel.
Reddick había contado aquello para reírse un poco y había exagerado su sorpresa, la borrachera de ella, lo absurdo de la oferta que ella le había hecho sin provocación alguna.
—Yo solo quería sacar la basura…
—¿No sabes quién era ni adónde fue?
—Ni idea. Lo único que pretendía era devolverla con sus amigos.
—Bien hecho. No habría salido nada bueno de seguir hablando con ella.
—Parece que he evitado un desastre.
—Recuerdo que antes una chica nunca habría salido sola a la calle, por la noche. ¿Y ahora se van detrás de los hombres en los callejones?
Negó con la cabeza, enmudecido ante la magnitud de aquella transformación. Sonó el silbato y el tren de Harold entró traqueteando en la estación que estaba por debajo de ellos. Reddick se echó atrás y lo dejó pasar. Chocaron las manos por encima del torniquete.
—Joder, tío —dijo Harold—. Si las cosas que te pasan normalmente son como esta, podrías llevarme contigo alguna vez.
Reddick salió de la estación y, bien abrigado, emprendió el apresurado camino a través de la congelada Long Island City hasta el almacén Lockstone. Entró y se unió al resto de transportistas de obras de arte que se disponían a cargar el camión para el encargo de Seward, todos ellos todavía en el descanso de la mañana, fumando cigarrillos en el muelle de carga abierto, bebiendo café ruidosamente de unos vasos de papel y mordisqueando bollería de la tienda de comestibles. El almacén era enorme y abierto, como una capilla, con las cajas alineadas como bancos de iglesia. Les contó a los transportistas la misma historia que le había relatado a Harold, exagerándola para que tuviera gracia, hasta que llegó al brazo anónimo del final, cuando la puerta se abrió y se la tragó.
—Espera un momento —preguntó uno de ellos—, ¿no viste con quién se fue?
—No. Se fue y yo volví a mi apartamento.
—Tío, qué cosa más rara.
Otro de los transportistas lo interrumpió.
—Espero que esa chica esté bien.
Reddick frunció el ceño.
—¿Qué quieres decir? No la dejé sola. Estoy seguro de que simplemente volvió a la fiesta.
El otro transportista se encogió de hombros. Se llamaba Allen; era bajito y tenía el cuello ancho, un pintor al óleo que hacía abstracciones ondulantes y precisas, recuerdos de una juerga con mescalina que duró tres semanas y que vivió el último verano que pasó en Wisconsin.
—Bueno, tú no conocías a ese tío. Ni siquiera sabías si ella conocía al tío. ¿Recuerdas aquella chica de Coney Island de hace un par de años?
—¿Cuál?
—Deberías recordarla. Salió en las noticias. Se montó una buena, con hashtag y todo. Una chica borracha se va de una fiesta con dos tíos, les dice a sus amigos que se va a dar una vuelta por la playa. No conoce a los tíos, pero es una fiesta, así que todo el mundo supone que los demás son todos guais y nadie piensa nada malo cuando ella se va.
Uno de los transportistas tiró la colilla del cigarrillo fuera del muelle.
—Sí, me acuerdo.
Allen continuó.
—Sí, qué cosa más terrible, tío. Intentaron tirarla al puto océano cuando terminaron, como idiotas. Un par de rusos completamente gilipollas. La chica era una estudiante de la Universidad de Nueva York… Creo que una de sus compañeras de habitación era de Coney Island o algo así, y por eso habían ido allí. Su cuerpo apareció a la mañana siguiente, en la playa, un poco más abajo.
Reddick dio un sorbo a su café, volvió a revivir mentalmente la escena del callejón. Acababa de una forma algo extraña, pero no sacó de ello ninguna conclusión lúgubre.
—Pues sí, terrible, tío —insistió Allen.
Se quedaron callados hasta que otro de los chicos gruñó y dio una palmada en el hombro a Reddick.
—Seguro que está bien, tío. Esto es Brooklyn, si te tuvieras que preocupar por cada chica blanca borracha que se tropieza contigo, tendrías que tomar Xanax al cabo de nada. Probablemente la volverás a ver el fin de semana que viene, y no se acordará de nada. —El resto asintió, agradecidos por aquella pequeña muestra de optimismo. Continuó—: Los adultos pueden cuidarse solos.
El grupo se dispersó y empezaron a cargar el camión, subiendo las obras de arte a la parte de atrás en unas cajas y contenedores, y lo aseguraron todo con unos pulpos. Cogieron mantas, herramientas, rollos de aislante y plataformas con ruedas, y trabajaron hasta media mañana. Después de terminar, Reddick se quedó junto a la cabina, ansioso por irse, mientras Allen daba un último repaso al inventario. La semana anterior la habían pasado despejando la nieve en torno al almacén, una cuadrilla de siete, metidos hasta las rodillas en nieve polvo y hielo. Limpiaron dos de los cuatro muelles de carga de Lockstone, el aparcamiento de clientes y la acera en torno a las amplias instalaciones. Quedaron exhaustos por el esfuerzo físico y ansiando salir afuera a hacer su trabajo. Reddick miró los coches aparcados al otro lado de la calle, imaginó que veía a la chica sentada encima de uno de ellos, la vio desaparecer con un extraño. Pilas de nieve paleada se curvaban como olas en torno a los parabrisas, y el tráfico distante latía como si fuera el mar.
—Vamos. —Allen dio una palmada en el lado del camión, sacando a Reddick de su ensoñación. Abrió la puerta del pasajero y luego dio la vuelta hasta el asiento del conductor—. No estarás pensando todavía en esa chica, ¿no? —dijo en la cabina.
Reddick se subió al otro asiento.
—No —mintió.