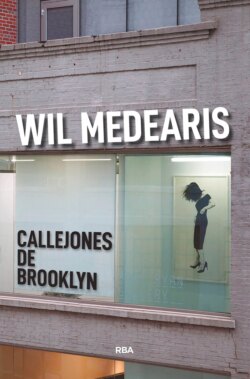Читать книгу Callejones de Brooklyn - Wil Medearis - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
Оглавление—¿Y está usted absolutamente seguro de que era ella?
—Sí. Se lo estoy diciendo. Al cien por cien.
Estaba en el salón, en una butaca cuadrada de la Bauhaus que habían trasladado al centro de la habitación. Otros muebles estaban también apartados de las paredes, y las herramientas colocadas cuidadosamente en rincones estratégicos, el trabajo abandonado hasta que la absurda afirmación de Reddick estuviera resuelta. La señora Seward estaba sentada enfrente de él, inclinada hacia su rostro, con los codos apoyados en las rodillas. Su expresión era preocupada y amable. Su marido estaba reclinado junto a ella con un escepticismo desinteresado, su rostro aburrido igual al de su hijo. No estaba claro si es que no creía a Reddick o sencillamente aquella era una crisis por la que no valía la pena perder nada de tiempo. Dottie iba y venía por detrás de ellos, representando el papel de poli malo con una fidelidad cinematográfica. Lane estaba quieto en su sitio, intentando no sudar.
Reddick solo quería ayudar.
—Estaba oscuro —dijo Lane, ofreciéndole una vía de escape, rogándole con los ojos que la tomara.
—Las luces del callejón se encendieron. Pude verla perfectamente.
—La ropa de invierno. Gorro, bufanda… Todo el mundo va muy tapado en esta época del año.
—Ella no llevaba abrigo. Había estado dentro, obviamente no pensaba quedarse fuera mucho rato. Solo llevaba un gorro y lo llevaba apartado de la cara.
—Pero ¿por qué estaba sola en Brooklyn? —preguntó la señora Seward—. Es que no lo entiendo, sencillamente.
—No tengo ni idea. O sea, que ella en realidad no me contó nada de sí misma. —Pensó en sus ropas, su voz—. No parecía fuera de lugar allí.
La versión que contó era un poco distinta de la que había contado al equipo y a Harold. Omitió el abrupto ofrecimiento que le hizo ella. No tenía por qué levantar sospechas. Ya las sentía de todos modos, sabía qué aspecto debía de tener él a sus ojos. Solo un poco más de metro ochenta, pero muy delgado, con los hombros inclinados hacia delante de una forma que nunca le habrían permitido a su propio hijo. Un sureño desgarbado con mala piel, pelo rubio y cara rara, con los labios algo gruesos, pero una mandíbula demasiado estrecha, y los ojos demasiado juntos. Una procedencia étnica tan mezclada que resultaba por completo americana, de una forma que lo despojaba absolutamente de contexto, sin éxito de inmigrante, sin linaje colonial, solo suposiciones y pálpitos de lo que alguien podía haber sido, de matrimonios entre personas demasiado pobres y demasiado dispersas para preocuparse por anotar de qué parte del Antiguo o del Nuevo Mundo descendían. Tenía un apellido escocés, que había recibido como herencia de la única persona de su árbol familiar que decididamente no era escocesa, y podía reclamar una herencia étnica que cualquier familia antigua de Nueva York habría comprendido, aunque privadamente la rehuyera. Su abuelo paterno llevaba el nombre de Red porque era la abreviatura de Reddick, pero también porque le pegaba a su piel color arcilla. Red era negro. Reddick no. Esa herencia se había introducido entre las grietas junto con todas las demás, otro factor de ADN indistinguible en su cara de perro callejero blanco.
¿Qué veían los Seward cuando lo miraban? Se imaginaba que a un don nadie. Él no entraba en su idea de lo que era el mundo, y por lo tanto no era nadie.
Solo podían reaccionar ante sus aseveraciones con sospecha. Sus encuentros con gente como él estaban demasiado circunscritos para que fuera de otro modo. Solo en un callejón oscuro con la prometida de su hijo; el sexo se olía en aquella escena como si fuera éter. No hacía falta que lo mencionara para que pensaran en él, y si lo hacía, aunque fuese para negarlo, la insinuación cuajaría y acabaría convirtiéndose en un hecho. Asegurar que él hizo una elección moral implicaba reconocer que hubo otra opción, y en cuanto esa otra opción se le quedara pegada, no dejarían de ninguna manera que se la sacudiera.
Decidió que la oferta atrevida de ella era irrelevante, de todos modos. Bastaba con saber que estaba borracha, su vulnerabilidad se podía asumir. Lo que importaban eran los hechos, el momento y el lugar, unos datos concretos que se podían usar para encontrarla. Él se mostró muy claro en ese aspecto y dejó a un lado lo demás.
—¿Y estaba muy alterada? —preguntó Dottie—. ¿Parecía que alguien la hubiera drogado?
Reddick negó con la cabeza.
—Pues no lo sé, la verdad. Quiero decir que ella estaba… pues sí, siento decirlo, pero estaba bastante ida. A mí me pareció que simplemente había bebido demasiado, pero la verdad es que no sé mucho cómo es eso; lo de estar drogado, quiero decir. Olía a alcohol, pero hablaba con coherencia. Sabía dónde estaba.
Él dijo que llamaran a la policía. Ellos lo desestimaron, dijeron que primero querían hablar en privado; estaban perplejos por lo improbable que era lo que él estaba afirmando. Aquel encuentro casual, quiso gritarles él, pudo haberle salvado la vida. Aceptad vuestra buena suerte, sin más, y escuchad.
Buckley volvió del apartamento de Hannah. Dottie le había enviado un mensaje cuando estaba de vuelta, pero no le había dado detalles. La preocupación vaga de aquella mañana se había espesado y convertido en terror, algo de lo ocurrido durante aquel viaje le había alterado mucho. Tenía los ojos muy abiertos y estaba sonrojado.
—Mamá, ella no estaba, obviamente, pero…
—Creo que tienes que oír esto primero.
—No habían entrado por la fuerza ni nada parecido. —Su voz profunda había perdido su tono dominante. Él parecía disminuido, acobardado por la crisis que iba en aumento—. ¿Querríais papá y tú…? Me gustaría hablar con los dos sobre lo que podemos hacer ahora. En privado, por supuesto.
—Escucha, hijo.
La orden de su madre lo sacó de su escapismo. Al final pareció darse cuenta: su familia estaba alineada frente al chico que colgaba los cuadros. Era una escena viva de juicio, de acusación. Reddick vio que la cara de Buckley cambiaba y supo que ya había dado el paso: de testigo había pasado a sospechoso. Se preguntó cómo podía haber pensado que las cosas fueran de una manera distinta.
—Reddick —dijo Dottie—, cuéntele lo que nos ha contado a nosotros.
Buckley escuchó, impaciente.
—¿Y dónde fue eso? —preguntó, cuando hubo terminado el relato.
—Brooklyn. Bed-Stuy.
Las mejillas de él palidecieron.
—Eso es imposible. Ella no podía estar allí.
—¿Qué quiere decir con eso? —soltó Reddick.
—Buckles, vosotros dos vais mucho a Brooklyn —dijo su madre.
—A actos del museo. A tomar una copa a Williamsburg.
—Pero ¿no está eso cerca…?
Él la cortó.
—¡Madre!
Ella lo fulminó con los ojos y continuó:
—Cerca del BAM, iba a decir. ¿Dónde estaba exactamente, lo puede repetir?
—Al lado de la línea A, la parada de Nostrand.
—Mamá, eso no está ni remotamente cerca del BAM. —Él parecía impaciente por terminar la conversación, por quedarse a solas con sus padres—. En realidad, no está cerca de nada.
—Excepto de mi apartamento —dijo Reddick.
—Mire. —Buckley se volvió hacia él—. No se lo tome a mal. Sencillamente, quiero decir que conozco a mi prometida, sé adónde va, y sé que ella no iría nunca a una fiesta allí.
Lo rechazó con suficiencia, cortante.
—Pero ahora mismo no sabe dónde está.
—Mire, yo…
—¡Reddick! —ladró Lane.
—Estoy intentando ayudarlo, hombre. Ni siquiera me escucha.
—No creo que esté intentando ayudar en absoluto. Creo que quiere usted meterse en esta situación por algún perverso deseo de formar parte de nuestras vidas.
—¿Lo dice en serio? —dijo Reddick.
—Buckles… —le reprendió su madre.
—Es usted de esa gente horrible que llama a la policía con pistas falsas para llamar la atención.
Reddick se puso en pie de un salto y gritó que él no quería llamar la atención, que Buckley era un maldito esnob y que, si le ocurría algo a su prometida, sería por culpa suya. Lane se metió entre los dos. Los Seward intentaron calmar a su hijo mientras este le lanzaba insultos. Finalmente, Dottie sacó a ambos bandos del vestíbulo, arrastró a Reddick y a Lane a la escalera principal, hacia la galería.
—Tienen trabajo que hacer ahí, ¿no? Y les hemos contratado por… ¿cuánto? ¿Dos horas más, hoy? —Ellos asintieron—. Usted. —Y señaló el pecho de Reddick—. No se vaya de esta habitación, ¿entendido?
—Pero tiene que llamar a la policía…
—Es un asunto privado, y van a discutirlo entre ellos, como familia.
—Tiene que encontrar a ese tipo con el que se fue ella.
—Si no puede respetar su intimidad, voy a tener que pedirle que se vaya ahora mismo. ¿Me comprende? El señor y la señora Seward harán lo que crean que es mejor. ¿Lane? Hablaremos con usted en privado.
El director la siguió escaleras arriba.
Dean se reunió con él en la galería. Reddick le ofreció un sucinto relato del enfrentamiento, y después trabajaron los dos en un silencio incómodo. La hostil incredulidad de Buckley lo había dejado dolido y humillado. Justo antes de las cuatro empezaron a guardar sus herramientas. El resto del equipo bajó y cargaron los suministros y las cajas vacías en el camión, volviendo a dejar en orden todas las habitaciones. Nadie habló con Reddick, aparte de organizar la logística del trabajo. Cuando casi habían terminado, apareció Lane y lo llevó aparte.
—¿Te has calmado ya? —preguntó. Reddick asintió y él continuó—: Los Seward me han pedido que insista en que respetes sus deseos. Pensarán lo que tú les has contado y, si necesitan algo más, contactarán contigo. No debes ponerte en contacto con ellos ni con la policía, ¿entendido?
—Estoy diciendo la verdad, Lane. Esto no es justo.
—Así conseguirás conservar tu empleo, Reddick. Sería mucho más fácil despedirte y ya está. ¿Me entiendes? Yo me he peleado por ti. Es lo mejor que he podido conseguir. Dime que harás lo que ellos dicen. Déjalos en paz. No vayas a la policía. ¿De acuerdo?
—Bien.
—Bien, ¿qué?
—Bien, no los molestaré más. Tampoco iré a la policía.
—Y una cosa más. Buckley no quiere que vuelvas a su casa, de modo que te saco de este contrato. Puedes trabajar en el almacén mañana.
—¿Hay algo que hacer? —Dos trabajadores a tiempo completo llevaban el almacén, unos tipos ya mayores, a los que no les gustaba que anduvieran por allí los autónomos.
—Ya encontrarás algo. Tengo que reunirme con otro cliente en la ciudad esta noche, así que no vuelvo. Acaba y ficha después de descargar. Que lo sepan todos los demás.
Reddick volvió al camión, y se metieron entre el tráfico lento en la Setenta y siete. Las calles y aceras estaban limpias y despejadas, el brutal invierno amaestrado formó unas rayas blancas pintorescas sobre las ramas grises y las fachadas de piedra.
—¿Y bien? —preguntó Dean.
—No me han despedido. —Todo el mundo sonrió y cedió un poco la tensión. Un par de los chicos le ofrecieron apoyo.
—¿La viste de verdad? —preguntó Allen, agachado en el lecho del camión.
—Si no, no lo habría dicho.
El otro meneó la cabeza, incrédulo.
—Estaba pensando que a lo mejor te he asustado esta mañana.
—Quizá, pero no se trata de eso. Sé lo que vi. —Reddick oyó su propia voz con un deje ronco, la indignación rasposa de su credibilidad cuestionada—. Pero me echan de este trabajo. Mañana al almacén.
—Vale. Te vas a aburrir mucho.
—Ya lo sé. Eh, ¿puedo pediros un favor? Lane no va a volver al almacén esta noche, y me vendría muy bien tomar algo. ¿Podría fichar alguno por mí? Quiero ir al centro y coger unas birras.
Era una petición habitual, cuando uno del equipo tenía planes de salir a beber por la ciudad, y todos estuvieron de acuerdo.
—¿Quieres que vaya contigo? —preguntó Dean.
Reddick negó con la cabeza.
—Estoy bien, tío. ¿Te veré esta noche en el apartamento?
—Probablemente. Tengo que ir a ducharme.
Acabaron de empaquetar. En cuanto todo estuvo seguro, Reddick salió a la calle e hizo señas al camión hacia el tráfico enmarañado, y luego dio unos golpecitos en la puerta para despedirse, cuando el camión salía ya.
Volvió a la acera y miró la casa, encajada entre una hilera de mansiones elegantes de piedra caliza. Apenas sobresalía, su grandeza reducida a textura, al ambiente de riqueza vertiginosa, una imagen ofrecida a las tarjetas postales y el asombro de los turistas. Pero era un hogar; dentro había personas, cuyos nombres y rostros conocía, a los que podía ayudar, si lo dejaban. No tenía intención alguna de ir al centro. Había desaparecido una persona. Tenía que obligarlos a escuchar.
—¿Va a intentarlo otra vez?
El hombre que habló era unos diez centímetros más alto que Reddick, el cuerpo alto envuelto en un abrigo de lana negra que se abultaba suavemente por encima de su vientre redondo. Extendió una mano enguantada.
—Thomas —dijo.
—Reddick. —Le estrechó la mano, intentando recordar si había visto a Thomas en el interior—. ¿Trabaja para ellos?
—¿Para los Seward? En realidad no…; trabajo para otra familia, que vive cerca. Los Leland. —Hizo una pausa, esperando a que Reddick reaccionase ante el nombre. Como no fue así, Thomas continuó—. Tengo amigos entre el personal de los Seward. Parece que Dottie estaba furiosa después del incidente que ha causado usted, y uno de mis amigos me ha invitado a tomar un café, esperando discretamente hasta que ella tuviera la oportunidad de serenarse un poco. Él me ha contado lo que ha ocurrido.
—Y a Dottie le preocupaba que «nosotros» hiciéramos correr rumores…
—Sí, bueno…, los Seward, los Leland, su mundo es bastante hermético. Incestuoso, incluso, si no le apetece mostrarse caritativo. En cuanto estás dentro, averiguas rápidamente que no hay drama como el que ocurre a tu alrededor. Acabas viviendo su vida, así como la tuya, y tienes tus favoritos. —El hombre alto se movió, repentinamente incómodo—. Resulta difícil de explicar a la gente de fuera.
—¿Favoritos? ¿Como quién, Buckley?
Thomas asintió.
—Conozco bien a esta familia. Buckley no es tan malo. Hay cosas que…; en realidad no puede ser él mismo, la mayor parte del tiempo.
—Es demasiado orgulloso para dejar que lo ayude.
—No es eso. Puede parecer eso, pero… no es así. Estoy seguro de ello. Me han dicho que estaba muy alterado. Hay algo más que le preocupa.
—¿Algo más, aparte de la desaparición de su prometida?
—¿Parecía asustado? ¿O preocupado?
—Estaba asustado, por supuesto. —Reddick pensó en la chica de la historia de Allen, en el cuerpo gris de la chica tirado en el fango, en la resaca. Mentalmente le había puesto la cara de Hannah—. Pero por eso exactamente debería escucharme.
—Estoy de acuerdo. Solo digo que no lo juzgue tan duramente. Usted no lo sabe todo.
—¿Y por eso está usted aquí? ¿Para defender a Buckley?
—Sí y no, en realidad. La casa de los Leland está doblando la esquina, en la Quinta; he vuelto allí después de tomar café y le he dicho a la señora Leland lo que sé. Ella se ha mostrado muy interesada. Tanto que me ha pedido que lo lleve allí.
—¿Cómo?
—Me preocupaba que se me escapara. Ella quiere oír lo que usted tenga que decir.
—No estoy seguro de que deba contarle esa historia a nadie más.
—Decía usted que quería ayudar. Y así es como lo va a hacer.
La casa de los Leland tenía un guardia en el vestíbulo, un hombre viejo con un traje muy pulido, sentado ante un escritorio victoriano con un montón de ordenadores portátiles. Hizo señas a Thomas y los dos se quitaron las botas y los abrigos. Entraron hasta un salón donde Thomas dijo a otro miembro del personal que hiciese saber a la señora Leland que habían llegado. Reddick examinó la oscura habitación. Había una alfombra floral muy grande encima de la tarima de madera noble, y unos muebles cuidadosamente tallados, de cerezo y caoba, y la tapicería de las sillas se hacía eco de los temas que presentaba la alfombra: flores, parras, arabescos. El contraste con la modernidad total de los Seward parecía intencionado, un debate sobre la forma correcta de vivir. Al cabo de pocos minutos condujeron a Reddick al piso de arriba, a un salón con la misma temática.
La señora Leland lo esperaba en un sillón de orejas de color verde oliva. Era un par de décadas mayor que la señora Seward, que llevaba el pelo espeso y blanco muy tirante y apartado de un rostro formidable, lleno de arrugas. Sonrió con una precisión política y le hizo señas de que se sentase. Él la obedeció y Thomas se fue. Dos miembros del personal, chicas jóvenes, merodeaban por allí cerca.
—¿Le ha ofrecido Thomas una bebida?
Reddick respondió que no quería nada, pero ella insistió en que tomase algo. Él aceptó un café, y una de las chicas salió.
—¿Es ese un Sargent? —Hizo un gesto hacia un pequeño cuadro que tenía ella detrás. Era el retrato de una joven sonriendo maliciosamente, con una cinta de un azul pálido sujetando su pelo de color rubio ceniza. La señora Leland respondió sin volverse.
—Es de William Merritt Chase. Es mi abuela cuando era niña.
—Es precioso.
—Tenemos un Sargent en el salón de atrás —dijo ella—. Puedo hacer que Thomas se lo enseñe cuando hayamos terminado.
—Gracias. Me encantaría. —La chica volvió con el café en una taza y un plato de Wedgwood. Él le dio las gracias. Pensó en su conversación anterior con la señora Seward, después de que ella lo cogiera admirando su Schnabel—. Todos somos artistas. Los que hacemos transportes artísticos, quiero decir. La mayoría somos artistas.
—Supongo que tiene cierta lógica. —La señora Leland hizo una larga pausa, mirándolo con intención. Era más fácil de lo que él había esperado, el encuentro tenía una familiaridad encarrilada que lo tranquilizaba. Cuando le contó su historia a los Seward no era más que un intruso, que se había introducido en su crisis privada. Con la señora Leland las relaciones habían vuelto a su lugar acostumbrado. Ella quería algo de él, un servicio…; quería que le contase su historia. Sabía que ella le ofrecería algo a cambio, ayuda, esperaba, para convencer a los Seward de que lo escuchasen. Aquel encuentro tenía la seguridad y la transparencia de una transacción. A él quizá no le acabase de convencer su papel subordinado, pero lo comprendía, con una claridad que lo tranquilizaba.
Finalmente:
—Bueno, pues oigámoslo, entonces.
Él le contó las dos mitades de la historia, primero el extraño encuentro en el callejón y luego la reacción que habían tenido los Seward al oírlo. Ella escuchó sin interrumpirlo. Reddick le dio la misma versión de los actos de Hannah que había ofrecido a los Seward, por los mismos motivos: lo despojaba de interés sexual para mantenerse bien limpio.
—¿Qué le parece? —preguntó ella, cuando él hubo terminado.
—Creo que quien quiera que abriese la puerta para que entrase ella sabe dónde está. Creo que la policía debería estar en mi edificio de apartamentos ahora mismo interrogando a la gente que dio esa fiesta, elaborando una lista de todos aquellos a los que ella vio aquella noche. Y creo que tienen que entrar también en su apartamento, en busca de pistas. Creo que si no actúan con rapidez, van a perder cualquier oportunidad de encontrarla, y todo porque Buckley está demasiado avergonzado para admitir que su prometida estaba de fiesta en un vecindario negro.
—¿Era un hombre negro el que le abrió la puerta?
—No. Le vi el brazo. Era blanco.
—Pero ¿el barrio…?
—Es… mixto, ahora mismo. Ha cambiado mucho desde que yo me trasladé allí.
—¿Quiere decir que se ha gentrificado?
—Era mucho mejor antes.
—Mejor para quién, me pregunto… —No esperaba respuesta, claro. Él esperó a que continuara—. ¿Echa usted la culpa a los Seward?
Él no lo había pensado hasta aquel momento, no había ido más allá de su frustración al ver que no lo escuchaban. Pero en la superficie, la respuesta parecía obvia. Había culpabilidad suficiente para todo el mundo, una parte para cada uno de los que estaban en aquella fiesta y que la vieron salir, otra para su propia inacción, otra para la intransigencia de Buckley.
—Creo que ella…; si ocurre lo peor, en parte ellos tendrán la culpa. Moralmente, si no legalmente.
—Le importa el aspecto moral de todo esto.
—No veo cómo podría dejar de importarme.
—Un honorable cruzado.
Él sospechó que se burlaba, pero no vio nada de eso en su rostro. Solo una curiosidad objetiva, inquisitiva.
—No. Es que… ¿tan raro es creer en lo que está bien y lo que está mal?
Ella sonrió, indulgente.
—Para mí no.
—¿Puedo preguntarle por qué estoy aquí?
—Puede. Quizá sea una moralista, como usted. Quizá crea en el bien y el mal, y cuando Thomas me ha relatado los detalles de esta desdichada situación, he querido ayudar.
Él respondió, con precaución:
—¿Así que llamará a la policía?
—No irían muy lejos sin la cooperación de los Seward. Si desea de verdad actuar según sus principios, tendrá que hacerlo directamente.
—Nuestros principios, quiere decir.
Ella mantuvo la cara impasible.
—He visto a Hannah en más de una ocasión. Conozco bien a los Seward. He visto su mal genio de primera mano. Los he visto cerrar filas. Nunca son tan malvados como cuando los importuna la verdad.
Parecía demasiado vago, demasiado abstracto para que resultara de ayuda.
—¿Qué clase de verdad?
—Las versiones que no pueden controlar.
—¿Y dónde me deja eso entonces?
—Aquí. —Ella extendió las manos, elegante—. Conmigo. Donde intentaremos descubrir qué verdad es esta que los ha provocado.
—Yo solo quiero ayudar a Hannah.
—Y yo deseo ayudarlo a usted. ¿Le parece justo este arreglo? —Él asintió, sin saber exactamente a qué había accedido—. Muy bien —dijo ella—. Thomas se encargará de los detalles. Le deseo toda la suerte del mundo.
Dio instrucciones a una de las chicas de que cogiera la taza, y a la otra que buscase a Thomas y le enseñara el cuadro a Reddick. Thomas volvió rápidamente y condujo al manipulador de arte hacia la parte de atrás de la casa, a otro salón. Las ventanas daban a un espacioso patio trasero, con la nieve acordonada en suaves charcos, los bordes agudos en torno a un camino empedrado y una fuente con varios pisos.
—Aquí está el Sargent.
Reddick se apartó de la ventana y miró el cuadro. Era un pequeño retrato de un niño como un querubín, con un brillo rosado en las pálidas y redondas mejillas. Parecía que se movía. Reddick se acercó más y la imagen se disgregó, convirtiéndose en un mapa de pinceladas y pigmento disperso, un registro de gestos: tres para los labios, tres más para la nariz, un punto como ojo, un borrón como pelo. Tan poco bastaba para conjurar la ilusión de individualidad.
—Es fantástico —dijo Reddick.
—Sí. —Sonrió Thomas—. Así que ¿lo ha dejado todo bien claro la señora Leland?
—No exactamente.
—A ella le gustaría que usted investigase la desaparición de Hannah.
No era la ayuda que él esperaba…; no era ninguna ayuda, en absoluto.
—Me despedirán si me meto con los Seward.
—Hay otras líneas de investigación que podría seguir. Haga lo que ha dicho antes que debería hacer la policía. Vaya a su apartamento. Haga preguntas. Usted vive en el edificio donde se la vio por última vez.
—¿Por qué no contrata ella a un investigador privado?
—Porque no quiere un investigador privado. Cubriremos sus gastos. —Dentro de la casa, sin abrigo, había algo delicado en Thomas, en su barba recortada con precisión y sus ojos pálidos. Tenía un cuerpo de obrero, pero cara de ejecutivo. El traje le sentaba como un guante.
—¿Gastos? ¿Qué quiere decir eso?
—Aquí tiene quinientos dólares en efectivo. Guarde los recibos y, si necesita más, le haré una transferencia. —Le dio el dinero a Reddick junto con una pequeña tarjeta de visita, que llevaba impresos su nombre y un número de teléfono—. Mándeme un mensaje a este número y yo le enviaré información sobre Hannah. Su dirección, su foto…
—¿Para qué voy a necesitar todo eso?
—Para enseñársela a la gente y preguntar por ella.
—¿Quiere que vaya puerta por puerta?
—Ella quiere que usted haga lo que crea conveniente. Y me mantenga informado.
—O sea, que quiere informes.
—Lo que quiere es sencillo. —Se acercó más, hasta que Reddick pudo oler la colonia salobre que llevaba en la solapa con ojal. El hombre puso una enorme mano en el hombro del manipulador de arte—. Encuentre a la chica.