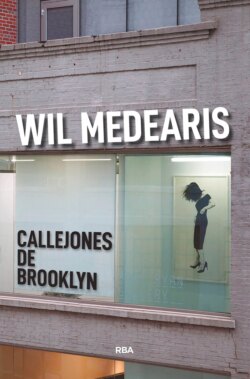Читать книгу Callejones de Brooklyn - Wil Medearis - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеLa familia Seward financiaba el mundo del arte de Nueva York. Su nombre estaba situado junto a las mejores obras, y era reverenciado por comisarios y directores y citado en procedencias. Cambiaban las obras que colgaban de las paredes de su casa en Upper East Side regularmente, haciendo ostentación de adquisiciones preciadas o sacando sus favoritas de las profundidades de su sótano en Lockstone, y sucumbían a veces a la gravedad del vecino Met sincronizando una pared o una habitación con una exposición especial, suponiendo que las obras relevantes no estuvieran en préstamo. La amplitud y profundidad de su colección les permitía darse ese capricho. La instalación actual era la mayor en la que había participado Reddick en los seis años que llevaba en Lockstone. Estaba prevista para toda la semana y cubría cinco pisos, una docena de pinturas, un puñado de dibujos pequeños enmarcados y unas cuantas esculturas colgadas en la pared, más el embalaje y almacenaje de todas las obras que se estaban exhibiendo en ese momento. Cinco de los cuadros eran para la galería delantera; dos, para el comedor de abajo; las cinco últimas obras, para las tres habitaciones del segundo piso, entre ellas el salón, que se había dejado aparte para la nueva incorporación de la colección: un pequeño y serio Richter cuya adquisición había impulsado todo aquel nuevo arreglo. El quinto piso no se había planeado, sino que quedaba para la improvisación de los restos.
Lane y Dean ya estaban en la casa. Lane era el director de Lockstone. Espabilado y lleno de optimismo pijo, veinte años más joven que el hombre al que reemplazaba, se lo habían presentado al equipo dos años antes, durante un dificultoso trabajo de empaquetar una colección de esculturas densas y precarias. Apareció en el apartamento del cliente con unos pantalones cortos de algodón y unas alpargatas de lino, y Allen casi se aplasta un dedo porque Lane no pudo meter el pie bajo una caja inclinada y sujetarla. Pero su sonrisa radiante tranquilizaba a sus clientes, y los propietarios de la empresa lo adoraban. Las relaciones entre Lane y el equipo finalmente acabaron estancándose en una tregua cautelosa. Ahora se mantenía apartado de su camino, en lo posible, y a cambio ellos toleraban su supervisión.
Lane había recogido a Dean y lo había llevado hasta la casa de los Seward para que preparase el espacio para la llegada del equipo de instalación. Habían trazado el mapa de los desplazamientos por la casa, quitado las alfombras, colocado unos plásticos para proteger las paredes y la escalera principal, y envuelto la barandilla con mantas, como si fueran pañuelos de cuello. Dean había sido compañero de habitación de Reddick desde su último año en la universidad, hacía una década ya, pero últimamente prefería dormir en su estudio de Bushwick varias noches a la semana. Sus complicadas esculturas de madera de balsa consumían todo su tiempo y hacían que eligiese el raído sofá de su estudio en lugar de coger el metro a última hora para volver a casa. El trabajo duro estaba dando sus frutos, poco a poco; sus ventas habían ido aumentando de año en año, y casi cubría sus gastos con su arte. Solo necesitaba unas veinte horas a la semana en Lockstone para ganar la diferencia. Sus padres le pagaban una parte del alquiler, pero Reddick y él nunca hablaban de eso. Su estudio estaba a unas pocas manzanas del bloque de Lane, cosa que lo convertía en la elección ideal para acompañar al director aquella mañana, pero, además, también toleraba la despreocupada animación de Lane mucho mejor que los demás, de modo que todos se sintieron muy contentos de que fuera.
Los manipuladores se pusieron los botines de plástico y los guantes de nitrilo, y sus botas empapadas por la nieve quedaron en cuarentena, junto con sus abrigos, en el vestíbulo exterior. Dean esperaba en la galería, mirando extasiado un pensativo Rachel Whiteread montado en la pared de atrás.
—La idea de que esta obra esté en una caja durante el próximo año me deprime —dijo, cuando se unieron a él.
—Pues cuélgala en tu estudio. —Allen observó la suave geometría de la escultura, su superficie calcárea—. Estoy seguro de que a ellos no les importará.
Dean no le hizo caso, se quitó las gafas para limpiar los cristales y sus ojos quedaron al descubierto, rosados y tiernos.
—¿Todo bien esta mañana?
Allen se encogió de hombros.
—Tu compañero de habitación casi se tira a una chica encima de un montón de basura; pero, aparte de eso, sí, vaya, una mañana normal.
Dean miró a Reddick, que hizo un gesto de resignación.
—No fue exactamente así —empezó a contar de nuevo la historia, recortando los detalles. Apenas tuvo tiempo de oír la reacción de Dean cuando llegó Lane, los dividió en equipos y empezaron a trabajar.
Dottie, la encargada de la casa, supervisaba el trabajo. Con el pelo oscuro, exhausta pero muy compuesta, se comportaba con una impaciencia autoritaria. Por muy sucintamente que se dirigiese Reddick a ella, siempre daba la sensación de que le estaba quitando demasiado tiempo. Porque al final no dejaba de ser una Seward más, el enorme desierto que la separaba a ella de la familia anulado por la distancia existente entre ambas y el equipo, kilómetros y kilómetros de paisaje social en escorzo. Ella hablaba a menudo con la señora Seward, que era la arquitecta principal de los temas de preparación, estudio de la colocación o espaciado; a veces se oponía a su empleada con una falta de deferencia que Reddick encontraba sorprendente, aunque a menudo había algún momento, una señal en el tono o inflexión que él no era capaz de detectar, que hacían que Dottie acabase por capitular. El señor Seward no estaba implicado en aquello; él podía hablar elocuentemente de la colección de su familia en cenas de caridad o galas de museos, pero le daba igual la disposición de las obras de arte en su hogar.
Su único hijo, Buckley, solo era unos pocos años mayor que la mayoría de los miembros del equipo de Lockstone. Tenía los ojos pesados y la barbilla estrecha, que sobresalía como el tirador de un cajón de su cara compacta. Llevaba un jersey encima de la camisa con cuello, y tenía el pelo castaño ondulado y espeso hasta la base del cráneo. La familia lo llamaba Buckles. Saludó brevemente al equipo cuando llegó, sobre las once, y Reddick no volvió a verlo hasta dos horas más tarde.
Reddick y Allen formaron pareja para colgar unos dibujos en el despacho de la señora Seward, en el tercer piso. Ella misma en persona les había dado las instrucciones, ya que Dottie estaba muy ocupada con la galería de abajo, y luego se quedó a hacer una llamada, mientras ellos trabajaban en silencio. Había un retrato de ella en la pared, detrás del escritorio, un Schnabel bastante grande que Reddick quería mirar un rato más, pero no podía acercarse mientras ella estuviese en la habitación. No formaba parte de aquella instalación. Ella hablaba con un contable o consejero financiero, mientras consultaba una pirámide de archivos abiertos y documentos desparramados, y discutía el regalo de boda que planeaba para Buckley: una de sus villas italianas, una pequeña, junto a Florencia. Le preocupaban las repercusiones fiscales que podía tener la donación; el regalo debía ser un acto de generosidad, decía ella, no un problema financiero. Los transportistas, que la oían, se esforzaban por mantener la cara serena.
Su hijo entró en el despacho. Ella colgó cuando vio su rostro pálido y alterado.
—Ella no me ha llamado aún. —La voz de Buckley era profunda y autoritaria, lo que reforzaba su presencia esbelta. Luchaba para mantenerse sereno, para enmascarar su preocupación.
—Ah, Buckles, lo siento mucho. Estoy segura de que tendrá algún motivo en el que no hemos pensado.
—Esa respuesta valía anoche, cuando era solo una cena. Pero ahora han pasado casi veinticuatro horas.
La señora Seward se quedó pensativa.
—Tienes razón. No es propio de ella.
—He llamado a Tony, y parecía preocupado.
—Podemos enviar a alguien a su apartamento. Podrías ir tú mismo.
Él parecía aterrorizado ante la idea, pero asintió.
—Sí. Sí, claro, debería ir.
La señora Seward vio que Reddick escuchaba y parpadeó en su dirección tan rápido que su hijo no pudo verlo. Reddick apartó la mirada.
—Haré que Dottie te llame al coche —dijo ella.
Cuando Buckley se fue, su ansiedad contagió al personal. Un nombre parecido a una tos quedó flotando en el aire, Hannah, que puso banda sonora a las rutinas del personal. Los manipuladores pararon para comer, y, cuando volvieron, la pandemia de la intranquilidad había saturado la casa.
Se separaron y volvieron al trabajo. Cuando entraron en el salón, Reddick recordó que Dottie había dudado y no sabía si colgar o no el Polke, porque las conexiones con Richter parecían demasiado obvias, y pospuso su veredicto hasta que volvieran del descanso. Subió las escaleras para preguntarle. Había unas zonas de servicio en los tres primeros pisos, salas muy ordenadas con aparadores repletos y austeras mesas de trabajo conectadas por una escalera cerrada. Interrumpió a Dottie y a uno de sus asistentes que estaban comiendo en el tercer piso, en una especie de sala de descanso reformada. Tenían la misma conversación que el resto de la casa, y él llegó a la mitad de una frase. El nombre de Hannah quedó colgando en el aire como un fantasma.
El equipo había elaborado una teoría a partir del fragmento de conversación que oyeron Allen y Reddick. No habría mejor momento de confirmarlo.
—¿Es la novia de Buckley?
La mirada de Dottie le dijo que no era asunto suyo.
—Su prometida.
—Ha desaparecido —dijo el ayudante. Dottie intentó que se callara, pero él protestó—. Lo siento, Dot, pero así es como empiezan los rumores. Se ve a simple vista que algo anda mal. Será mejor que se lo cuentes.
—Mira, yo no intentaba husmear…
—Claro que sí —dijo Dottie—. Pero tiene razón. Es mejor que sepáis la verdad, o si no quién sabe qué historia podría correr por ahí. —Puso el tenedor con pulcritud en su plato, apartó la silla de la mesa y cuadró los hombros hacia Reddick. Su actitud y su tono asumieron la autoridad del director de un colegio echando la bronca a un alumno remolón—. La novia de Buckley, Hannah, no apareció anoche para cenar, y no se ha sabido nada de ella hoy. Estos son los hechos, y espero que sepáis ser discretos.
El ayudante suspiró.
—Dios mío, espero que esté bien. Pobre Buckles.
—Es espantoso —añadió Reddick.
—Todavía no hay nada —saltó Dottie—. No emitamos juicios antes de saber de qué estamos hablando. Y ahora, ¿necesitáis algo?
Él preguntó por el salón, y después de que ella aclarase cuáles eran sus intenciones, se fue a informar al resto del equipo. Él estaba ya casi en la escalera cuando recordó que se había dejado el nivel en el despacho de la señora Seward. Pensó en el Schnabel y retrocedió, tanto para ahorrarse un viaje después como para robar un momento a solas con el cuadro. La habitación estaba vacía; el retrato, descolgado detrás del escritorio. Reddick miró el gran lienzo. La señora Seward parecía al menos veinte años más joven que ahora, y su silueta angulosa estaba esculpida con violentos brochazos de óleo y resina. La superficie era irregular, oscilando entre unas aguadas traslúcidas y un empaste tan grueso que bordeaba casi lo geológico. Reddick pensó cuánto material habría necesitado para construir todas aquellas zonas. Los precios de venta del arte lo dejaban indiferente, pero no los costes infinitamente más pequeños de hacerlo. Atraído por la textura se acercó más, hasta estar casi apoyado en el escritorio.
—¿Le gusta Schnabel?
Dio un salto y se volvió, enfrentándose a la que hablaba, que era la señora Seward. La transición fue vertiginosa, de imagen a carne, de décadas antes al presente. Buscó referencias en los detalles de su aspecto. Su pelo de color castaño estaba salpicado de canas y peinado hacia atrás en un moño suelto y amplio. Tenía una mandíbula dura y de forma bonita, que Buckley debía de lamentar mucho no haber heredado, y los ojos grandes y hundidos entre una red de arrugas tan finas que parecían dibujadas con grafito. Se acercó a él, moviéndose con la comodidad y la soltura de alguien cuya ecuanimidad no se ha visto alterada desde hace años, quizá décadas. Él estaba inexplicablemente nervioso.
—He venido a buscar el nivel y… realmente te atrapa, ¿no?
—Es diferente cuando tú eres el sujeto. —Ella sonrió y cruzó sus largos brazos por las muñecas, un gesto que estaba destinado a relajarlo—. Pero sí, es verdad que te atrapa. ¿Es usted artista?
—Todos lo somos. Bueno, todos menos uno. Que es músico.
—Siempre me ha parecido que la mayoría de ustedes tenían que serlo. Para tratar bien las obras de arte, tienes que tener algún motivo para que te importe. ¿Expone usted?
—No, desde hace mucho.
Ella era demasiado educada para mostrar que se había dado cuenta de su duda.
—Bueno, siga trabajando. Nunca se sabe lo que puede pasar.
—Ah, sí. Gracias. Yo…, es verdad. Nunca se sabe.
Ella sonrió de nuevo. Sabía bien el poder que se hallaba detrás de su sonrisa y cómo utilizarlo.
—Creo que me he dejado el teléfono por aquí. Probablemente en mi escritorio. ¿Le importa?
Ella señaló detrás de él. Él se volvió y vio un trozo del teléfono que sobresalía debajo de una pila de documentos. Lo sacó cuidadosamente para evitar una avalancha, y su pulgar inadvertidamente marcó el botón de inicio. La pantalla se encendió. Él miró la imagen que apareció.
—Gracias. —Ella tendió la mano, pero él no se lo entregó—. Joven… —Su impaciencia estaba contenida por la cortesía. Él captó la inflexión en su voz que significaba que la charla había terminado (es fácil reconocerlo cuando tú eres el blanco), pero, aun así, él no lo soltó.
—Joven, ¿sería tan amable de darme mi teléfono, por favor?
Ella parecía perpleja por su desobediencia, y Reddick por un momento no estuvo seguro de si su autoridad no sería un puro bluf, y pensó que a lo mejor no había consecuencias por no hacerle caso. El caso es que no podía dejar de mirar la imagen de la pantalla: Buckley sonriendo detrás de una mesa, en una cena, cogiendo la mano de una rubia esbelta que la razón insistía en decirle que tenía que ser su novia, pero que, sin embargo, parecía exactamente igual a la chica que le había pedido que la besara la noche anterior, en un callejón, rodeada de basura.