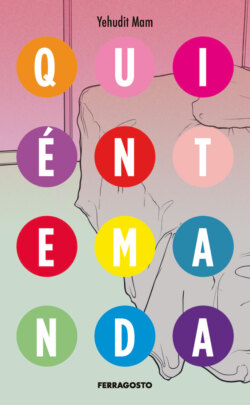Читать книгу Quién te manda - Yehudit Mam - Страница 7
Оглавление5
Lucía soltó una bocanada de humo. Sentada en los escalones de piedra rugosa, se dedicó a observar la escena mientras esperaba a Ximena. Del otro lado del patio, alrededor de la fuente, los chidos se asoleaban como lagartijas con sus vestimentas imitación pordiosero, su predilección por las playas ecológicas con nombres indígenas, sin excusados ni luz eléctrica, sus chales, sus órales, sus netas y sus tres hoyos en cada oreja; los becarios se aglutinaban en el pasto, los clasemedieros acomplejados se sentaban en las bancas con sus atuendos comprados en centros comerciales patéticos. La Ibero había chafeado cabrón.
De este lado de la escalera, la gente bien, los que organizan viajes a Valle o a Acapulco cada fin y, de vez en cuando, a Las Vegas o Miami: los que hablan en dólares. Aquí los hípsters, mariguanos de pantalón guango de tela de paracaídas con muchos cierres, guayabera, tenis de ante y sombrerito. Aquí, sintiéndose importantes, los mirreyes de economía, de traje y corbata, como si eso asegurara su puesto de ejecutivos en una casa de bolsa. Y la Ibero insistía en las ridículas clases de integración donde sentaban a todos, los de este lado y los de aquel, a conocerse como si fuera el primer día de kínder. Todo mundo dizque muy openmind.
Ximena se sentó a su lado. A veces, Lucía pensaba que Ximena se llevaba con ella para ver qué se sentía ser una niña común y corriente. Ximena andaba eternamente acompañada por dos guardaespaldas y viajaba en un auto blindado conectado a una cámara de circuito cerrado. Vivía en una inmensa y modernísima casa en Bosques de las Lomas, con alberca con techo retráctil, gimnasio con sauna, baño de vapor y canchas de tenis. Era hija de un político.
—¿Vamos al cine hoy en la noche? —dijo Ximena.
—Quedé con Ricardo. Pero, si quieres, mañana en la tarde —respondió Lucía.
—Nomás le vas a calentar la bragueta y luego lo vas a botar, ya te conozco. Qué desperdicio.
—¡Cálmate! Tú estuviste en la fiesta. ¿Te le acercaste? No. ¿Me dijiste que te gustaba? Tampoco —respondió Lucía—. ¡Qué quieres de mí, caray!
—No todas somos igual de descaradas.
—Ay, no te hagas la monja. Si yo fuera tú, no me quedaría de muégano con las otras fresoides en un rincón. Si alguien te gusta, tienes que poner de tu parte. Además, ¿no te presenté a Iván? ¿Qué pasó?
—Ya no quiero tus clínex usados, Lucía. Todos asumen que soy igual de aventada que tú y se ponen como pulpos. Además, Iván es un pésimo amante.
—Pues a mí no me pareció tan mal.
A veces le daban ganas de ahorcarla. Cada vez estaba más celosa, más hostil y con una moralina que nada que ver. Si ella también las daba con singular alegría cuando quería. Por favor, si Ximena, con sus millones, podía tener al hombre que quisiera con solo tronar los dedos.
Ponderó si en realidad Iván era malo en la cama o si Ximena era imposible de satisfacer. Tal vez era frígida. Tal vez los ponía demasiado a prueba, con eso de que nunca sabía si la querían por sus pequitas o por sus pesitos.
«Pobre niña rica —pensó—. Ha de ser duro que se te lancen solo por eso».
Marifer y Viviana se acercaron echando humo como locomotoras en la distancia.
—¿A dónde andaban? —les reclamó Lucía, aventando besos al aire.
—Juan José no nos dejaba salir —dijo Marifer—. Como llegó quince minutos tarde, atrasó la clase.
—Es un enfermo mental —dijo Viviana.
—Oye, Vivis, ¿Juan José no es el que te gusta? —preguntó Ximena.
—¡Cómo crees! —contestó Viviana—. Juan José es un indio. Te estás confundiendo con Javier, el de Historia de la Filosofía.
—El que babea por Lucía —intercedió Marifer.
—Ah, ¿y ese no es indio? —dijo Ximena.
—¿Qué tiene de indio? —respondió Lucía.
—Que tiene piochita de izquierdoso, y maneja un bocho y es un naco de la UNAM —respondió Ximena.
—Sí, pero tiene bonita cara, la verdad —dijo Marifer.
—Están locas —dijo Ximena.
—Para Ximena, si no es suizo, es un naco, no importa si esté bueno o no —anunció Lucía.
—Pues por lo menos tengo criterios más finos —respondió Ximena—. A ti te gusta de tocho.
Esa noche, Ricardo la esperó veinte minutos en la sala, barajando apellidos con su mamá, mientras Lucía se maquillaba en su recámara y reflexionaba que si Ricardo se hubiera desaparecido después del faje olímpico que se metieron y la hubiera desechado como a un trapo sucio, Lucía estaría loca por él. Pero era demasiado solícito y, además, era el único de sus pretendientes que le caía bien a su papá.
Aunque era trece años mayor que ella, Ricardo cumplía todos los requisitos: era atractivo, educado, de buen apellido, estaba forrado de lana. Estudió en el Americano, terminó Arquitectura en la Anáhuac, arreglaba bien sus cajones.
Se imaginó que juntos podrían ser una bonita pareja: él, arquitecto de renombre mundial; ella, picuda en decoración de interiores en plan Casa Mexicana, hasta que él la pidiera, se casaran un añito después en el exconvento de Churubusco, se fueran de luna de miel a las Maldivas y regresaran a vivir en un conjunto exclusivo de seis casas ultramodernas en Bosques de las Lomas diseñadas por él mismo, con toques mexicanos colocados por ella.
Sin embargo, había algo en Ricardo que la aburría. No era como Joel, al que se había ligado en el Júpiter por la sencilla razón de que se parecía a Sting cuando era joven. Dos coronas de espinas de tinta negra rodeaban sus bíceps y usaba una pomada importada para que su pelo rubio se le viera sucio. Siempre estaba rodeado de chiquillos como de catorce años: el clásico dealer desnutrido e hiperreventado, pero güerito y supersexy. Lucía se le había acercado y le había dicho:
—Yo a ti te conozco.
—Pues yo a ti no.
—¿Quieres bailar?
A las mocosas que iban con él les dio risa que fuera tan transparente. Pero Joel bailó con Lucía, con los ojos cerrados, sin tocarla. Acabó con él y sus grupis adolescentes aspirando líneas de coca barata en el departamento de Joel.
Una flaquita que no podía tener más de dieciséis años, con el pelo azul, se hundió junto a ella en el sillón. Lucía notó con horror el balín de metal que atravesaba su lengua. Además del de la lengua, tenía otro insertado en el mentón, una argolla le colgaba de la nariz y sus lóbulos parecían la espiral de un cuaderno. Se preguntó qué clase de padres desnaturalizados dejaban andar a esta criatura perforada y suelta a esas horas por la Ciudad de México. Cuando Lucía le preguntó su edad, dijo que dieciocho, lo cual suscitó risas. «Quince, más bien», dijo alguien.
A los quince su papá no la dejaba llegar después de las once de la noche. Apenas a esa edad Gerardo Alanís la había besado por primera vez, creando el primer eslabón en una larga cadena de enamoramientos fugaces y desquiciados.
Joel estaba desparramado en el love seat, acariciando a uno de los tres cachorritos negros que habían mordisqueado el mobiliario y se habían meado y cagado por todo el departamento.
«Para estar drogándome con una bola de mocosos de Lomas Verdes en un departamento roñoso, mejor me hubiera ido a mi casa», pensó Lucía.
Consideró pedir un Uber, ya que mientras más analizaba los alrededores, más ñáñaras le daban, pero no quería quedarse sin su Joel. Necesitaba rebajarle el filo a las innumerables líneas que se había metido en el baño del Júpiter, cortesía de su hermano, y las que se acababa de dar.
Joel prendió un churro y se lo ofreció. Lucía le dio un buen jalón. Joel le tendió la mano y finalmente la llevó hacia su recámara, por entre los cuerpos de los niños perdidos, sobre la alfombra salpicada de partículas misteriosas.
El tapete de su cuarto era negro, las paredes eran negras, las sábanas de satín negro, llenas de pelusa de cachorro. Podía oír a los perritos chillando y rascando la puerta. Lucía se hipnotizó con las densas bolas azules que flotaban en el almíbar de la lámpara de lava. Luego fijó su mirada en el espejo que recubría el clóset de pared a pared que estaba frente a la cama. Joel la miraba a través de él.
Joel se vestía con pantalones de camuflaje, camisetas negras con las mangas arrancadas y botas de soldado, en homenaje a los ochentas, pero de cerca se veía acabado. Su cabellera se estaba batiendo en retirada, dejando dos anchas entradas que intentaba disimular con su despeinado. Sus ojos eran dos ranuras irritadas, azules como agua de alberca; su piel espectral estaba agrietada por el cigarro y las trasnochadas.
Ya de cerca, a Lucía le pareció un poco siniestro. Pero por eso la atraía.
—¿Así te ligas a todos? —le preguntó Joel, abrazándola.
—No a todos, solo a los que me gustan.
—Ah. Pues eres muy aventada, ¿no?
—Si me gustas —respondió Lucía—, ¿por qué no te puedo tirar la onda? ¿Por qué no te puedo sacar a bailar? ¿Tengo que esperar a que tú me peles a mí primero?
Joel la paró frente al espejo y la fue desvistiendo, como si le proyectara una función de cine. Lucía lo ayudó a bajarle los pantalones y a quitarle los calzones, y admiró sus propios pezones exaltados, su triángulo negro que parecía fundirse con la penumbra. Podía oír las carcajadas de los chavitos en la sala. Supuso que ellos también los podían oír y se reían de sus gemidos.
Joel la aventó en la cama y se le subió encima. Lucía intentó besarlo, pero Joel no se dejó.
—No me gusta besar —le explicó.
—¿Por qué? —preguntó Lucía.
—Es demasiado íntimo —respondió Joel, penetrándola.
Cuando se le ponían así de raritos, una parte de ella se retraía y cesaba de discutir.
A pesar de todas las sustancias que había bebido, ingerido e inhalado previamente, Joel tenía un aguante excepcional. Por encima, por debajo, de ladito, sentados, parados. Lucía se derretía de deleite viendo escena tras escena de su descaro en el espejo: Lucía arrodillada, jadeante, sobre el colchón. Joel la toma por detrás, le jala el pelo, le aprieta los senos, le lame la oreja, se frota contra sus nalgas como un animal en celo. En una de esas, Joel la volteó boca abajo, de cara al espejo, y sacó un tarro de vaselina de su buró.
—¿Qué haces? —preguntó Lucía.
—Te va a gustar —dijo Joel.
—Por allí, no.
Lucía sintió la punta de su pene acariciar delicadamente su ano y se quedó muy quieta. Empezó a sentir como cuando era chiquita y tenía calentura, y el doctor mandaba a su mamá, que mandaba a su nana Zenaida a ponerle un supositorio.
Le dolió tanto que ni podía gritar. Solo imploraba: «No, por favor salte, salte, te lo ruego». Lucía se quiso voltear, lo quiso patear, pero Joel la tenía sujetada de las muñecas y la había inmovilizado apoyando todo su peso contra ella. Qué cara pondría la hermana Márgara, si, por amor de Dios, coger durante la regla era el colmo de la inocencia comparado con esto.
—Ya, por favor —suplicó Lucía—. ¡Me duele mucho!
—Esto me hizo mi tío cuando yo era chiquito —Joel le sopleteó al oído. La asió del pelo y le levantó la cabeza para que se mirara al espejo. Lucía vio su propia cara enrojecida, sus venas del cuello hinchadas, su pelo empapado en sudor. Joel se mecía encima de ella, hipnotizado por su película porno en el espejo.
—Esto me hizo cuando yo tenía doce años.
—¿Y yo qué culpa tengo? —protestó Lucía.
«Y a ti te daba miedo de que algún judicial prieto y cacarizo te fuera a violar en un cuarto de vecindad donde te rebanaría una oreja y se la mandaría a tus papás para que pagaran el rescate del secuestro. Pero tú fuiste la que se le aventó a Joel, tú te metiste con él a este cuarto inmundo, aunque hasta hace diez minutos te la estabas pasando de pelos. ¡Este güey te está violando, Lucía! Técnicamente te está violando, porque le dijiste que no y te mandó a freír espárragos aunque lo hayas dejado que te hiciera todo lo demás. Y con una vez que digas no, con eso te tienen que respetar. Te lo mereces por puta, por cachonda cochambrosa».
Lucía confirmó en el espejo que Joel seguía pujando en su interior, pero, para su sorpresa, el dolor se había apaciguado. Ahora Joel sobaba rítmicamente sus entrañas, llenándola de un placer incómodo, brutal, inexplicable, que la instaba a agitar sus caderas para aumentar la intensidad de la sensación. Los dedos de Joel se meneaban entre los pliegues de su pubis. Lucía sintió los espasmos convulsionados de Joel unos segundos después.
—Perdón, no me aguanté —dijo él.
Estaba semicatatónica. La salida le dolió como cuando tienes ganas de hacer del dos y no has hecho en tres días. «Pues, claro —pensó—, si aquello está diseñado para que salgan cosas, no para que entren».
Joel le dio besitos y le acarició el pelo. Se desprendió de ella y Lucía olfateó un familiar olor agrio, similar al que uno descubre al haber pisado mierda en la calle.
—Llévame a mi casa —le dijo Lucía.
—Te puedes bañar aquí si quieres. Te presto una toalla.
Bañarse, claro, era prudente. Joel abrió la puerta y los cachorritos se abalanzaron hacia adentro, se treparon en la cama, se le subieron encima a Lucía y le lamieron la cara, las piernas y las tetas con sus alientitos huérfanos. Lucía creyó que le iba a dar un colapso nervioso.
—¡Quítamelos de encima! —gritó.
Joel rio y salió de la habitación. Se los tuvo que quitar de encima ella sola.
«Joel es puto y ya me pegó el SIDA», pensó.
Los mosaicos del baño de color verde hospital estaban enmarcados de moho. Joel ya se había bañado y se estaba secando frente al lavabo. Le señaló una toalla negra llena de pelusas, colgada junto a la regadera. Lucía quería hacer pipí y limpiarse, pero le dio pena con él allí, así que reguló las llaves y se metió bajo el chorro de agua humeante.
Le temblaban las rodillas. Quiso que el agua arrastrara por la coladera la suciedad, el pánico, la memoria del placer asustante pegosteada en sus poros. Usó el champú Ma Evans de Joel porque la barrita cuarteada de jabón Nórdico le dio asco.
Se enjuagó la boca y se enjabonó la cabeza cerrando herméticamente los párpados, todavía con el miedo infantil de que le ardieran los ojos. No sabía qué hacer con su ano. No sabía si debía limpiarlo y cómo. Permitió que el chorro de la regadera lo hiciera por ella.
Se envolvió en la toalla húmeda y regañó a la Lucía que la miraba desde el espejo: «Ve nomás tus greñas, tus moretones de souvenir. ¡Ya te la metieron por Detroit! ¡Cómo lo dejaste hacértelo sin condón! ¡Te vas a morir de SIDA!».
Envuelta en la toalla, caminó descalza por la alfombra roñosa y recogió su ropa desparramada en el suelo de la recámara. Joel la observaba recostado en la cama, fumándose un cigarro. Su pene estaba acurrucado encima de él, irreconocible, apacible e inofensivo como un gatito dormido.
Bajó a recibir a Ricardo sin entusiasmo, preguntándose por qué con los galanes oficiales que presentaba en casa jamás se le antojaba hacer las locuras que hacía con ilustres desconocidos que se levantaba en bares o fiestas.
—¡Mira qué flores tan divinas! Ya le pedí a Zenaida que las ponga en agua —le dijo su mamá.
—Qué lindas, gracias —dijo Lucía al ver el arreglo descomunal de tulipanes, rosas, varas de nardo y nube.
Saludó a Ricardo con un beso en la mejilla.
—Perdona la tardanza, pero no me siento muy bien.
—No hay cuidado, estuve platicando muy a gusto con tu mamá —contestó él.
—Lucía, no le hagas pasar un mal rato al pobre de Ricky —dijo su mamá.
Lucía pensó que, si pudiera, su mamá sacaba un cura de la cristalera y los casaba en el acto.
—Ay, hija, andas de un humor negro. Quieres, le pido a Zenaida que te traiga unas aspirinas.
—Gracias, mamá, ya nos vamos.
—¿Van a una fiesta?
—No creo —dijo Lucía—. Si no te molesta, Ricardo, prefiero algo tranquilo.
—¡Qué aburrida es esta niña! —dijo Natalia, demasiado solícita.
Ricardo la llevó a cenar a un lugar minimalista en la colonia Roma y luego a tomar una copa a la terraza del hotel Downtown, donde la informó que era íntimo amigo del dueño.
—Está padre el hotel, ¿no? Salió en la Wallpaper —dijo Ricardo.
—¿Qué es eso? —dijo ella.
—¿Estudias Diseño Gráfico y no sabes qué es la revista Wallpaper?
Ricardo la tomó de la cintura y sonrió triunfal al presentarla como si fuera su novia de años, saludando con demasiada efusividad a gente que nomás conocía de vista. La besó conspicuamente a la luz fluorescente de la alberca. Lucía saboreó el perfume de la ginebra en su aliento.
Mientras él le platicaba su vida y milagros, salpicándolos con nombres de gente que Lucía suponía que debía reconocer, ella se entretuvo pasando revista a la gente en la terraza.
—¿Te dije que estuve en Japón? —preguntó él.
—Qué padre.
—Es un paisazo. Pero es carísimo. Un melón cuesta cuarenta dólares y una coca cola, quince.
—Como que hay demasiado ruco trajeado aquí, ¿no? —dijo Lucía—. Demasiada cuarentona divorciada desesperada, demasiado ejecutivo que se cree de primer mundo pero vive en el error.
—Es la hora —dijo Ricardo—. Al rato se pone mejor. Una casa mía en Malinalco va a salir en la Architectural Digest.
—Qué buena onda.
—Le tomaron unas fotos espectaculares.
—¿De quién es la casa?
—De Álvaro y Cecilia Betancourt. ¿Los conoces?
—Me suenan.
—Tienen mucha lana. He estado enamorándolos con la idea de abrir un hotel boutique en Coyoacán.
—¿Quién se va a querer quedar en un hotel en Coyoacán? Está lejísimos.
—Pero está padrísimo.
—Pues la última vez que yo fui me aturdí con tanto jipioso huarachudo vendiendo aretes de chaquiras y trapos teñidos con anilina y, la verdad, me dio asco tanta mazorca mordida tirada por las banquetas.
—Eres una megafresa, pero te amo, mi amor —rio Ricardo.
—No soy tan fresa como tú crees.
Como solía sucederle con los novios oficiales, a veces Ricardo se le antojaba y a veces le daba grima, pero era interesante eso de andar con alguien más maduro, serio y culto; alguien que no se la pasaba queriendo meterse tachas toda la noche, o que no le pedía que pagara su parte de las copas porque andaba corto de lana, o la llevaba a fiestas a darse una línea tras otra, o que lo único que quería era coger.
Ricardo le presentaba gente muy acá, le hablaba de libros y películas, y se veían bien juntos. Pero a veces ella sentía que era medio bruta para él. Él ya le había regalado tres libros que le daban una flojera espantosa y discos de música incomprensible. Sus amigos le parecieron unos sangrones. Supuso que Ricardo se sentía realizado por andar con alguien más tarado que él.
Saliendo del restaurante, le propuso llevarla a su departamento, pero ella dijo que tenía mucho sueño. Ricardo, quien había evidenciado una paciencia de santo desde aquella feliz noche cuando la conoció, la llevó como es debido a su casa, estacionó el coche frente a la puerta y le dio media vuelta a la llave para dejar la música encendida. La besó larga y apasionadamente.
—No me gusta estar sentada en el coche. Luego pasa la patrulla a decir que estamos cometiendo faltas a la moral —dijo Lucía.
—Pues podemos ir adentro —canturreó Ricardo.
—Están mis papás —repuso Lucía.
Ricardo se acurrucó junto a ella y le acarició un seno. Ella se volteó.
—¿Qué pasa, Lucía?
—Nada, que no me siento a gusto fajando en el coche. Vete leve, ¿no?
—No te entiendo. Tú fuiste la que me tiró todo el can.
—Una también se puede encandilar, ¿no? Ustedes creen que son los únicos que tienen derecho. Además, aquella vez estábamos pedos y medio que se nos fue la mano. Yo soy más tranquila, aunque no lo creas.
—No sé por qué te gusta tanto hacerte del rogar. Si crees que me excita, te equivocas.
La palabra «excita» retumbó en ella como un diapasón.
—¿No te gusta que me haga la remilgada?
—No.
—¿No te gusta que me haga la monja?
—No.
Lucía le bajó la bragueta y se lo metió a la boca. Y se colmó de ternura al oír sus gemidos indefensos y al sentir sus manos acariciándole con dulzura la espalda y el cabello.
Ricardo no entendía las contradicciones de esta criatura, pero era consciente de que esa mezcla de pundonor y desfachatez lo hacía perder el juicio. Unas luces rojas y azules se acercaron en silencio.
—Aguas, que ahora sí viene una patrulla —dijo Ricardo, reacomodándose rápidamente—. Vamos a tu casa, ándale.
La patrulla redujo la velocidad al pasar a su lado. El policía al volante se le quedó viendo a Lucía, pero la patrulla no se detuvo. Ambos se miraron aliviados.
—Ya me tengo que ir. Mañana me tengo que levantar temprano para la uni.
—No seas salvaje, Lucía, no me dejes así.
Ella sonrió, dándole un beso rápido en los labios y se bajó del coche sin esperar a que él le abriera la puerta. Ya adentro de la casa, podía oír la televisión prendida en el cuarto de sus papás. Se quitó los tacones y caminó a oscuras, sin hacer ruido. En bata, sin maquillaje y con un turbante en la cabeza, su mamá la interceptó en el pasillo. Lucía saltó del susto.
—¿Cómo les fue? ¿La pasaste bien?
—Muy bien, mamá.
—Ese muchacho es un tesoro. Encantador, de buena familia y se derrite por ti. Te suplico que no la riegues.
—¿Cómo la voy a regar? Hasta mañana, mamá.
Entró a su cuarto y se asomó por la ventana, pegando la nariz al frío húmedo del cristal. El jardín era de un negro profundo como el mar en una noche sin luna. De niña empañaba el vidrio con su aliento, creando un lienzo en el que silueteaba corazones, caritas sonrientes o groserías, o escribía los nombres secretos de chicos que le gustaban. Su dedo dibujó la palabra «Ricardo» en el vidrio esmerilado por el vapor. La borró de una bocanada y escribió «Joel Joel Joel Joel».
Por su mente desfilaron las imágenes de su acostón apocalíptico con él, cuya memoria todavía le abría una grieta en el pecho. Nunca lo volvió a ver. Lo fue a buscar a su casa (no tenía su teléfono), lo oyó esconderse dentro de su departamento, lo espió por Facebook, y él siempre reaccionó como si ella no existiera.