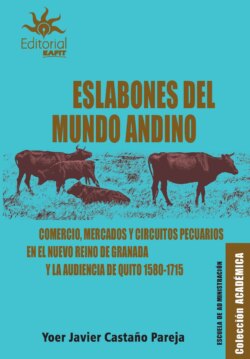Читать книгу Eslabones del mundo andino - Yoer Javier Castaño Pareja - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 1. Las políticas del abasto durante el período colonial y el sistema de aprovisionamiento de las zonas auríferas del primer ciclo de auge de la minería neogranadina
ОглавлениеSegún el Diccionario de autoridades, el abasto consistía en “la provisión conveniente y necesaria para el mantenimiento común de algún pueblo”. Durante el período colonial, se consideraba como uno de los aspectos más relevantes para el buen gobierno de las ciudades, villas y de la “república” en general garantizar el suministro regular de los elementos de consumo alimenticio de primera necesidad, como lo eran los granos y la carne. En diferentes textos de aquel período continuamente se resaltaba que las autoridades municipales, como delegados del Rey, debían ser proveedores y protectores de los vasallos. Con miras a ello, debían velar por el buen funcionamiento del suministro alimenticio de las ciudades a su cargo, pues era uno de sus primeros deberes como “padres de la república”. Asimismo, esta era la mejor estrategia para ganar el respeto y la estima popular, y el modo más idóneo de mantener la obediencia de los vecinos y evitar los temidos tumultos, sediciones y motines de subsistencia.
Jerónimo de Bovadilla, autor del escrito titulado Política para corregidores y señores de vasallos en tiempos de paz y de que guerra, dedicó una buena parte de su obra no solamente al abasto de los granos, sino también al de la carne. A lo largo de las páginas enfocadas en el suministro de las carnicerías y los rastros municipales explicó todo lo concerniente a la manera en que se debía licitar la provisión pecuaria de las urbes, la función del obligado del abasto, el deber del cabildo de vigilar el beneficio, distribución y precio de la carne y la obligación de las autoridades municipales de no verse inmiscuidas en fraudes y negocios turbios alrededor del suministro de los rastros locales. Todas estas prácticas (tal como se deja ver tras bambalinas en dicho escrito) estaban legitimadas tanto por imaginarios religiosos judeocristianos (entre ellos la condena a la usura) como por el derecho romano.39 Y es que en aquella sociedad estamental de antiguo régimen existían una serie de preceptos tradicionales que no solamente regulaban las relaciones entre los diferentes miembros de la comunidad, sino que también establecían obligaciones mutuas entre los diversos estamentos que la componían, para que así funcionara de una manera armónica. Estas concepciones no solamente estaban legitimadas por principios religiosos, sino también por una serie de leyes paternalistas que las autoridades gubernamentales estaban obligadas a acatar para evitar el acaparamiento, supervisar los mercados, proteger al consumidor y, por ende, mantener el orden social. El atropello a estas prácticas sociales consuetudinarias y la violación de los acuerdos tácitos que componían “la economía moral de la multitud” podían convertirse en el detonante de violentos alzamientos populares.40
En fin, tal como lo han resaltado diferentes autores, el gobierno local, en representación del Rey, debía ser garante del bien común y como tal debía asegurar los suministros a la población. La organización de los abastos garantizaba el adecuado aprovisionamiento de la ciudad y permitía un control de los precios, y era, a su vez, uno de los presupuestos de la llamada paz social. En términos más generales, la operación apropiada del abasto cárnico expresaba el derecho de los ciudadanos a un orden cívico armónico. De tal forma, los motines por falta de alimentos o carestía estaban controlados con la acción paternalista de la Corona, pero al mismo tiempo la garantía de precios bajos en la urbe permitía asegurar la demanda de productos, cuestión que en definitiva favorecía el ingreso de gabelas a las arcas municipales y reales. El abasto controlado fue una parte no cuestionada y una característica integral de la vida municipal durante el período colonial, que se fundamentó en la premisa de que timarían a los consumidores en el mercado a menos que las ventas estuvieran estrechamente reguladas por las autoridades.41
La ganadería desempeñó entonces un papel protagónico en el abasto de los rastros municipales y en el aprovisionamiento alimentario de las zonas mineras. Pero la importancia de este sector productivo transcendía los fines meramente alimentarios, puesto que no hay que olvidar que proveía al comercio animales de carga y de transporte, surtía a los pequeños trapiches de una importante fuerza motriz que resultaba necesaria para la molienda de la caña dulce (materia prima a partir del cual se producían aguardiente y mieles) y proveía a las poblaciones de objetos para su entretenimiento y diversión: los bovinos y equinos que se requerían para los festejos y regocijos populares. El ganado proporcionaba también materias primas de vital importancia en la cultura material y vida cotidiana de aquel entonces, como la carne para la preparación de tasajos y cecinas, el sebo y la gordana para la elaboración de velas y jabón, los cueros para la fabricación de todo tipo de artículos como zapatos de cordobán, rejos y fustes de vaquería, sillas de montar, sacos para el acarreo de material en las minas y utensilios domésticos como petacas, zurrones, cujas y lechos para dormir. Además, con los cuernos de los vacunos se fabricaban diversos artefactos de uso casero, las pezuñas se aprovechaban para la preparación de ungüentos, la vejiga del cerdo era empleada para envasar en ella manteca, la empella de su parte umbilical era utilizada en ciertas zonas como pomada medicinal y sus tripas se usaban para elaborar todo tipo de embutidos.
Pero tal actividad no solo fue importante como proveedora de fuerza motriz para el trabajo o los desplazamientos y como suministradora de alimentos y de materias primas. No debe olvidarse que dichos representantes de la cultura material europea resultaron muy útiles en el proceso de conquista, colonización y racionalización del espacio indiano pues la ganadería fue un elemento básico que facilitó el arraigo del europeo en el Nuevo Mundo y el desarrollo de su existencia bajo los parámetros hispánicos básicos; en palabras de algunos cronistas del siglo XVI, con la implantación de la ganadería se posibilitaba “la perpetuación de la tierra” y el establecimiento de “cristianos cimientos”. Es decir, los ganados se concebían como un instrumento que servía para domar y aplacar el rigor de las tierras conquistadas. En efecto, con el proceso de introducción, aclimatación y adaptación de ganados mayores y menores se introdujo una tradición que llevaba en la península ibérica varios siglos de desarrollo (con unos rasgos muy particulares respecto al resto de Europa), se alteró la fisonomía de las tierras americanas y se dio inicio a una revolución ecológica sin precedentes.
Tal como señala Maureen Ogle, para los hombres y las mujeres que se asentaron en América, la idea de un mundo sin el ganado era tan peculiar y peligrosa como la noción de un mundo sin Dios. Pero el ganado también representaba riqueza y proporcionaba la manera más fácil de convertir la tierra en un medio para obtener ganancias. La ganadería era un capital tangible que mediante una buena gestión se multiplicaba más rápidamente que la plata y el oro.42 Así que entre las ventajas económicas de la ganadería vale la pena resaltar su capacidad de movilizarse por sí mismo hacia los mercados y la peculiaridad de poder renovar espontáneamente su capital (las reses). Por esta última razón, la actividad pecuaria de la época no requería de una reinversión constante de caudales que le permitiera seguirse reproduciendo. Asimismo, el crecimiento de la producción, por su carácter principalmente extensivo, no exigía para ser aumentada más que de nuevas tierras y mano de obra, ambos factores asequibles sin mayores costos monetarios.43 Y no sobra recordar que el ganado, aunque fuera cimarrón, era una señal visible de posesión sobre vastas heredades generalmente muy mal delimitadas y un medio para ocupar ilegalmente tierras baldías, realengas, comunales o pertenecientes a las comunidades indígenas.
Ahora bien, el consumo de la carne y de otras materias primas derivadas del ganado estaba muy generalizado entre todos los estamentos de la sociedad colonial (aunque supeditado a una división cualitativa o a características diferenciadoras de acuerdo con la posición social) y por ello en la legislación indiana se reiteraba constantemente que las autoridades locales debían custodiar la provisión cárnica otorgando posturas a tiempo y de forma habitual a quienes pudieran suplir las carnicerías municipales con animales de buena calidad y vender la arroba o el arrelde de carne (y demás subproductos como cueros, sebo y menudos) al menor precio posible.44 A su vez, en el caso de que el remate del abastecimiento cárnico no pudiera otorgarse a una persona en particular, el ayuntamiento debía repartir las semanas de carnal del año entre los principales vecinos criadores de su jurisdicción para que así la localidad no padeciera las temidas crisis de mantenimientos. Una buena parte de las funciones de los cabildos y concejos municipales consistía también en regular los precios de tales víveres, examinar los pesos y medidas, evaluar la buena calidad de estos suministros, extirpar todo tipo de fraudes en su expendio, supervisar el aseo en las carnicerías, rastros y mataderos y facilitar el acceso a ejidos y tierras comunales de los animales destinados al abasto. Para aquel entonces, y como ya se enunció unos párrafos atrás, se consideraba que todas estas actividades eran determinantes para garantizar el bien común, evitar la propagación de enfermedades entre la población e impedir alteraciones del orden público.
Al mismo tiempo, la buena administración del abasto cárnico municipal acarreaba beneficios económicos a la localidad y tenía un peso relevante en la recaudación fiscal, pues una buena proporción de los propios o ingresos monetarios del cabildo se derivaban del arrendamiento de dehesas y tierras concejiles a los encargados del aprovisionamiento cárnico y de los derechos que se cobraban por el degüello y el sacrificio de ganado mayor y menor en el rastro municipal. Generalmente, la mayor parte de estos ingresos se destinaban a obras urbanas de infraestructura física, como la construcción de puentes o el acondicionamiento de caminos. De la misma manera, dado que la provisión cárnica de las capitales eran uno de los focos que estimulaban el comercio ganadero, durante el período colonial la Real Hacienda obtenía algunas entradas pecuniarias con este tipo de transacciones al imponerles gravámenes como la sisa y la alcabala.
Por esto puede decirse que el abastecimiento de carne por medio de animales en pie fue un problema sustancialmente urbano y de las cabeceras de los núcleos mineros. En general, ambos espacios, según lo establecido por la legislación, eran provistos de aquel producto tan importante para la vida humana bajo el sistema ya aludido, esto es, a través del remate que el cabildo ofrecía al mejor postor o por semanas que se repartían entre los criadores de la jurisdicción. Como dice José Matesanz, el sistema del abasto de carne era un servicio municipal que se dejaba al mejor licitador, no un monopolio privado legalizado por el cabildo. En el fondo el ayuntamiento cedía su preocupación de buscar ganado en diferentes áreas geográficas a un particular y, a la vez, asumía su responsabilidad de controlar los precios del producto en la ciudad mediante el contrato y las obligaciones previamente aceptados de mutuo acuerdo con el asentista. Entre las tareas que a este sujeto le correspondían estaban hacerse cargo de todas las cuentas de los costos y de los salarios del personal que trabajaba en los mataderos, inspeccionar a los cortadores de la carne, revisar la calidad del ganado que iba a ser pesado y vendido, examinar las básculas y, en general, comprar todo el ganado necesario para el suministro cárnico en consideración del bienestar público.
Aparte de estas condiciones principales, el obligado debía comprometerse a respetar las ordenanzas que el ayuntamiento expidiera sobre detalles del manejo de la carnicería. La ciudad casi siempre delegaba la administración y venta de carne en la persona del obligado, pero eso no significó que se olvidara de vigilar su desempeño y de controlar el funcionamiento del abasto mediante órganos administrativos como la fiel ejecutoría, las juntas de propios y el procurador general del cabildo. A la par, el obligado debía dar fianzas a satisfacción del cabildo para asegurar que cumpliría las condiciones de la concesión. Estas fianzas incluían un depósito en oro y la hipoteca de todos los bienes del obligado. En varias ocasiones el cabildo exigía también un fiador.45
El consumo cárnico en las zonas mineras del Bajo Cauca antioqueño, 1580-1630
Sin embargo, en la vida cotidiana este esquema tan organizado y un tanto rígido no siempre funcionaba, especialmente en los distritos auríferos neogranadinos dada la lejanía y aislamiento de la mayor parte de ellos con respecto a los centros de poder. En efecto, puesto que la mayor parte de los aluviones y placeres auríferos se hallaban en lugares apartados de las cabeceras municipales, el abasto de estas zonas tendía a ser irregular, informal y satisfecho por mercaderes minoristas itinerantes que de manera independiente y sin intervención de los entes municipales llegaban hasta estas áreas remotas para obtener oro a cambio de sus vituallas. Junto con la distribución de ganado en pie o carne fresca hacia estos contornos, los vendedores ambulantes llevaban carne salada (tasajos y cecinas), que aguantaba las largas travesías y se conservaba muy bien en esos cálidos temperamentos. En general, ambos productos eran elaborados en diversas zonas de crianza pecuaria y eran demandados masivamente en los epicentros mineros.46
Generalmente estos núcleos carecían de zonas aledañas que garantizaran su mantenimiento cárnico debido tanto a sus condiciones geomorfológicas poco idóneas para el desarrollo de la actividad ganadera como a la concentración de la mayor parte de su población esclava africana en las tareas mineras. Durante sus períodos de efímero esplendor estos ejes coordinadores atraían las granjerías necesarias para la subsistencia humana desde conjuntos geográficos que estaban más allá de los límites provinciales. El incremento de la capacidad de gasto, las diferenciales pautas de consumo y la especulación con los precios imperantes durante sus lapsos de bonanza en los distritos mineros espoleaban la circulación interior. El dinamismo de estos nuevos centros auríferos estimulaba el tráfico de diversas mercancías domésticas y extranjeras, la consolidación de eslabones económicos internos, la movilidad de personas y capitales y la emergencia de ciertas industrias de transformación.
Desde una u otra actividad económica especializada varias regiones de los Andes septentrionales fueron alcanzadas y se integraron a los deslumbrantes (aunque espasmódicos) efectos de arrastre que emanaban desde tales centros articuladores. Lo que se decía sobre aquellos lugares bañados en oro estimulaba la imaginación y la codicia de pobres y ricos, de débiles y poderosos. Individuos de todas las raigambres anhelaban el enriquecimiento personal que súbitamente ofrecían esos territorios misteriosos de los que tanto se rumoreaba en los puertos fluviales. Las riquezas emergentes llegaron a ejercer sobre muchos sujetos de la costa, la tierra caliente, los valles interiores y el altiplano un encanto irresistible, casi hechiceril. Como sucedió más tarde en los focos mineros del interior del Brasil, la fiebre del oro produjo alucinaciones en muchas mentes ansiosas de una fortuna.47
Las conquistas de Gaspar de Rodas en el Bajo Cauca antioqueño (en las cuencas de los ríos tributarios Porce y Nechí) abrieron una nueva frontera minera a partir de 1580 con el hallazgo de los yacimientos excepcionalmente ricos de Cáceres y Zaragoza. Posteriormente, las riquezas de los aluviones del río Nechí atrajeron a los habitantes de Remedios (la mayor parte proveniente del oriente neogranadino) quienes hacia 1590 mudaron la ciudad hacia esa zona y tropezaron con filones muy productivos. La década de 1590 fue testigo de un auge sin precedentes en la producción de oro en el Nuevo Reino de Granada y, a la par, fue el momento de mayor concentración de esclavos en los distritos aludidos. Parafraseando a Germán Colmenares, al finalizar el siglo XVI la importancia de la producción de Zaragoza, Cáceres y Remedios había relegado a un segundo lugar la de los distritos más antiguos de Buriticá, Cartago, Anserma, Pamplona, la región del río del Oro y los placeres de tierra caliente del distrito de Santafé (Vélez, Tocaima, Ibagué y Mariquita) cuya decadencia era notoria para aquel entonces debido a la escasez de mano de obra indígena y a las anticuadas técnicas de extracción del mineral. Así que a partir de 1580, la producción de oro se recuperó y sobrepasó los niveles de 1565-1570.48
En palabras de Vásquez de Espinosa, un par de décadas después de su fundación (en 1581) había en el distrito minero de Zaragoza una población compuesta por trescientos mineros españoles y por tres mil o cuatro mil negros cautivos que llevaban a cabo las actividades extractivas en los ricos depósitos y veneros aluviales de los ríos Porce, Nechí y sus fuentes de agua tributarias.49 Cada año se sacaban de allí entre trescientos y quinientos mil pesos de buen oro. Y aunque poco más de la tercera parte de este mineral producido se contrabandeaba, entre 1580 y 1620 había ingresado en la caja real de esta sola ciudad casi medio millón de pesos por concepto de fundición y ensaye, escobilla, alcabala y “otras rentas y aprovechamientos reales”. Fue tal la fama que adquirió en ese entonces como epicentro aurífero y “población muy opulenta”50 que sus minas de oro corrido no solo llegaron a ser consideradas “las más ricas y mejores que se han hallado de oro en las Indias” sino que hasta allí se desplazaron muchos sujetos con sus respectivas cuadrillas provenientes de otras áreas neogranadinas y de territorios foráneos circunvecinos como Veraguas (en Panamá). Además, en su fase de mayor esplendor, comerciantes con grandes canoas cargadas de mercancías se apresuraron a llegar desde Cartagena y Mompox para aprovecharse de los elevados precios que allí adquirían las vituallas y granjerías.51
Por su parte, la ciudad de Cáceres (que se encontraba a treinta leguas al occidente de Zaragoza) fue fundada en 1576 por el gobernador Rodas en una colina distante una legua de la orilla derecha del Cauca y a tres leguas río arriba del puerto fluvial del Espíritu Santo.52 Sin embargo, al juzgar por una petición hecha por Luis de Sotomayor (procurador general de Cáceres) para 1590 dicha ciudad se había trasladado seis leguas hacia el norte para facilitar la entrada (a través del río Cauca y sus afluentes) de mayor cantidad de mercaderías como carne, tasajos y sal desde Mompox, Tamalameque y Tenerife.53 El consumo de estos productos resultaba indispensable para el sustento de los españoles y de las cuadrillas de esclavos que habitaban dicho distrito minero en donde el oro se lavaba en banas y estrechos playones inundables a lo largo del río Cauca y en varios de sus tributarios como el Nurí, el Puquí, el Purí y el Rayo. En una relación de 1583 esta población fue caracterizada como “una tierra falta de comida”, de “poca fruta” y donde no había cría de ganados. Pero a pesar de ello, para ese entonces había ciento cincuenta negros trabajando en sus placeres auríferos54 y un cuarto de siglo después la población esclava que laboraba en aquellas minas de aluvión se había duplicado.55 Para 1595, dicha ciudad le había entregado a la Corona casi diez mil pesos en impuestos, la mayor parte de los cuales (el 60%) se originaba en gravámenes sobre la actividad minera.56 Y si ha de creerse lo expresado por fray Pedro Simón, entre 1580 y 1618 ingresaron a la caja real de Cáceres más de ciento veinte mil pesos por concepto de gravámenes sobre el oro fundido, ensayado y marcado.57
Entre tanto la ciudad de Remedios había sido fundada en 1559 por Francisco Martínez de Ospina en el valle de Corpus Christi (gobernación de Mariquita) pero fue reubicada varias veces hasta que en 1592 se le asentó a poca distancia de la población vecina de Zaragoza, en un territorio “de temperamento cálido y enfermo, de terreno áspero, montuoso y lleno de pantanos, pero muy abundante de lavaderos de oro”.58 El descubrimiento de los depósitos de veta y aluvión de esta zona desencadenó una de las mayores fiebres del oro que ocurrieron en el Nuevo Reino de Granada, pues españoles con cuadrillas de esclavos se lanzaron a la nueva Remedios desde Cartagena, Antioquia y Mariquita.59 Durante sus primeros años, las minas de esta zona producían anualmente más de ciento cincuenta mil pesos en oro60 y, según refiere una “relación sumaria” que yace en el Archivo de Indias, un año después de su reasentamiento se creó en dicha ciudad una caja real, a cuyas arcas ingresaron (entre septiembre de aquel año y abril de 1608) poco más de 281.870 pesos por concepto de diezmos de oro en polvo, fundición y ensaye.61 Para 1595, habitaban en esta ciudad y su jurisdicción alrededor de mil quinientos esclavos, el 80% de los cuales se dedicaba al laboreo de las minas y el 20% restante (junto con algunos indios encomendados) al beneficio de algunas rozas y sementeras.
Gráfica 1. Producción de oro en Remedios, Cáceres, Zaragoza y Guamocó, 1576-1635
Fuente: Sluiter, The gold and silver of Spanish América c. 1572-1648, Berkeley, Bancroft Library - Universidad de California, 1998, pp. 109-110, 119-124.
Estas áreas, especialmente durante sus efímeros períodos de esplendor, no solo producían el oro que estimulaba todo tipo de comercio y transacciones, sino que también se convertían en focos de atracción de miles de personas que en su calidad de mano de obra (esclava o concertada), mineros, señores de cuadrilla o simples comerciantes itinerantes se asentaban allí de manera transitoria o permanente para extraer, adquirir o beneficiarse de aquel preciado metal. Como es lógico, los miles de personas allí aglutinadas requerían ser provistas de los géneros indispensables para su sustento cotidiano y de aquellos bastimentos “necesarios para la conservación y labor de dichas minas” como lo eran los negros esclavos, las herramientas de trabajo y los animales de labor. De los objetos de consumo alimenticio los más importantes, imprescindibles y más demandados eran la carne, el maíz y el plátano.
Estos tres elementos conformaban el sustento alimenticio de la fuerza de trabajo que laboraba en las minas (de filón o de aluvión) pues proporcionaban los carbohidratos, las proteínas y los minerales que requerían las cuadrillas para sobrevivir y para llevar a cabo las duras faenas cotidianas. Del ganado vacuno en pie se requerían especialmente novillos y toretes capados o vacas machorras, cuya edad oscilara entre los tres y los cuatro años. De estos se vendía su carne fresca por arrobas o arreldes, y se comercializaban sus menudos, lomos, lenguas, sebo y gordana. Los porcinos también tenían una amplia demanda en aquellas zonas mineras antioqueñas y de ellos se aprovechaba su carne, grasa, tocino y tripas. Algunos de estos animales llegaban a las minas de oro antioqueñas desde zonas tan lejanas como la jurisdicción de Pasto. En 1603, un par de vecinos de Cáceres (Bartolomé González Pantoja y Francisco de Guzmán y Ruiz) condujeron desde una parte hacia otra una piara compuesta por más de un centenar de marranos, los cuales antes de llegar a su destino final tuvieron que ser internados por las jurisdicciones de Caloto y Buga pues allí se adquirían las decenas de fanegas de maíz que requerían estos animales para ser alimentados a lo largo de tan extensa travesía.62 A la par, a dichas zonas mineras llegaban productos cárnicos previamente manufacturados como carnes saladas, curadas y secas (tasajos y cecinas), velas de sebo, botijuelas de manteca y longanizas. En mucha menor proporción, circulaban en las zonas mineras jamones y quesos provenientes del oriente neogranadino y que al parecer eran consumidos únicamente por los mineros más boyantes.
Tabla 1. Precios del ganado en pie y sus productos derivados en las zonas mineras del Bajo Cauca antioqueño
Fuentes: AGN, Colonia, Abastos, Signatura: SC. 1, 14, D. 14, f. 314r; AHA, Libros, T. 442, D. 8354, Leg. 52, f. 46r; AHA, Mortuorias, T. 321, D. 6146, f. 17r; NUCSA, Protocolos de Escribanos, Testamento de Francisco de Trejo, Año de 1636.
Debido entonces a la típica falta de vida agropecuaria (por los rasgos geomorfológicos del territorio o por el poco esmero de sus habitantes en dichas tareas)63 y a la especulación en los precios que suscitaba la producción del oro, las zonas mineras fueron los epicentros por antonomasia de la demanda de productos pecuarios. Es decir, mientras el dorado mineral abundaba en determinado sector, este se convertía en un núcleo que, por su enorme capacidad de consumo, la creciente necesidad de elementos cárnicos, el requerimiento de animales de labor y los lucrativos costos que sus habitantes estaban dispuestos a pagar por ellos, estimulaba la producción ganadera en diversos territorios adyacentes unos, lejanos otros. Así que como había señalado a finales del siglo XVI fray Jerónimo de Escobar en su “Relación de La Provincia de Popayán”, los distritos mineros que florecían por ese entonces “vivían y se sustentaban de acarreto”, es decir, necesitaban importar los mantenimientos y provisiones que requerían los mineros y sus cuadrillas desde zonas lejanas (muchas de ellas ubicadas a centenares de leguas) y, en particular, desde la gran despensa pecuaria del valle del río Cauca. Además, dichos distritos eran “estériles de comidas” a pesar de que algunos gozaban de “sano y escogido temple” porque la mano de obra estaba concentrada en las tareas mineras y, por ende, las actividades agropecuarias estaban prácticamente abandonadas.
A partir de los escasos y fragmentarios datos cuantitativos hallados en algunos protocolos notariales y libros de registros del pago de sisas y alcabalas, sabemos que por los menos 5.421 vacunos y 1.893 puercos llegaron al mercado antioqueño entre 1592 y 1603 desde las zonas pecuarias de la gobernación de Popayán y que más de 6.817 reses y 689 cerdos lo hicieron entre 1617 y 1649.64 Las aludidas fuentes documentales señalan que los más ricos mineros antioqueños de aquel período (tales como Diego Beltrán del Castillo, Fernando del Toro Zapata, Miguel Velásquez de Obando, Fernando de Caicedo, Alonso de Rodas, Rodrigo Hidalgo y Fernando de Zafra) compraron grandes contingentes de ganados a los más importantes terratenientes del valle del Cauca, entre los que cabe destacar a Antón Díaz, Juan de Hinestroza, Jorge López de Vilachuaga, Diego Fernández Barbosa, Juan López de Ayala, Andrés de la Cruz, Pedro de Lemos, Cristóbal Quintero Príncipe, entre otros. Con bastante frecuencia los más renombrados mineros antioqueños de aquel entonces adquirían manadas que oscilaban entre quinientos y mil doscientos animales para alimentar a sus cuadrillas a través de agentes intermediarios que residían sobre todo en Anserma o enviaban a sus propios parientes con ciertas cantidades de oro en polvo para que los obtuvieran directamente en las estancias de los más reconocidos ganaderos de los pastizales vallecaucanos. Al mismo tiempo, algunos de estos mineros exigían que algunas de las deudas que con ellos habían contraído algunos habitantes de la gobernación de Popayán les fueran canceladas con reses, cerdos y hasta con mulas.
Sin lugar a dudas, los envíos de ganado desde una provincia hacia otra fueron superiores a las cifras señaladas. A pesar de la aparente pobreza de estos datos cuantitativos, ellos nos dan indicio de varios fenómenos de trascendental importancia para comprender el devenir de la economía neogranadina del siglo XVII: la existencia de una estrecha relación comercial entre las provincias de Antioquia y Popayán desde finales del siglo XVI y a lo largo del siglo XVII. El abastecimiento de animales en pie y productos cárnicos de los distritos mineros antioqueños dependía en una importante proporción de la producción pecuaria de las dehesas del norte del valle geográfico del río Cauca, una zona en la que –cabe decirlo a modo de ilustración– existían para la segunda década del siglo XVIII casi ciento cincuenta mil reses y poco más de quince mil yeguas, cuyo multiplico bianual se calculaba aproximadamente en cincuenta mil y cinco mil cabezas respectivamente.65
Tabla 2. Algunos ganados remitidos desde la Gobernación de Popayán y el valle del río Cauca hacia la provincia de Antioquia
Fuentes: AHA, Tierras, T. 162, D. 4246, f. 2r-2v; AHA, Libros, T. 442, D. 8354, Leg. 52, f. 46r; AHA, Libros, T. 442, D. 8354, Leg. 92, f. 9v, 10r; AHA, Libros, T. 443, D. 8355, Leg. 14, f. 8r, 8v, 9r, 15v, 19r, 19v, 20r; NUCSA, Protocolo de Escribanos, Libro de los años 1630 a 1635, Año de 1635, f. 117r-117v; NUCSA, Protocolo de Escribanos, Libro del año 1641, f. 8r; AHA, Libros, T. 442, D. 8354, Leg. 44, f. 11r-11v, 12r, 13v 15v y 16r; AHA, T. 636, f. 72r; NUCSA, Protocolos de Escribanos, Año de 1643, f. 31r; NUCSA, Protocolos de Escribanos, año de 1635, f. 6v; NUCSA, año de 1638, f. 75r; AHC, Escribanos, Notaría Primera, T. 1, f. 175r-176v, 260v-261v, 262v-264v; Arboleda, Gustavo, Historia de Cali. Desde los orígenes de la ciudad hasta la expiración del período colonial, Cali, Universidad del Valle, 1956, p. 169.
Gran parte de aquellos ganaderos vallecaucanos sumaban a su papel de criadores el de revendedores de bovinos adquiridos de propietarios de más modestas condiciones o bien compraban reses en el Hato Real de Roldanillo para negociarlos después tanto en los distritos mineros de Anserma como en los del Bajo Cauca antioqueño. Asimismo, muchos de ellos llegaron a ejercer durante un par de años el monopolio del abasto cárnico en algunos de dichos distritos mineros y a establecer hatos ganaderos en los valles de Aburrá y Rionegro para poner allí a descansar y apacentar los ganados mayores y menores que importaban desde Pasto, Cali, Buga y Cartago, tanto de heredades propias como de ajenas.
Tan lucrativos eran para aquel entonces esos monopolios que se los disputaban antioqueños, santafereños y bugueños. La obtención de esta posición originó varias veces agresivas contiendas entre grupos rivales de poder local, que no solo controlaban los mejores cargos de la provincia sino que también poseían vigorosos lazos clientelares con los más importantes terratenientes de la zona.66 Llegar a ser obligado del abasto en aquellas áreas (lo cual se otorgaba por dos años) implicaba grandes responsabilidades, como proveer semanalmente de carne a los más de mil quinientos negros que por entonces habitaban únicamente en Remedios y por lo menos con año y medio de anticipación negociar los ganados mayores y menores que iban a ser enviados desde la gobernación de Popayán. Además, para satisfacer el consumo de carne de cerdo que tan generalizado estaba en dichas zonas mineras no bastaba con las propias piaras, por lo que era necesario para el obligado comprar lotes de cientos de estos animales a criadores del valle de Rionegro, de Arma y de la misma provincia de Tunja que enviaban agentes suyos hacia la provincia de Antioquia para distribuir puercos para la venta.67
Otro fragmento menor de esta demanda ganadera llegaba para entonces de los más cercanos valles interandinos de Aburrá y Rionegro, pero para ese entonces su oferta pecuaria no alcanzaba para saciar la creciente necesidad de los núcleos mineros del Bajo Cauca. Antes bien, sobre todo en el valle de Aburrá los más importantes mineros de Zaragoza, Remedios y Cáceres (tales como el cura Miguel de Heredia, Francisco Beltrán de Caicedo, Fernando del Toro Zapata, Juan Bueso de la Rica, entre otros) habían establecido estancias ganaderas con manadas de hasta cuatro mil animales para abastecer ellos mismos a sus cuadrillas y con ello depender cada vez menos de las importaciones de bovinos realizadas desde el valle del Cauca. Ello les posibilitaba endeudarse mucho menos con los tratantes payaneses, ahorrar dinero para invertirlo posteriormente en la adquisición de nueva mano de obra o en el cateo de posibles yacimientos auríferos y enfrentar con mayor solidez las crisis de mantenimientos que constantemente afligían a tales espacios.
Mapa 2. Lugares destinados a la cría de ganado en el valle de Aburrá, s. XVII
Fuente: Elaboración propia.
Por otra parte, dado que tales zonas de pastizales se ubicaban en el camino que comunicaba la provincia de Antioquia con la gobernación de Popayán fueron destinadas por algunos tratantes y ganaderos payaneses tanto para establecer estancias especializadas solamente en la ceba y engorde de los bovinos provenientes del valle del Cauca como para la estancia temporal de estos rumiantes foráneos, los cuales una vez se recuperaban de la despeadura y recobraban peso proseguían su trayecto hacia las áreas mineras septentrionales. La producción aurífera por entonces en auge no solo estimuló el establecimiento de heredades ganaderas con los mencionados propósitos en el seco norte de las llanuras del valle de Aburrá, sino que propició allí mismo la emergencia de industrias de transformación de las materias primas que ofrecía el ganado, tales como la salazón de carnes (muy en boga en el sitio de La Tasajera, de allí su nombre) y la elaboración de embutidos. Del mismo modo, la demanda cárnica incitó a la mercantilización de los cientos de bovinos montaraces que para la primera mitad del siglo XVII habitaban en el llano de Guayabal y el sitio de Güitagüy (al sur del valle de Aburrá).68 Para 1675, don Miguel de Aguinaga (gobernador de la provincia de Antioquia) consideraba que existían treinta hatos con sus “rancherías y estancias” en el valle de Aburrá y que a lo largo de sus dehesas pastaban más de treinta mil reses.69
Las sabanas aluviales del Bajo Magdalena igualmente sirvieron de despensa alimentaria para los centros auríferos antioqueños. Desde esa zona no solo llegaban ganados en pie y productos derivados, sino también el maíz (que tanto se demandaba para el sustento de personas y animales domésticos) y la sal, cuyo consumo es vital para cualquier ser vivo y que para aquel entonces era requerida para curar la carne y evitar así su descomposición en esos parajes húmedos y tropicales. Así, para finales del siglo XVII, desde el hato de Aguachica (que hacía parte de la jurisdicción de Ocaña –gobernación de Santa Marta–) se sacaban cerdos para comercializarse en Zaragoza,70 y a la ciudad de San Jerónimo del Monte, que había sido fundada en 1584 en “una pequeña sabaneta, tierra llana”, le entraban la mayor parte de sus mantenimientos desde la zona del Bajo Magdalena a través del río San Jorge, un tributario del Cauca. Otro mercado importante para los géneros ganaderos provenientes del Bajo Magdalena lo era la ciudad de San Francisco de Nuestra Señora la Antigua del Guamocó (fundada por Juan Pérez Garavito en 1611), en la cual se hallaron placeres auríferos de oro “muy subido” que comenzaron a ser labrados por negros esclavos introducidos desde Zaragoza, distante a veinte leguas o seis días de camino. El hallazgo de estos placeres (localizados al oriente del río Nechí en la densa selva pluvial de la cuenca del alto Tigüí) suscitó una fiebre del oro similar a la que se había presentado años atrás en Remedios y, como era usual, numerosos mineros de otras latitudes concurrieron con sus cuadrillas para mejorar sus caudales, y negociantes de toda laya metieron allí “todo lo necesario de comidas y vestidos” sin que se los impidiera el mal estado de los caminos de acceso a esta población.71
No debe pasarse por alto que las necesidades de aprovisionamiento de los distritos auríferos antioqueños del norte y de las áreas mineras meridionales payanesas más antiguas de Anserma, Chisquío, Jelima, Almaguer y Quinamayó (que por aquel entonces se encontraban en recesión, mas no en quiebra) contribuyeron a que se masacraran los más de cuarenta y dos mil animales cimarrones que a principios del siglo XVII existían dispersos a lo largo de las porosas jurisdicciones de Buga y Cartago. En efecto, el auge minero provocó que el recurso natural gracioso que representaban estos bovinos silvestres se volviera rentable sin que en ello se invirtiera capital y ni siquiera conocimientos técnicos, pues los vacunos en pie se enviaban para su sacrificio a dichos mercados o las hembras con sus terneros eran atrapados para repoblar los hatos de la zona. Al mismo tiempo, sobre todo en aquellos distritos mineros payaneses se comercializaban materias primas, tales como el cuero, la carne fresca y salada y su sebo. También se masacraban estos animales para obtener la gordana que se precisaba para elaborar cargazones de jabón, un producto altamente demandado en los espacios urbanos adyacentes. Posiblemente, la alta oferta de subproductos derivada de la matanza de tales reses montaraces influyó para que su precio se mantuviera relativamente estable (y en algunos casos con tendencia hacia la baja) en las minas de Chisquío durante el lapso comprendido entre 1605 y 1613, tal como puede inferirse de la lectura de la siguiente tabla.
Tabla 3. Precio de la arroba de carne y de los subproductos pecuarios en las minas de Chisquío
Fuentes: ACC, Signatura: 680 (Col. c1-4dt; ACC, Signatura: 689 (col. c1-4dt); ACC, Signatura: 8086 (Col.c1. 21dt), f. 1r; ACC, Signatura: 31 (Col. c1. 4dt), f. 6r.
Asimismo, la pujante actividad aurífera de aquellos años aceleró el ritmo de otorgamiento de grandes mercedes de tierras en el valle del Cauca durante las tres últimas décadas del siglo XVI para que se destinaran a la ganadería extensiva. Los repartos de grandes heredades en esta zona favorecieron especialmente a las opulentas familias de los Cobo, Astigarreta, Palomino, Rengifo y Barbosa, quienes se hallaban vinculados con el tráfico de ganados no solo hacia las áreas mineras aludidas sino también hacia Popayán y la Audiencia de Quito. En 1574, Diego Fernández Barbosa, quien unos años después se convertiría en el más importante comerciante de ganados vallecaucanos en las minas de Antioquia y en abastecedor del centro aurífero de Remedios (y quien estaba emparentado con grandes familias terratenientes de aquélla zona como los López de Ayala y los Lemos Aguirre), recibió del gobernador de Popayán, don Jerónimo de Silva, una merced sobre las entonces yermas y despobladas tierras ubicadas entre la quebrada de las Cañasgordas y el río La Paila (entre las jurisdicciones de Buga y Cartago) en donde llegó a poseer hasta veintiséis mil cabezas de ganado vacuno, montaraz en gran parte. Once años después aquel individuo expandió aún más su heredad con otra dádiva otorgada por dicho gobernador que comprendía terrenos ubicados entre los ríos Tuluá y Morales.72
Fernández Barbosa llegó a poseer otra estancia destinada para la crianza y ceba de reses en el norte del valle de Aburrá (los potreros de Barbosa) y fue dueño de mulas en las Sabanas de Cancán, las cuales vendía para las labores cotidianas en las minas de Los Remedios. Con los ganados que criaba en Buga, Aburrá o que les compraba a pequeños propietarios de Rionegro llevaba a cabo transacciones no solo con ayuntamientos sino también con particulares. En 1592, le vendió al minero Fernando Beltrán de Caicedo ciento diez novillos, a cinco pesos cada cabeza. Del mismo modo, vendía ganados en diversos parajes de la gobernación de Popayán. En 1606, dio poder a Pedro Venegas para vender mil cabezas en distintos lugares de este territorio, adquiridas todas por el capitán Pedro Velasco, quien residía en Cajibío.73
Gráfica 2. Producción aurífera en Anserma, 1606-1638
Fuente: Sluiter, The Gold and Silver… pp. 109-110, 119-124.
Y aunque la producción minera de la jurisdicción de Anserma padeció muchos altibajos durante la primera mitad del siglo XVII (tal como se aprecia en la gráfica anterior), de todas formas su relativa estabilidad material continuó siendo un incentivo para la producción pecuaria y manufacturera de Cartago, Buga, Cali y Roldanillo durante esos años. Los mineros y las cuadrillas de esa zona siempre dependieron de las mercancías y vituallas provenientes de estas dehesas, lo cual era facilitado no solamente por la corta, fácil y rápida comunicación fluvial entre uno y otro punto por pequeñas canoas que en aquel segmento recorrían el río Cauca, también porque ambos espacios se hallaban directamente comunicados por el camino real que conectaba la provincia de Antioquia con la gobernación de Popayán.74 Cientos de animales en pie y grandes recuas con mantenimientos llegaban constantemente a este territorio aurífero, a pesar de que algunos de sus mineros poseían en la cercana vega de Supía algún ganado vacuno para su autoabastecimiento y de que ingresaban cerdos desde la adyacente jurisdicción de Arma.
Para 1582, se calculaba que existían en los distritos auríferos de Marmato, Quiebralomo, Riogrande, Pícara y Mapura veinticuatro vecinos, cuyas cuadrillas sumaban más de mil esclavos. A esta población se agregaban algunos centenares de indios que laboraban en las minas a cambio de un jornal.En la visita practicada por el oidor Lesmes de Espinosa y Sarabia a dicha zona en 1627,75 se estableció que un negro o indio de mina llegaba a consumir media arroba de carne por semana; es decir, unas doce libras. Por lo tanto, es posible que para aquel entonces aquella mano de obra consumiera entre veinticinco y treinta reses a la semana, es decir, entre mil trescientos y mil quinientos sesenta novillos por año, cuyo costo por cabeza oscilaba entre seis y ocho patacones.
El período de la crisis de la minería aurífera: 1630-1680
Entre 1630 y 1670, como consecuencia de la aguda crisis de la actividad aurífera que golpeó el territorio neogranadino, decayó el comercio de ganado hacia los centros mineros anteriormente aludidos. Para entonces, solo se realizaron esporádicas sacas de ganado hacia esas zonas pauperizadas y semidesiertas, cuyos pocos habitantes estaban sumidos en la iliquidez y ahogados por las deudas. En general, descendió y emigró la mayor parte de la población de los distritos mineros y disminuyó el nivel de consumo, en parte como consecuencia de una expansión de las actividades agrícolas de autosubsistencia.
Por lo tanto, la capacidad de consumo de estas áreas se contrajo completamente por estos años, ya que a esta escasez de capital iban ligados otros dos fenómenos, como lo fueron el desplazamiento de la disminuida mano de obra esclava hacia otras zonas para llevar a cabo nuevos cateos y exploraciones de mineral y el cese de nuevas introducciones de cautivos puesto que sus precios se habían triplicado para ese entonces, ya que el valor de una sola pieza había pasado de doscientos a seiscientos pesos como consecuencia de la disminución de importaciones de esclavos que se produjo con la separación de Portugal y por la puesta en marcha del sistema de asientos implementado por la Corona, que había incrementado exponencialmente el costo de este tipo de mano de obra.
Como refiere Germán Colmenares, la interrupción de la trata de negros a partir de 1640 fue un golpe definitivo para los propietarios de Cáceres, Zaragoza y Remedios. Sin embargo, hacía muchos años que la introducción de esclavos se había reducido al mínimo y ya no bastaba para sustituir a los que se iban muriendo. En 1633 había apenas veinticinco propietarios con doscientos veinticinco esclavos en Zaragoza, allí en donde una generación atrás se habían contabilizado trescientos propietarios con casi cuatro mil negros cautivos.76 Al mismo tiempo, una porción considerable de la fuerza de trabajo que antes era ocupada en las minas fue transferida a laborar en sementeras, hatos y trapiches de miel para así disminuir los costos de una actividad económica que estaba rindiendo muy pocos dividendos, tal como había acontecido entre los vecinos de Popayán, Caloto, Barbacoas y Almaguer durante 1654, cuando le solicitaron a la Real Hacienda que les permitiera continuar pagando el veinteno en vez del quinto, pues se hallaban muy cortos de recursos pecuniarios para alimentar y vestir a sus cuadrillas, adquirir herramientas, pagar salarios de mayordomos, realizar los pagos forzosos de doctrinas y cancelar los derechos de corregimientos.77
Como puede observarse en las diversas peticiones enviadas al Consejo de Indias por los vecinos de Zaragoza, Cáceres y Anserma entre 1616 y 1647 (en las que constantemente se reiteraban las palabras “pobreza”, “carestía” y “disminución de caudales”), una vez concluido el período de apogeo aurífero se volvió insostenible para los mineros el ritmo de gastos que habían tenido hasta unos años atrás en la adquisición de mantenimientos, pertrechos y fuerza de trabajo esclava, todos ellos elementos que de por sí habían tendido a adquirir a precios muy elevados dadas las tremendas dificultades y altos costos que implicaban su transporte y distribución hacia estos destinos que dependían casi completamente de territorios foráneos para garantizar su subsistencia.78
La drástica caída demográfica de la mano de obra indígena (que tan solo en Cáceres en un lapso de quince años había sido de un 80%) no solamente había generado la ruina de los pocos encomenderos del área por la reducción de sus demoras (que para entonces percibían en oro en polvo), sino que había incidido en el aumento exponencial del precio del maíz, pues a su cultivo y cosecha había estado dedicada la mayor parte de la población indígena tributaria de aquellos contornos. Por eso, con la desaparición gradual de estos naturales también mermó una base importante de sustento agrícola. Asimismo, al escasear el oro los mineros fueron abrumados por las deudas y empeños que habían adquirido con mercaderes y tratantes, por lo que se vieron obligados a desplazar sus cuadrillas a otras zonas, a mudarse con sus capitales a otras poblaciones como Cartagena y Mompox, y a paralizar sus gastos de inversión en nueva mano de obra, herramientas de trabajo y cateo de nuevos yacimientos.
Lo poco que se lograba extraer en aquellos tiempos de crisis ni siquiera alcanzaba para sostener a unas cuadrillas que se iban reduciendo cada vez más y más por la muerte de sus miembros, su huida y cimarronazgo o su traslado masivo hacia otros espacios más promisorios, rentables y menos caros. Con el declive de la producción aurífera (que tan solo en Cáceres había mermado en un 65% en 1638) también se interrumpió el comercio y los mercaderes asistieron cada vez menos a estas poblaciones en bancarrota, pues ya no circulaba como antes aquel dorado mineral a cuya “voz de su abundancia se trajinaban las demás cosas”.79
Del mismo modo, en estos períodos adversos se incrementó el contrabando de este mineral, pues los mineros y mercaderes lo sacaban en polvo subrepticiamente para convertirlo en filigranas en la villa de Mompox o en la ciudad de Cartagena, lo que lógicamente agudizó la disminución de ingresos para la Real Hacienda. Como última esperanza para tratar de atenuar las crecientes necesidades les quedaba a los mineros esperar que el monarca los eximiera de pagar gabelas como la media anata, el derecho de puertos o que por lo menos les permitiera pagar el quinceavo o el veinteno en vez del quinto por derechos de fundición y ensaye. También se esperaba que cesaran las visitas a dichas poblaciones de jueces y oidores de la audiencia que tantos gastos generaban por concepto de pago de comisiones y salarios. Sin embargo, estas medidas a las que siempre accedía el monarca resultaban ser meros paliativos que no lograban sofocar el hambre y despoblamiento que padecían estos lugares ni frenar la espiral de endeudamiento en que los mineros se encontraban sumergidos.80
En 1678, en su escrito Descaecimiento universal de las provincias del Nuevo Reino de Granada de las Indias Occidentales, el oidor de la Audiencia de Santafé (don Antonio de Mata Ponce de León) le informó al monarca Carlos II que desde hacía varias décadas la economía neogranadina se encontraba en un notorio estado de postración dada la conjunción de factores como el colapso de la actividad aurífera, el hundimiento del comercio de perlas y esmeraldas, las rencillas internas que por entonces corroían los poderes civil y eclesiástico, y la hecatombe de la población indígena.81
Tal como se expresa fragmentariamente en otros manuscritos contemporáneos, este funcionario atribuía esta decadencia fundamentalmente al descenso de los naturales como consecuencia de su muerte o de su huida hacia territorios inexplorados o hacia la misma Audiencia de Quito. La permanencia de los servicios personales y otras extorsiones cometidas por encomenderos, doctrineros y corregidores (que violaban flagrantemente las Leyes de Indias) eran consideradas por entonces como las causas de la desaparición de aquella fuerza de trabajo libre que tan vital resultaba para el sostenimiento material del reino. Esta situación de escasez de fuerza laboral se había agravado por la imposibilidad de los mineros de acceder en su reemplazo a negros esclavos que pudieran explotar los recursos naturales, dada la pobreza y escasez de capitales que los aquejaba. Desde aproximadamente 1640 el sistema de asientos impuesto por la Corona había hecho que se triplicara el precio de cada pieza importada. Para remediar todo esto, Mata Ponce de León le propuso al rey que se implementaran varias medidas, tales como eliminar el sistema de asientos vigente, abrir los puertos de Maracaibo, Cartagena y Portobelo para la libre introducción de esclavos (estableciendo allí, eso sí, ministros que se encargaran de evitar la introducción de mercancías ilícitas), eliminar las encomiendas (y que los indios se pusieran bajo la potestad de la Corona), reparar a los encomenderos despojados con una renta perpetua y entregar las doctrinas al clero secular.
En ese momento se explicaba aquella crisis por un factor monocausal: la escasez paulatina y crónica de mano de obra. Y aunque esta apreciación un tanto subjetiva no era falsa, de todos modos desconocía otros aspectos generadores del problema estructural como lo eran el agotamiento del material aurífero superficial y las atrasadas técnicas de explotación y extracción imperantes. Por otra parte, tras aquellas explicaciones subyacía una generalización, pues señalar la hecatombe de la población indígena como la causa directa de la crisis no era completamente adecuado para aquel contexto y mucho menos hacerlo extensivo a todo el territorio neogranadino, tan heteróclito en cuanto a sus procesos de poblamiento. Los distritos auríferos que por entonces estaban eclipsados nunca habían dependido de la población indígena como fuerza laboral nativa (excepto para dedicarlos a ciertas tareas agrícolas), pues allí los naturales no fueron fáciles de doblegar, las enfermedades introducidas por los españoles causaron estragos entre ellos y los supervivientes se internaron en zonas recónditas. Debido a esto, las encomiendas tendieron a ser demasiado pobres y desde muy temprano aquellas zonas dependieron de la mano de obra esclava africana para explotar sus abundantes riquezas auríferas. Esa es la razón de que en los reclamos aludidos se le pidiera al Rey reiteradamente (entre otras cosas) que se pusieran en marcha estrategias para disminuir el costo de los cautivos y que se les adelantaran préstamos a largo plazo para poder adquirir negros bozales durante esa difícil coyuntura.
En cuanto a la falta de innovaciones técnicas que permitieran aumentar las ganancias o por lo menos continuar con una explotación relativamente rentable, los mineros de las gobernaciones de Popayán y Antioquia se vieron obligados a explorar nuevas zonas, un proceso que llevó a la expansión de la frontera minera con la conquista del Chocó y el poblamiento de los altiplanos de Los Osos y Rionegro en Antioquia. La explotación económica de estos territorios fue designada por Germán Colmenares como el segundo ciclo del oro. La anterior crisis, sin embargo, no implicó el total abandono de los distritos del cañón del río Cauca, ya que muchos de ellos continúan en explotación activa hasta hoy.82
Ante la escasez de oro circulante, en esos años se presentó un proceso de desmonetización en los intercambios y se retornó a una especie de economía natural pues predominaron las transacciones a través del trueque.83 Por ello, fue frecuente que las raras sacas de ganado provenientes del valle del río Cauca se permutaran en los mercados por esclavos (como sucedía en la provincia de Antioquia), por arrobas de sal, y por telas y géneros elaborados muchos de ellos en los obrajes de Quito. Al respecto, resulta muy significativo que durante la segunda mitad del siglo XVII solo aparecieran registrados o simplemente aludidos en diversas fuentes manuscritas del período (tales como protocolos notariales y actas del cabildo) ocho negocios que daban cuenta del arribo de algunos ganados vallecaucanos a la provincia de Antioquia. Y para este mismo lapso de tiempo no aparece asentado en los libros de sisas y alcabalas ningún pago generado por la introducción de ganado forastero, una mercancía por la cual debía pagarse por cada cabeza un tomín de oro según lo estipulado por el cabildo de la ciudad de Antioquia en 1640.
En general, durante este largo período de crisis de la actividad aurífera neogranadina la oferta pecuaria vallecaucana en vez de estancarse ante el cese de la circulación de oro acuñado y en polvo se orientó en mayor proporción hacia los territorios meridionales de la Audiencia de Quito o bien se adaptó a las lógicas y dinámicas de una economía carente de moneda circulante. Al mismo tiempo, al parecer los entonces debilitados centros mineros de la provincia de Antioquia se enfrascaron en una economía casi autárquica pues el ganado que requerían llegaba desde los centros pecuarios domésticos, donde muchos de los mineros de entonces habían establecido sus propias empresas agropecuarias. Entonces, hubo una expansión de la economía natural, un posible proceso de ruralización, un predominio en la zona antioqueña de una economía de autosubsistencia y una diversificación de las actividades agrícolas. De forma paralela se efectuó la apertura de nuevas fronteras mineras, que actuaron después como focos de atracción y nuevos centros de demanda de los productos pecuarios payaneses.
Por ende, durante ese medio siglo de crisis emergieron otros mercados alternativos para la actividad pecuaria de los extensos pastizales de la parte meridional del valle del río Cauca, como lo fueron la ciudad de Popayán (y algunas minas de su jurisdicción), Ibarra y Quito. Al mismo tiempo, la oferta de ganados vallecaucanos en la Audiencia de Quito se vio estimulada no solamente por el paulatino crecimiento de su población indígena a lo largo del siglo XVII sino también por las compras efectuadas por el colegio jesuita y el convento de La Merced de esta capital, ya que resultaban necesarios tanto para repoblar sus hatos como para revenderlos en la carnicería pública de la ciudad y proporcionar varias semanas de su abasto durante el período de carnal.
Al mismo tiempo, la circulación en la sierra central ecuatoriana de plata peruana que llegaba allí a cambio de los tejidos de sus obrajes (que por entonces estaban en auge) y de los cueros curtidos de carnero que se exportaban hacia los Andes meridionales era otro factor que atraía a criadores y tratantes de ganados de la gobernación de Popayán, al igual que a mercaderes neogranadinos (muchos de ellos cartageneros) que se apropiaban de aquella moneda con la venta de ropas de Castilla. La plata que circulaba en Quito en reales, patacones y tostones llegaba desde la ciudad de Lima y había sido labrada en las cajas de Potosí. Era utilizada por los vecinos, indios naturales y forasteros para todo tipo de comercio y contrataciones. Con este mineral circulante amonedado se compraban los bastimentos necesarios para el sustento cotidiano, se costeaban salarios, se pagaban los tributos reales y se cancelaban las alcabalas y otros derechos de la Real Hacienda.
A lo largo de esta primera exposición se ha demostrado la transcendencia de la actividad pecuaria en la economía, la vida cotidiana y la cultura material tanto de los centros urbanos como de los centros mineros, lo que motivó la temprana regulación de su consumo y usufructo por parte de los cabildos. Con respecto a estos últimos polos de crecimiento caracterizados en el Nuevo Reino de Granada por su transitoria y frágil vida productiva probamos que durante sus períodos de auge no solo impulsaban el asentamiento, la colonización y la apertura de nuevas fronteras, sino que también estimulaban la llegada masiva de una población sedentaria y estacional que demandaba para su subsistencia grandes cantidades de ganado en pie y materias primas provenientes desde muy heterogéneos espacios geográficos.
En particular, se señaló que durante la primera fiebre minera de la explotación aurífera neogranadina (que tuvo como epicentro a varias localidades de la provincia de Antioquia) y al ser espoleados por la amplia capacidad de gasto y de consumo de los mineros y por la amplia circulación de oro en polvo y amonedado, en esta área se comercializaron grandes volúmenes de bovinos, porcinos y sus respectivos subproductos provenientes desde la gran área de pastizales del valle geográfico del río Cauca, la meseta de los Pastos, las sabanas aluviales del Bajo Magdalena y los valles interandinos de Aburrá y Rionegro. El acrecentamiento de la demanda ganadera en tales distritos mineros provocó que en algunas de estas zonas de pastizales se sacrificaran los millares de animales cimarrones que entonces las ocupaban y que se acelerara la creación de nuevas unidades de producción mediante el otorgamiento de mercedes de tierras.
Mapa 3. Núcleos del consumo pecuario y epicentros de la producción ganadera
Fuente: Elaboración propia.
Pero este optimista panorama fue nublado con la grave crisis de la economía aurífera que comenzó a manifestarse en la década de los treinta del siglo XVII y que se expandió hasta las postrimerías de esta centuria, la cual fue provocada por diversos factores internos y externos como las atrasadas técnicas de extracción de mineral, el agotamiento del material aurífero superficial y el incremento en el costo de la mano de obra provocado por la separación de Portugal y la entrada en vigencia del sistema de asientos. La capacidad de gasto de los mineros de aquellas áreas se fue a pique y muchos de ellos se encontraban sumergidos en una opresiva espiral de endeudamiento. Las cuadrillas de negros esclavos (otrora numerosas) se fueron reduciendo por el alto índice de mortalidad y de fugas o fueron paulatinamente desactivadas o manumitidas por sus amos puesto que no podían acarrear con los altos costos e inversión de capital que implicaba su mantenimiento.84 Ante semejantes situaciones adversas, se interrumpió gradualmente la venta de ganados en estas zonas pauperizadas. A su vez, ante el cese de esta oferta los mineros se vieron constreñidos a marcharse hacia otros territorios más promisorios, a concentrarse en actividades económicas de autosubsistencia o a diversificar sus actividades productivas para así evitar la adquisición de nuevos débitos con los mercaderes. Los raros intercambios comerciales de esa época se hacían con auxilio del trueque.
Ante el eclipse de estos mercados se modificó el rumbo hacia el cual se dirigía la producción pecuaria excedente de las dehesas del río Cauca. Sus grandes manadas de bovinos fueron orientadas casi totalmente hacia las áreas urbanas de la Audiencia de Quito, donde el crecimiento acelerado de la población, la compra masiva de semovientes efectuada por algunas comunidades religiosas y la crisis de mantenimientos cárnicos habían incrementado el costo del ganado en pie y de la arroba de carne. Al mismo tiempo, este mercado eminentemente urbano se hizo muy atractivo para los criadores y tratantes de las llanuras de la gobernación de Popayán pues a cambio de sus ganados podían insertarse en los circuitos de la plata y de los tejidos que por entonces predominaban en aquel fragmento de los Andes meridionales. De modo que, ante la interrupción de la demanda en los mercados mineros, la actividad pecuaria no menguó, ni se vio enfrentada a una recesión, ni mucho menos cesó en su ritmo de crecimiento.
Antes bien, se orientó hacia la emergente economía quiteña o se concentró en el abasto de las villas y ciudades vecinas que, aunque no prometían dividendos y ganancias tan espectaculares como las zonas mineras durante sus breves períodos de apogeo, eran más estables en sus necesidades, pautas de consumo y precios. Al mismo tiempo, eran menos vulnerables e incluso un poco más resistentes a las caídas y descensos económicos (debido a la mayor diversidad y presencia de actividades mercantiles). A todas luces, los mercados urbanos citados representaban para los criadores y tratantes una alternativa más sólida y menos riesgosa para la negociación de sus ganados que, como ya se dijo, en aquellas economías precapitalistas asumían el triple rol de dinero, capital y mercancía. En el siguiente capítulo nos concentraremos en analizar las características del abastecimiento cárnico y las pautas de consumo imperantes en Quito y Santafé a lo largo del siglo XVII, los dos principales centros consumidores permanentes de productos pecuarios de los Andes septentrionales.