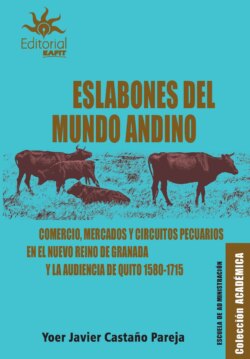Читать книгу Eslabones del mundo andino - Yoer Javier Castaño Pareja - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Introducción
ОглавлениеPresentación
Esta es una investigación que se concentra en un ámbito de la historia económica diferente a los grandes flujos de minerales preciosos americanos en el comercio internacional durante el período colonial temprano. Tampoco aborda el tráfico trasatlántico o transpacífico de bienes de consumo o elementos suntuarios durante los siglos XVI y XVII. En otros términos, las vinculaciones económicas externas no son los protagonistas de este texto. Antes bien, en este escrito se examinan aquellos elementos que propiciaron el desarrollo interior de estrechos lazos y eslabonamientos materiales en los Andes septentrionales, como lo fue la circulación de ganado y sus materias primas derivadas. A la luz de los trabajos en su momento pioneros de Carlos Sempat Assadourian1, Juan Carlos Garavaglia2, Marcello Carmagnani3 y Enrique Tandeter4, esta investigación se orienta hacia el análisis de la integración comercial que se dio entre diversos espacios internos del continente americano durante el período colonial; por ende, intenta revelar las relaciones que se establecieron y operaron dentro de una porción del enorme territorio colonial que de ninguna manera era para entonces un bloque cerrado y homogéneo concentrado en actividades autárquicas o de simple autosubsistencia.
Al igual que los autores mencionados, para lograr este objetivo no se recurre al uso anacrónico de espacios económicos limitados por las actuales fronteras nacionales, pues estas son camisas de fuerza que limitan el análisis histórico y la comprensión de las dinámicas materiales de aquellas sociedades premodernas. Pero a diferencia de las obras de estos investigadores, que se concentraron sobre todo en estudiar las dinámicas mercantiles, las lógicas de la circulación y los efectos económicos que se generaron a partir de polos o ejes como lo fueron Lima, Potosí y otros centros mineros de Alto Perú (alrededor de los cuales gravitaba la producción agrícola y pecuaria de zonas como Tucumán, Chile, Paraguay, el sur de Brasil y el Río de la Plata), mi escrito pretende dilucidar las dinámicas de un vigoroso intercambio económico propiciado por el tráfico de una mercancía de inestimable valor durante el período colonial (ya que proveía alimento, fuerza motriz y materia prima) como lo era el ganado (mayor y menor) y sus productos derivados en un área relativamente periférica y marginal para los intereses de la metrópoli, como lo fue la parte septentrional de la cordillera de los Andes, esto es, en el espacio que se conocía como las audiencias de Santafé y Quito.
Sus sectores económicos dominantes eran el oro en la primera y los tejidos en la segunda. La demanda pecuaria se efectuaba en los núcleos mineros auríferos, en las capitales de ambas jurisdicciones administrativas y en otros centros urbanos de menor escala a donde eran atraídos los vacunos para ser posteriormente distribuidos hacia otros confines. Estos eran los tres ejes articuladores que ejercían encadenamientos directos o indirectos sobre diversas áreas geográficas, en especial sobre las vastas zonas ganaderas que emergieron entre sus valles interandinos. Así que en esa parte de Sudamérica también emergió un espacio económico integrado y ligado por la reciprocidad mercantil.
El espacio/Las regiones
Este comercio interno de ganado preponderantemente bovino vinculaba diversas provincias de lo que hoy se conoce como las repúblicas de Colombia y Ecuador. Este vasto espacio geográfico estaba caracterizado por su heterogeneidad paisajística y diversidad de nichos ecológicos, ya que el sistema andino presenta a lo largo de su perfil altitudinal (en sentido de orientación transversal y sucesión escaleriforme) una serie de pisos térmicos o microclimas distribuidos en escala correspondientes a los cambios de altura (que oscilan desde el abrazador calor de la costa hasta el entumecedor frío de los páramos) que determinan que la temperatura, la humedad, la pluviosidad, el clima, la flora, la fauna y otros factores bióticos y abióticos se trasformen a medida que se avanza o se retrocede verticalmente en la cordillera.5 De modo entonces que la existencia de estos microclimas favoreció la emergencia de economías especializadas superpuestas y con una vigorosa vinculación simbiótica; es decir, posibilitaron una distribución regional de las actividades productivas.6 A la par, en su parte septentrional aquella cadena montañosa se divide en tres grandes ramales, en cuya extensión se encuentran algunos valles intramontanos (unos moderadamente cálidos, otros templados) por donde discurrían libremente (generando ciénagas y meandros) varias fuentes hídricas que con sus desbordamientos cíclicos suministraban fértiles sedimentos a las tierras aledañas. La fecundidad de estos terrenos, las famosas propiedades alimenticias de sus pastos, la abundancia de ojos de sal fueron componentes geomorfológicos que posibilitaron la temprana introducción de la actividad pecuaria en estos suelos, especialmente en las llanuras que aparecen como protagonistas a lo largo de este escrito. Además, la escasez de mano de obra indígena de estas zonas (diezmada a lo largo de varias décadas por las enfermedades, la guerra sistemática, el trabajo forzado en los placeres auríferos y la huida masiva hacia zonas selváticas inaccesibles) dejó disponibles miles de hectáreas que fueron acondicionadas para la producción de los rumiantes de origen ibérico que se demandaban tanto en los itinerantes distritos mineros de las zonas bajas y cálidas como en los grandes centros de población asentados en los fríos altiplanos. La ganadería introducida en estos grandes valles transversales (pobres en mano de obra y minerales) les permitió a sus ocupantes vincularse directa e indirectamente con varios circuitos económicos interandinos y liberarse de las cadenas del aislamiento.
Mapa 1. Terra Firma et Novum Regnum Granatense et Popayán, 1635
Fuente: Blaew, Guillermo Janszoon, “Terra Firma et Novum Regnum Granatense et Popayán, 1635”, en: Atlas de Colombia, Bogotá, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 1977.
Ahora bien, desde el punto de vista de las divisiones políticas de aquel entonces, la presente investigación se circunscribe a los bloques central, suroriental y suroccidental del Nuevo Reino de Granada y al altiplano norcentral de la Audiencia de Quito. Para finales del siglo XVI, diversos cronistas y cosmógrafos señalaban al Nuevo Reino de Granada como una entidad territorial que integraba todo aquello que había en el distrito de la Audiencia de Santafé (establecida en 1549) y las gobernaciones de Santa Marta, Cartagena y Popayán (que hasta 1580 incluyó a la provincia de Antioquia) y la provincia de San Juan de los Llanos. Por aquel entonces, el Nuevo Reino de Granada también incluía bajo su distrito a las ciudades de San Cristóbal y Mérida, con sus respectivas jurisdicciones.7 Con el advenimiento de la dinastía borbónica y sus intentos por fortalecer el Estado y ampliar su alcance, fue erigido definitivamente el virreinato del Nuevo Reino de Granada en 1738. Bajo el gobierno de esta nueva unidad administrativa (cuya capital era Santafé de Bogotá) estaban comprendidos los territorios de lo que hoy se conoce como Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela y las islas de Trinidad y Margarita, sobre los cuales, valga decirlo, se ejercía un poder muy poco efectivo. Debido a esto, en 1777, las zonas costeras de Venezuela fueron separadas del virreinato y puestas bajo la jurisdicción de la Capitanía General de Caracas.
Por su parte, la Audiencia de Quito (que a lo largo de nuestro período de estudio estaba integrada al virreinato del Perú) fue establecida en 1563 y abarcaba tres grandes componentes macrogeográficos del oeste del continente sudamericano: la costa pacífica o llanuras del litoral, la sierra andina y el oriente amazónico. Comprendía los territorios de Jaén, Valladolid, Loja, Zamora, Cuenca, La Zarza, Guayaquil, La Canela y Quixos.8 Junto con la aludida Audiencia de Santafé también ejerció jurisdicción sobre la extensa gobernación de Popayán, un territorio que, al igual que un eslabón, vinculaba estos dos centros de poder y sus respectivos espacios jurisdiccionales. Era, pues, según Jean Paul Deler, “una zona de transición entre el núcleo histórico de Quito propiamente dicho y el del Nuevo Reino de Granada”.9 Así que la aludida gobernación de Popayán (con una evolución demográfica divergente frente al espacio quiteño meridional) tenía una característica especial: una parte de ella estaba bajo la autoridad de la Audiencia de Santafé, mientras que la otra era parte de la de Quito. Así, pues, administrativamente dependía simultáneamente de ambos epicentros políticos. De este modo, ciudades como Pasto, Popayán, Cali, Buga, la villa de Chapanchica y el pueblo de Guachicono estaban integradas al gobierno de esta última audiencia. En términos generales, la gobernación de Popayán se extendía desde los inciertos límites con la provincia de Antioquia (al norte) hasta los términos del pueblo de Otavalo (al sur). Hacia el oriente (allende la cordillera central de los Andes neogranadinos) abarcaba el valle de Neiva y una extensa área de la cuenca superior del río Magdalena, y hacia el occidente (más allá del ramal occidental de los Andes neogranadinos) incluía la tierras bajas del actual pacífico colombiano y la porción meridional de las indómitas tierras del Chocó (que fue segregada de la gobernación de Popayán en 1726), cuyas condiciones geográficas la convertían en una zona aislada, de difícil control administrativo, donde el contrabando de oro y esclavos constituía una actividad cotidiana.
De hecho, durante los siglos XVI y XVII la mayor parte del occidente colombiano, una enorme extensión de la cuenca del rio Cauca y la parte superior del valle del río Magdalena estuvieron bajo el gobierno de Popayán. En palabras de Marta Herrera Ángel, entre otras características de esta provincia durante el período colonial estaban la vastedad de su territorio, su variedad geográfica y sociorracial, la relativa inestabilidad de sus límites jurisdiccionales y la falta de correspondencia entre estos últimos y los definidos para efectos de su administración religiosa.10 En el aspecto eclesiástico, la provincia estaba igualmente dividida en dos partes: el obispado de Popayán, que no cubría, por lo demás, toda la provincia, estaba supeditado al arzobispado de Bogotá, mientras que la región de Pasto dependía del obispado de Quito, que estaba subordinado al arzobispado de Lima. Era pues usual en este ámbito tanto el ajuste imperfecto de las diferentes divisiones territoriales como la superposición de circunscripciones.11
El modelo
Ahora bien, en aquel entorno de los Andes septentrionales la producción económica dominante que decidía el rango y la importancia de todas las otras producciones regionales era la del oro, el cual llegó a constituirse como la principal mercancía de exportación para el Nuevo Reino de Granada y como el más relevante elemento económico que lo vinculaba con la metrópoli; era este el sector productivo que más ingresos le generaba a la Corona en ese territorio periférico del orbe indiano. Además, no hay que olvidar que el descubrimiento y explotación de este mineral estimulaban el comercio y el asentamiento permanente. Ello a pesar de los largos períodos de crisis y depresión que padeció durante esos años tal actividad extractiva, en particular durante gran parte del siglo XVII, como consecuencia de las atrasadas técnicas de explotación, el agotamiento del material aurífero superficial y la escasez generalizada de mano de obra que se desencadenó no solamente con la reducción paulatina de la fuerza de trabajo indígena, sino también con el descenso de la trata e importación de esclavos que advino con la separación de Portugal de la Corona castellana. Según John Tepaske, el Nuevo Reino de Granada proveía por lo menos el 50% del oro producido en Hispanoamérica. El 94% de la producción minera neogranadina estaba representado por aquel dorado mineral y solo un 6% por la plata extraída en el área de Mariquita.12
También el oro fue el principal generador de impuestos y gabelas para la Real Hacienda durante esas centurias en el espacio neogranadino a pesar del alto índice de contrabando, la salida ilegal hacia naciones enemigas de la corona castellana, los fraudes cometidos por algunos funcionarios de la Real Hacienda y la producción de oro en polvo (tan apreciado por todo tipo de mercaderes) que eludía la amonedación y acuñación en las cajas reales, y por ende, no pagaba el quinto real. Y aunque el oro amonedado y acuñado tendía a ser vehículo del intercambio únicamente en las más altas esferas del comercio y solo estaba a disposición de unos pocos y privilegiados agentes económicos, era utilizado como un instrumento de la medida de valor incluso en aquellas transacciones en las cuales no se hacía uso del dinero, lo que era recurrente en una economía preindustrial caracterizada no solamente por carecer de completa libertad y autorregulación (dada la injerencia de diversos agentes extraeconómicos), sino también por la coexistencia y superposición de la economía natural con la monetaria.13
Los ejes articuladores y vertebradores que jalonaban dicho tipo de comercio interno interprovincial y que por ende daban pie a enlaces y encadenamientos (directos o indirectos) sobre diversos conjuntos geográficos proveedores de medios de producción y de vida estaban constituidos por tres prototipos heterogéneos y complementarios entre sí. En primer lugar, aquellos mercados que he denominado como permanentes, conformados por capitales como Santafé y Quito, ambas sedes de audiencia, en las que residía continuamente el poder político y religioso de aquellas unidades administrativas y que poseían una economía mucho más diversificada o con mayor acceso a diversos tipos de rentas e ingresos. Estos eran centros urbanos que crecían constantemente espacial y demográficamente y cuya demanda de ganado en pie y sus productos derivados escapaba a las posibilidades de suministro de las fuentes cercanas. Así que su relevancia en términos poblacionales y administrativos les daba un lugar de primer orden como centros de demanda y núcleos de consumo de medios de subsistencia.
Además, estos espacios eran nodos comerciales de alto nivel que se caracterizaban por tener en su mercado una amplia variedad de bienes, poseer una cantidad significativa de establecimientos dedicados al comercio, contar con más grandes volúmenes de negocios y sostener mayor número de intercambios en el mercado interregional. Al mismo tiempo, estos epicentros captaban en sus cajas reales centrales el oro amonedado y acuñado que provenía de otras provincias y eran los canales que vinculaban a aquel fragmento de los territorios de ultramar con la metrópoli, lo cual les permitía tener acceso a los medios de cambio necesarios para saldar los grandes volúmenes de importaciones que controlaban los comerciantes asentados en tales capitales.14 Así que la relativa estabilidad material de dichas capitales y su capacidad de captación del oro las dotaba de una capacidad de compra que las hacía muy atractivas para la oferta ganadera. Solamente en la ciudad de Quito este ganado era requerido con varios fines: 1) abastecer los rastros locales, 2) satisfacer la demanda de las órdenes religiosas asentadas en esta capital (y que también tenían el papel de revendedoras de ganado), 3) obtener a cambio de los animales, la plata, el oro en polvo y los tejidos que circulaban en este centro urbano, 4) aliviar sus recurrentes crisis de mantenimientos y 5) suplir la demanda de los tratantes de ganados asentados en la villa de Ibarra y sus llanos de Carangue y Cayambe.
El segundo ámbito de demanda estaba integrado por áreas que he denominado como captadoras-redistribuidoras, es decir, ciudades y villas intermedias como Cartago, Cali, Popayán, Pasto e Ibarra que, por un lado, requerían ganado para alimentar a su creciente población residente y flotante, y, por el otro, emergieron como el centro de asiento y acopio de reses y novillos para ser comerciados desde allí por tratantes grandes y pequeños hacia distritos urbanos y mineros circunvecinos, lo que era facilitado por su estratégica ubicación sobre las principales rutas del trasiego pecuario, la disponibilidad de dehesas y ejidos para el engorde del ganado y porque desde ellas se desprendían vías de comunicación alternas que permitían adentrarse (aunque con muchas dificultades) a zonas marginales y periféricas.
El tercer ámbito de demanda estaba conformado por aquellos mercados que he nombrado como itinerantes o fluctuantes, es decir, por áreas mineras de una efímera vida productiva, pero que durante sus breves períodos de auge atraían a una gran cantidad de gente, entre ellos muchos comerciantes que negociaban ganados en pie y sus productos derivados. Estos mercados tenían, por lo tanto, una fisonomía geográfica cambiante dado que cuando una crisis de producción aurífera sobrevenía sobre determinada área minera, su abasto pecuario y el de sus materias primas cesaba, y en poco tiempo era reemplazada por nuevos focos de producción aurífera en donde se pagaban con creces los animales de labor que se requerían para las actividades extractivas, así como las reses y la carne salada que se necesitaban para alimentar a los mineros y a sus cuadrillas. Los animales podían ser pagados con el oro fundido y acuñado en las cajas reales locales; sin embargo, a pesar de las restricciones puestas en marcha para evitar evasiones al erario real, en las áreas mineras del occidente neogranadino lo más corriente era la circulación abierta del oro en polvo.
Durante los períodos de auge, estos cambiantes distritos mineros propiciaban la introducción masiva de mano de obra esclava y el aumento demográfico con población fija y flotante. A la par, como consecuencia de estos dos aspectos y del aumento de la capacidad de consumo y gasto propiciado por el apogeo minero, se daba un incremento exponencial de la demanda de bienes de consumo básicos y suntuarios en esas zonas. De modo que, contrario a lo que llegaron a ser en el virreinato del Perú los grandes distritos argentíferos de Potosí y Oruro, el Nuevo Reino de Granada careció de polos permanentes de producción minera. Los distritos auríferos de esta área del imperio español tenían un carácter vacilante, debido en parte a que preponderaba la explotación de aluviones (y no de vetas o filones) con uso intensivo de mano de obra esclava y rudimentarias técnicas de extracción. Por ende, la frontera minera estaba siempre supeditada a una serie de reordenamientos y reajustes, lo que era motivado no solamente por la escasez del mineral sino también por los atrasados métodos de explotación.
Es por eso que en este territorio no llegó a emerger un gran eje minero articulador con tanta estabilidad como lo fue Potosí (en el Alto Perú), que generara efectos económicos de arrastre sobre diferentes conjuntos geográficos durante largos espacios temporales, tal como es evidente en el modelo planteado por Carlos Sempat Assadourian para explicar la circulación interna del capital minero en el virreinato del Perú. Antes bien, el panorama en el Nuevo Reino de Granada estaba caracterizado por una continua sucesión de núcleos mineros auríferos, ya que mientras unos decaían otros emergían, y al vaivén de este movimiento oscilatorio se reorganizaba y reconfiguraba continuamente el rostro de este importante mercado para la producción pecuaria.
La esfera económica de la producción ganadera no tendía siempre –como podría pensarse– a estancarse ante el colapso de uno de estos mercados itinerantes ni se padecían las mismas circunstancias descritas por Assadourian para explicar los efectos de la crisis de la minería peruana a partir del segundo cuarto del siglo XVII: detención de la demanda, estancamiento de la producción, cese de las exportaciones, declive de los precios, sustitución de antiguas fuentes de ingresos por otras, predominio de la economía natural y proceso de ruralización. Antes bien, ante el hundimiento de estos centros mineros las zonas ganaderas neogranadinas buscaban otros escenarios para dar salida a sus excedentes de novillos o bien adoptaban una serie de estrategias para hacer frente a dicha situación. Una de estas tácticas fue la diversificación de sus actividades productivas y otra fue la concentración en actividades de intercambio en donde estaba ausente el dinero o cualquier otro material circulante que asumiera el papel de intermediario o de equivalente general en las transacciones, dada la desmonetización generada por el colapso transitorio de la actividad aurífera.
En otros términos, el Nuevo Reino de Granada no contó con un sector minero que fuera capital intensivo. Así, la capacidad de la minería neogranadina de generar efectos de arrastre como los descritos por Assadourian con respecto a los Andes era muchísimo más limitada en intensidad y extensión dado que sus distritos mineros estaban menos concentrados y eran mucho más transitorios.15 De manera entonces que la economía neogranadina de aquel período no se adapta al modelo bipolar de Assadourian. Antes bien, las dinámicas internas de este espacio se adecuan mucho más a un patrón multipolar, cuyo semblante era susceptible de constantes transformaciones debido a lo errática que era la producción aurífera. Así que la actividad productiva de estos distritos mineros estaba marcada por la incertidumbre y las contingencias derivadas del agotamiento del mineral, la escasez de mano de obra, las rudimentarias técnicas de extracción y la apertura de nuevas fronteras.
Por esta razón tendían a ser mercados inestables y vacilantes para los productos pecuarios particularmente cuando entraban en crisis, y cabe agregar que generalmente los mineros adquirían la mayor parte de estos elementos al fiado, y, por ende, se mantenían continuamente endeudados con los proveedores de suministros pecuarios. A pesar de ello, vale la pena reiterarlo, los distritos mineros actuaban como motores que generaban una densa aunque fluctuante interacción económica interprovincial. En otros términos, pese a la inestabilidad de estos epicentros de la demanda de productos pecuarios, durante sus períodos de bonanza se convertían en ejes articuladores que durante tres o cuatro décadas estimulaban la cría, ceba y comercialización de bovinos, equinos, caprinos y porcinos (así como la producción de tasajo, cecinas, sebo y embutidos) ora en áreas geográficas circunvecinas que gozaban de praderas naturales, ora en espacios alejados pertenecientes a otras provincias y jurisdicciones cuya riqueza residía en los miles de animales cimarrones que deambulaban por sus extensas dehesas favorecidas por la abundancia de agua, sal, pasto y otras bondades agroclimatológicas.
Se hace evidente entonces que el comercio ganadero neogranadino estaba inmerso en una lógica ambivalente, pues era estimulado por unos polos relativamente estables y otros completamente vacilantes. Estos tres tipos de mercado no solamente favorecieron el tráfico y flujo de ganado en pie y sus productos derivados a nivel local, regional e interprovincial, sino que estimularon la emergencia de zonas especializadas en la actividad pecuaria, propiciaron la ampliación de la frontera ganadera (o de las tierras destinadas a pastizales) para dar abasto frente a una demanda cárnica creciente, estimularon la comercialización de las manadas de animales cimarrones que deambulaban entre las jurisdicciones de Buga y Cartago, y posibilitaron la diversificación de la producción pecuaria para colmar sobre todo las necesidades alimentarias de la población asentada en las áreas mineras durante sus breves lapsos de prosperidad. De modo que tanto aquellos mercados fijos como los itinerantes llegaron a ser los motores de un espacio económico acoplado y ligado por el intercambio mercantil, y ello a pesar del mal estado de sus comunicaciones terrestres.
Por su capacidad de mercados de consumo masivo y la posible compra de insumos, dichos polos originaban efectos que se transmitían y extendían a otros espacios. Asimismo, al crear zonas especializadas para satisfacer los requerimientos de su proceso productivo, dichos ámbitos del consumo pecuario posibilitaron encadenamientos productivos con muy heterogéneas áreas geográficas, es decir, dieron lugar a “la articulación de un vasto espacio económico, de un conjunto de regiones integradas por la división geográfica del trabajo y la consiguiente circulación mercantil”.16 De igual modo, estos núcleos eran atractivos para los criadores y tratantes de ganado mayor por cuanto en ellos se concentraba el capital circulante. Así, con el comercio de sus reses podían tener acceso a la moneda de la que crónicamente carecían para llevar a cabo sus inversiones y gastos, o por lo menos en esos ámbitos tenían la posibilidad de adquirir, a trueque de sus novillos, diversas manufacturas que luego revendían con lucrativas ganancias en sus lugares de origen.
Desde esta perspectiva, en su papel de mercancía el ganado vacuno fue uno de los vectores que participó en varios circuitos económicos. En tales movimientos o transacciones circulares (cuyos componentes eran mutuamente recíprocos y complementarios) dicho producto facilitaba el acceso al escaso dinero que circulaba o a otras mercancías. Así, en ciertos ámbitos y períodos (especialmente cuando estuvieron en auge las minas de Antioquia y posteriormente las del Chocó) el comercio de novillos permitió obtener un capital líquido (oro en polvo o acuñado) que posteriormente se invertía en la adquisición de mano de obra esclava, en la construcción de trapiches productores de aguardiente de caña o en el consumo de bienes suntuarios importados. También se dio el caso de que bóvidos vallecaucanos y porcinos pastusos se intercambiaran por oro en polvo proveniente de los distritos mineros antioqueños. Posteriormente, este mineral era permutado por la plata peruana que circulaba en Popayán y Quito en reales y patacones, una transacción que generaba amplias márgenes de ganancias y a largo plazo daba pie a la acumulación de capitales. En otras oportunidades (especialmente en las épocas de crisis minera y escasez de circulante) las reses se trocaban por tejidos finos y ordinarios de Quito que a su vez se permutaban por otros bienes o bien se recibía por su venta algo de moneda circulante. En otras circunstancias, el ganado favorecía la obtención de mineral (bruto o amonedado) que luego se gastaba en vino, sal, aguardiente de uva y otras importaciones provenientes del Perú, o en géneros procedentes de Cartagena y Panamá.
Los enunciados epicentros de la demanda vacuna se proveían de esta mercancía semoviente desde dos grandes áreas de producción pecuaria, paralelas entre sí y separadas por la escarpada Cordillera Central de los Andes (cadena montañosa que al ingresar a territorio neogranadino se divide en tres ramales). La primera de ellas se ubicaba en las partes altas y medias del río Cauca, cuyo cauce corre a lo largo de un ancho valle que separa los ramales occidental y central de los Andes neogranadinos. En particular, las más ricas dehesas y la producción pecuaria se concentraban en las jurisdicciones de las ciudades de Cali, Buga, Caloto, Cartago y el pueblo de Roldanillo. La segunda área (de especialización ganadera tardía) se encontraba allende la cordillera central, en la parte alta del río Magdalena, entre los verdes y abundantes pastizales que pertenecían a las poblaciones circunvecinas de Neiva, Timaná y La Plata, cuyas praderas fueron ocupadas definitivamente con grandes haciendas ganaderas una vez fueron pacificados diversos grupos indígenas hostiles como los paeces y los pijaos hacia el primer cuarto del siglo XVII.
Ninguna de estas zonas de producción permaneció ajena ni independiente con respecto a la otra pues, como veremos, en algunos períodos compitieron por el abasto de un mismo mercado, sus productos transitaron simultáneamente hacia una misma área de demanda o en ciertos momentos una de ellas reemplazó temporalmente a la otra en el aprovisionamiento de zonas de consumo tanto tradicionales como emergentes. Asimismo, en otras ocasiones entre una y otra se dieron entrecruzamientos y sinergias, pues llegó a darse el caso de que en una parte se adquirían las reses y novillos que posteriormente se trasladaban hacia la otra para diversos fines, tales como repoblar sus menguados hatos, cebarlos y engordarlos para luego revenderlos en los núcleos mineros o sencillamente para destinar sus materias primas (grasa, cuero, cuernos, carne y huesos) para una serie de industrias de transformación cuyo peso era ostensible dentro de la economía colonial.
Periodización
Los vaivenes del abasto ganadero y cárnico de estos mercados pueden encuadrarse bajo las siguientes fases temporales que señalan cambios sustantivos en el devenir de la actividad pecuaria. En general, la transición de un ciclo a otro estaba marcado por diversas situaciones coyunturales, entre las cuales cabe destacar, por una parte, el auge y el colapso de la producción aurífera (lo que estaba ligado al agotamiento y hallazgo de nuevos placeres auríferos), y, por la otra, el aumento del consumo y la demanda en determinadas capitales como consecuencia del incremento de su población o por la imposibilidad de las áreas comarcanas de asegurar su aprovisionamiento cárnico (lo cual incidía en el aumento general del precio del ganado en pie y de la arroba de carne). De modo semejante, factores como la crisis del hato ganadero en determinada zona de producción (como resultado de plagas, sequías, sobrepastoreo y descenso del número de hembras reproductoras) y el surgimiento tardío de nuevos polos de producción pecuaria más cercanos a las zonas de consumo, y cuyo aprovisionamiento exigía menores costos, podía incidir en el eclipse y abandono paulatino de una antigua área ganadera. Igualmente, la apertura de nuevos mercados podía generar una diversificación de las actividades productivas en zonas tradicionalmente ganaderas y también leves transformaciones en su primitiva vocación productiva a fin de adaptarse a las nuevas condiciones imperantes.
Con base en las oscilaciones de la demanda pecuaria que se suscitaron en los mercados y centros de consumo señalados, se han distinguido cinco lapsos que marcan diferentes ritmos, pautas y reorientaciones en el comercio pecuario neogranadino.17 Entre 1580 y 1630 el auge de los distritos mineros antioqueños y la consecuente introducción masiva de esclavos generó la demanda constante de grandes contingentes de ganado producido en la zona pecuaria del valle del Cauca y en menor medida en las llanuras interandinas cercanas a tales núcleos auríferos. De igual manera, los epicentros auríferos de la jurisdicción de Caloto y de Anserma, cuya producción había decaído para ese entonces como consecuencia del desplome demográfico de la población indígena a finales del siglo XVI, aún estimulaban tanto la oferta de ganado en pie y sus subproductos derivados (tasajo y sebo) como la acelerada repartición de grandes heredades en aquella gran área de pastizales, lo que propició una mayor ocupación del suelo (formal y no real) con una ganadería extensiva que requería muy poca mano de obra y cuyos vacunos fácilmente se volvían cimarrones. Sumado a esto, el mercado minero de aquel período convirtió el gratuito presente (y bienes mostrencos) del ganado cimarrón de la cuenca del río Cauca (que por entonces ascendía a unas 42.000 cabezas) en una fuente de ingresos para algunos vecinos de Cartago, Caloto, Buga, Roldanillo y Toro que se volcaron durante el primer cuarto del siglo XVII en esta actividad extractiva que carecía de racionalidad y organización.
En los cinco decenios siguientes (1630-1680) el declive generalizado de la actividad aurífera neogranadina provocó un descenso paulatino en el ingreso de ganado foráneo a la provincia de Antioquia pues no había capital circulante con qué adquirirlo; además, la mayor parte de la mano de obra esclava fue diseminada para efectuar la búsqueda y exploración de nuevos placeres auríferos o fue destinada a actividades agrícolas de autosubsistencia y hasta trocada a cambio de diversos bienes. Otra de las secuelas que produjo el colapso de esta actividad minera fue la desactivación de muchas piezas de cautivos dado que sus propietarios, aquejados por las deudas y la iliquidez, los utilizaron para cancelar viejos préstamos o bien estaban imposibilitados para sufragar los costos de su subsistencia.
Sin embargo, la oferta ganadera vallecaucana no se contrajo ni tampoco se debilitó como corrientemente se cree. Se orientó fundamentalmente en esos años hacia la Audiencia de Quito, cuyas crisis internas de mantenimientos y aumento demográfico progresivo estimularon la entrada de ganados provenientes de la gobernación de Popayán. Un factor que influyó en el aumento de la población a lo largo de la sierra central ecuatoriana durante la primera mitad del siglo XVII fueron las oleadas de inmigrantes indígenas provenientes del Alto Perú y de la gobernación de Popayán. Los primeros huían del sistema de la mita minera. Los segundos habían abandonado sus pueblos y sus encomiendas para evadir el trabajo en los filones auríferos. Al mismo tiempo, la circulación de plata peruana en la Audiencia de Quito y el auge de la producción de tejidos en los obrajes de la sierra central favorecieron su intercambio por ganados vacunos vallecaucanos, pues esta zona carecía de las características geomorfológicas necesarias para ser autosuficiente en la producción bovina.
Durante las dos últimas décadas del siglo XVII (1680-1700), la ciudad de Quito y otras áreas urbanas circunvecinas padecieron una grave sequía que disminuyó el número de rebaños de ganado mayor y menor. A la par, una serie de pestes diezmaron la fuerza de trabajo de las estancias que destinaban sus hatos para el mercado local. Estas calamidades fueron agravadas por los movimientos telúricos de la década de los noventa, que causaron grandes daños a la infraestructura física y provocaron la pérdida de múltiples vidas humanas. Simultáneamente, la oferta ganadera vallecaucana menguó como consecuencia del estancamiento en el crecimiento de sus manadas dado el agotamiento de las hembras reproductoras, las sequías y las plagas de langosta que por entonces asolaron la región. Ante estas circunstancias adversas, el precio del ganado en pie y de la arroba de carne aumentó considerablemente en aquel mercado meridional. El incremento del valor de los novillos y de sus productos derivados en Popayán y la Audiencia de Quito estimuló la oferta de ganados provenientes del Alto Magdalena, un espacio pecuario que de tiempo atrás había proveído casi exclusivamente a la ciudad de Santafé y que se convirtió entonces en un área satélite de la demanda quiteña, suplantando al deprimido valle del Cauca por casi una década.
En los treinta primeros años del siglo XVIII (1700-1730) se dio el inicio de un nuevo ciclo minero en el área neogranadina con la explotación de los ricos epicentros mineros del Chocó. Para garantizar el abasto alimenticio de su creciente mano de obra esclava los mineros de esta área requerían importar ganado mayor y menor en pie, al igual que carne salada y sebo, desde las dehesas del valle del río Cauca, que para entonces ya se habían recuperado de la crisis padecida unos quince años atrás. Otros géneros provenientes de Lima, Guayaquil y Panamá eran ingresados legal e ilegalmente (a cambio de oro en polvo y doblones) a través de los puertos de Buenaventura y Chirambirá. A la par, para aquellos años la ciudad de Quito implantó medidas para reducir el precio de la arroba de carne dentro de su distrito dada la sobreoferta de ganados que provenían de los valles de Neiva, Timaná y La Plata. Ante ambas situaciones los criadores caleños no rompieron completamente sus lazos comerciales con aquella capital, pero la calidad y cantidad de los hatos que eran enviados hasta esos territorios del sur se menoscabaron, pues preferían remitir sus mejores ganados para los nuevos núcleos auríferos. Mientras tanto, desde 1695 las autoridades santafereñas habían iniciado una disputa con el gobierno de Quito para mantener su monopolio de comercialización sobre los ganados del Alto Magdalena e implantaron diversas medidas restrictivas para impedir el tráfico de novillos desde este espacio pecuario hacia esos mercados rivales del suroccidente.
Finalmente, entre 1730 y 1750 el crecimiento demográfico de la ciudad de Santafé y la necesidad creciente de abastecimiento cárnico impulsaron a las autoridades locales y al virrey Eslava a establecer diversas medidas para asegurar el aprovisionamiento de esta capital y terminar de una vez por todas con las crónicas carencias que padecía desde hacía varias décadas debido a su dependencia respecto al ingreso de novillos desde el Alto Magdalena y Tierra Caliente. De este modo, las adyacentes llanuras del Casanare se convirtieron paulatinamente en fuentes proveedoras al igual que las estancias jesuitas establecidas tanto en este territorio como en la sabana de Bogotá. La emergencia de estos centros de producción pecuaria junto con una serie de plagas que diezmaron el ganado del valle de Neiva durante estos años provocaron que poco a poco las normas prohibitivas que obstaculizaban la distribución de novillos desde esta zona hacia Popayán y Quito no se pusieran en práctica. Al mismo tiempo, las dehesas del Alto Magdalena fueron perdiendo gradualmente su protagonismo en el aprovisionamiento cárnico de Santafé debido a que la demanda era satisfecha en su mayor parte por los nuevos centros de producción pecuaria que se encontraban a menos distancia, lo que reducía los costos en el transporte y distribución de los bovinos.
La anterior periodización subyace a lo largo del texto como una de las columnas que le dan sostén. En términos generales, los dos grandes períodos de auge de la economía aurífera neogranadina abren y cierran nuestro lapso de estudio, sin que esto signifique que el orden expositivo de este libro sea estrictamente cronológico. En el intervalo entre una y otra demarcación temporal se abordan los tres ejes funcionales de la actividad económica pecuaria, como lo fueron el consumo, la distribución y la producción. Dentro de estos ámbitos están inmersos los tres factores enunciados en el título de este escrito: los mercados, el comercio y los circuitos. Comenzamos por los mercados ateniéndonos al modelo de Sempat, es decir, enunciando las características de los polos motores que le daban dinamismo a tal sector económico. Posteriormente, nos enfocamos en varios elementos que hacían posible el tráfico del ganado desde los centros de producción hasta los de consumo, como lo eran los sistemas de caminos, las redes de intermediarios y los instrumentos que permitían el intercambio o la transmutación de la mercancía ganadera en dinero o en otra mercancía. Por último, señalamos algunos de los rasgos funcionales de los centros de producción aludidos a lo largo del texto, como lo eran la tierra, la mano de obra y el capital.
Fuentes
Las mencionadas oscilaciones del sector ganadero fueron detectadas a través del contraste entre fuentes que proveen tanto información cualitativa como datos cuantitativos. En resumidas cuentas, no se tuvo la fortuna de contar con un tipo documental cuantitativo que fuera homogéneo y regular, como lo hubiera sido un impuesto de “extracción de ganados” o los “registros de sacas de novillos” (que tan útiles han sido en los estudios sobre la ganadería en Nueva España). Por tal razón, se recurrió casi exclusivamente a los protocolos notariales para intentar levantar series temporales que permitieran comprender no solo las posibles magnitudes de la demanda pecuaria en los focos de consumo aludidos sino también los movimientos del precio del ganado en pie.
Igualmente, para lograr este fin se usaron algunos libros de cuentas de carnicerías y de ciertos registros de sisas y alcabalas, en ocasiones dispersos por los más recónditos e impensados fondos y series documentales. Algunos precios de la arroba de la carne y de sus derivados se hallaron al escrutar tanto las actas del cabildo existentes como las posturas presentadas por los encargados del suministro cárnico de las capitales. Algunos de los datos numéricos sobre los envíos de ganado realizados desde el Hato Real de Roldanillo hacia el resto de la gobernación de Popayán y las tierras antioqueñas se encontraron en el fondo Contaduría del Archivo General de Indias entre los informes presentados por los oficiales de la Real Caja de Cali al Consejo de Indias. Entre estos informes también había una buena relación de los salarios que recibían el mayordomo y los vaqueros de esta heredad, al igual que anotaciones sobre los principales compradores y precios de aquellos novillos. Esta información fue verificada y complementada con otros manuscritos que sobre tal unidad productiva se descubrieron en el Archivo Central del Cauca. A la par, las modestas cifras que se presentan sobre las sacas subrepticias de ganado desde el Alto Magdalena hacia Popayán y Quito durante las postrimerías del siglo XVII y las primeras décadas de la siguiente centuria fueron levantadas con base en la información proporcionada por decenas de juicios civiles y criminales. Esta labor de recolección de datos cuantitativos no solo se vio entorpecida por la falta de continuidad en los acervos heurísticos, sino también por la caótica clasificación o el notable estado de deterioro en que se encontraban ciertos fondos.
Ahora bien, puede resultarle útil al lector una breve consideración acerca de otras fuentes y técnicas de investigación que se emplearon. Al respecto, la presente obra se elaboró con base en las fuentes manuscritas halladas, recopiladas y transcritas en centros documentales de envergadura internacional, nacional y local, como lo fueron el Archivo General de Indias (Sevilla, España), el Archivo General de la Nación (Bogotá, Colombia), el Archivo Nacional del Ecuador (Quito), el Archivo Metropolitano de Historia (Quito), el Archivo Central del Cauca (Popayán, Colombia) y diferentes acervos documentales ubicados en Medellín, Cali, Cartago, Ibagué, Neiva, Garzón, Pasto e Ibarra. Pero dado que la mayor parte de la información se encuentra muy dispersa y fragmentaria, fue necesario comenzar por aquellos tipos documentales que ofrecían visiones generales o globales y concluir con los que daban información más específica. Entre los primeros son relevantes los informes y cartas enviados por oidores, gobernadores, obispos y cabildos (tanto seculares como eclesiásticos) al Consejo de Indias, dado que la mayor parte de las veces brindan indicios sobre las producciones económicas, las relaciones comerciales y los obstáculos al tráfico mercantil predominantes en las áreas bajo su mando. Y entre los segundos fueron de gran ayuda los expedientes que resultaban de las visitas realizadas por oidores a ciertas zonas para verificar que se cumplieran las leyes instituidas por la Corona para proteger a los indígenas, evaluar el funcionamiento de las encomiendas y realizar nuevos repartimientos, pues proveyeron vestigios importantes sobre las dinámicas del gasto, las prácticas del consumo y las áreas proveedoras de los distritos auríferos.
En este estudio también se usaron críticamente las fuentes publicadas o impresas. Entre ellas fueron de especial relevancia las relaciones geográficas de los siglos XVI y XVII que describían las Audiencias de Quito, Santafé y la gobernación de Popayán. También se consultaron las que provenían del virreinato del Perú (recopiladas por Marcos Jiménez de la Espada), pues no hay que olvidar que una enorme porción de los Andes septentrionales estuvieron incluidos dentro de su jurisdicción. Y es que para el historiador que se adentra en aquellos períodos tan tempranos es necesario comprender muy bien las divisiones administrativas y eclesiásticas de aquel entonces (con todo su entramado de yuxtaposiciones) pues esta es una herramienta de imprescindible ayuda en la fase heurística de la investigación, ya que posibilita realizar la búsqueda de fuentes con rigor, eficiencia y ahorro de tiempo. Tales relaciones geográficas son documentos de gran valor informativo (no solo para los historiadores sino también para los estudiosos de otras disciplinas), pues proporcionan datos y ofrecen pistas sobre la demografía, cultura material, recursos naturales y articulaciones económicas de las áreas que se seleccionaron como objeto de estudio. Así mismo, este tipo documental muchas veces dio cuenta de las transformaciones del espacio y el aprovechamiento del ecosistema efectuados por los hombres de aquellos tiempos pretéritos.
Estado de investigación
Simultáneamente, este escrito se apoyó en ciertos textos que hacen parte tanto de la historiografía colombiana como de la ecuatoriana. De la primera se aprovechó alguna información fragmentaria ofrecida en algunos libros y publicaciones periódicas que abordan tangencialmente la actividad pecuaria. De este sector económico durante el período colonial hay algunos apuntes en obras que se han concentrado en el estudio de la actividad minera,18 algunas haciendas coloniales,19 las empresas agropecuarias de los jesuitas,20 los modos de alimentación y prácticas de consumo de algunas poblaciones,21 el funcionamiento del sistema de abasto santafereño,22 la producción agropecuaria de los valles del Magdalena y del Cauca,23 la historia socioeconómica de los llanos orientales24 y recientemente algunas visiones panorámicas del devenir de la ganadería en Colombia desde los tiempos de la conquista hasta nuestros días.25 Casi todas ellas se han concentrado en el siglo XVIII (en particular en su segunda mitad), y muy pocas se remiten a períodos más tempranos. En general, cualquier referencia a la centuria decimoséptima casi siempre está ausente. Asimismo, la mayor parte de estos textos se circunscribe a ciertas regiones o jurisdicciones y otra porción mucho menor se limita a los márgenes del actual territorio nacional. En general, gran parte de este material bibliográfico se consultó (junto con otros textos provenientes de otros espacios del mundo iberoamericano y de la América Anglosajona) en la biblioteca Daniel Cosío Villegas (El Colegio de México), la Biblioteca Luis Ángel Arango (Bogotá, Colombia), la Biblioteca Nacional de Colombia (Bogotá), la Escuela de Estudios Hispanoamericanos (Sevilla, España), el Instituto Iberoamericano (Berlín, Alemania), entre otras.
A grandes rasgos, pudimos constatar que, a pesar de la existencia de esta información bibliográfica tan dispar, no hay trabajos serios y visiones holísticas de historia sobre la ganadería en la conquista y la colonia, y que aún siguen siendo muy exiguas las obras que abordan el estudio del abasto y aprovisionamiento de las villas y ciudades neogranadinas. En otras palabras, no existe una visión sistemática del conjunto de la economía agrícola y pecuaria en el Nuevo Reino de Granada durante los siglos XVII y XVIII (en su estructura y funcionamiento) producto de la investigación detallada de los archivos. Tampoco han sido utilizadas apropiadamente las fuentes manuscritas para la reconstrucción del mundo agropecuario del período colonial, y por ello no hay trabajos sobre las alteraciones medioambientales generadas por la introducción de la actividad ganadera en aquellos ecosistemas, no existen estudios sobre las plagas de langosta y la epizootias que diezmaron el hato vacuno en aquellos años y están apenas en pañales los análisis sobre las sequías y alteraciones meteorológicas que afectaron a tal sector productivo en determinados territorios. Igualmente, sobre algunas industrias de transformación de materias primas pecuarias hay tan solo unos tímidos atisbos, son exiguos los trabajos que se concentran en el impacto de la cría de cabras y chivatos en la economía de los pueblos de indios del altiplano muisca y en cuanto a análisis sobre los diezmos (y su importante rol en la evaluación de la producción agropecuaria) solo hay una vieja tesis doctoral norteamericana limitada a la segunda mitad del siglo XVIII.26
Fuera de ello, la historiografía colombiana insiste en aferrarse a dos paradigmas que continúan limitando el análisis histórico de estas economías precapitalistas. El primero es la anacrónica imposición de las divisiones nacionales en muchos de los estudios de historia económica colonial y en otros casos la estricta delimitación de las investigaciones a las anteriores jurisdicciones administrativas o a solo un fragmento de estas. Pareciera como si se temiera vincular estos territorios con los espacios vecinos, establecer estudios comparativos con otras áreas del espacio iberoamericano y abandonar la comodidad (y dispendio en recursos financieros) que implica llevar a cabo estudios circunscritos a más vastas escalas. Esto ha provocado la invisibilización de las sinergias materiales (y de otra índole) que estableció el Nuevo Reino de Granada con el resto del conjunto de las Indias Occidentales y tal ensimismamiento ha impedido la clara percepción de las particularidades, similitudes y contrastes de esta área en el marco del orbe indiano.
El segundo es la marcada tendencia a caracterizar (sin suficientes indicios) la economía de aquel segmento de los Andes septentrionales como fragmentada internamente en espacios aislados unos de otros, que al modo de islotes o archipiélagos estaban sumidos exclusivamente en mezquinas prácticas autárquicas o de simple autosubsistencia y que, por ende, carecían casi completamente de cualquier contacto entre sí. Tras esta percepción subyace no solo un peligroso determinismo geográfico sino también una serie de maniqueas generalizaciones que han menospreciado ciertos renglones productivos que –como el comercio de ganados– establecieron redes internas que vinculaban a muy heterogéneas áreas geográficas, permitieron a sus agentes articularse con otros circuitos materiales (algunos de ellos de dimensiones interprovinciales e intercoloniales) y brindaron a los individuos alicientes para superar las barreras geomorfológicas que los condenaban al encierro. Así mismo, este lugar común (que en parte se ha transformado en un estorbo cognitivo) ha subestimado tanto la capacidad de aquellos hombres para sobreponerse a los condicionamientos del medio físico como la extraordinaria movilidad de los seres humanos y de las mercancías a lo largo y ancho del espacio del mundo andino. Por todo esto, hoy en día es necesario confrontar, refutar y transgredir este mito fundacional (reproducido a lo largo de varias generaciones) que ha imposibilitado comprender los múltiples matices y claroscuros de la economía colonial neogranadina. Salvo por unas cuantas alusiones y por ciertas investigaciones que recientemente han incursionado en el análisis de la vinculación de Cartagena de Indias con el espacio histórico caribeño,27 en general la historiografía colombiana carece de obras académicas que relacionen el espacio neogranadino con otros ámbitos de la monarquía hispánica, especialmente con el dinámico mundo andino meridional, esto es, con la Audiencia de Quito y el virreinato del Perú.
Las dificultades orográficas del territorio, su enorme extensión, su baja densidad demográfica y la escasa capacidad de consumo de la mayor parte de esta población han sido algunas de las razones expuestas para defender esta tesis. El historiador Guido Barona Becerra en su libro La maldición de Midas en una región del mundo colonial (1730-1830) ha expresado que la fragmentación política y la marcada autonomía de las elites locales (derivadas del poco control ejercido por la Corona) incidieron en esta propensión hacia el aislamiento, en particular en la gobernación de Popayán. A ello se añade la existencia de grandes espacios vacíos en esta provincia o de áreas carentes de la vida en “policía”, establecidos por los parámetros poblacionales hispánicos. Así mismo, el control de su elite regional sobre las haciendas y las minas (que le permitió monopolizar la actividad comercial, evitar la entrada de competidores externos y captar la mayor parte del oro en polvo) así como el carácter “espasmódico” de la producción minera (y por ende la carencia de “mercados dinámicos”) remarcaron esta tendencia hacia la insularidad y la autosuficiencia. Por eso, para este autor, el flujo y movilidad de mercancías en dicho espacio y por aquel entonces era sumamente reducido, casi inexistente.28
Esta es, sin duda, una perspectiva simplista que desdibuja las relaciones económicas interprovinciales de los Andes septentrionales a fin de no refutar los viejos cánones y las ideas preconcebidas. Es una visión que castra la capacidad expresiva de los datos empíricos para así amoldarlos y hacerlos encajar forzosamente a miopes modelos explicativos. De igual modo, este es un enfoque que niega la capacidad de las economías subrepticias e informales (o que se ejercían tanto al margen del control del poder real como de las autoridades locales) para integrar y vincular grandes espacios geográficos, y, como si esto no bastara, no solo menosprecia la capacidad del ganado de trasladarse por sí mismo hacia los epicentros que lo demandaban (y ello a pesar de su poca regularidad estacional), sino que también subestima su papel en la conformación de encadenamientos productivos que lo hacían rentable tanto para sus productores como para sus distribuidores. Además, por medio de tales conjeturas no se advierte la capacidad de los centros mineros neogranadinos (a pesar de su inestabilidad) y de las zonas urbanas de generar efectos económicos de arrastre, y ello aunque no hubieran alcanzado las magnitudes (productivas y demográficas) de los ejes coordinadores altoperuanos. Por último, dichas elucubraciones desdeñan las densas relaciones económicas que a través del ganado en pie y sus productos derivados se establecieron entre los valles del Cauca y del Magdalena con Quito a lo largo del siglo XVII, lo que en parte se explica ora porque el autor no alude a la superposición jurisdiccional de la gobernación de Popayán mencionada anteriormente, ora porque ignora u omite los enlaces establecidos entre esta área con los Andes meridionales.
En cuanto a la historiografía ecuatoriana, en una situación de abandono similar se encuentran los estudios sobre este sector productivo. Los pocos escritos existentes versan sobre la comercialización de ovinos y sus materias primas hacia el Perú, y de cómo este ganado menor suplantó a los camélidos durante el siglo XVI en parte debido al despegue de la producción textil en los obrajes de la sierra norcentral.29 Así mismo, en años recientes se han realizado estudios sobre los gremios de artesanos de la Audiencia de Quito, en los que se resalta la importancia de la manufactura de cueros sobre todo en la jurisdicción de Cuenca tanto para proveer a las zonas mineras adyacentes como a la distante plaza de Lima.30 En otros estudios históricos generales sobre este corregimiento se han destacado la importancia de sus tenerías, el comercio local de carne vacuna y la exportación de reses, cerdos y caballos hacia Riobamba, Quito y el Perú durante la segunda mitad del siglo XVI.31 Unas cuantas anotaciones sobre el renglón ganadero yacen diseminadas en obras que se han concentrado en explorar diversos temas tales como la producción minera interna de este territorio,32 el desarrollo del sector textil,33 las propiedades y negocios de los jesuitas,34 el crecimiento demográfico del altiplano durante el siglo XVII,35 los grupos de poder local36 y las dinámicas del comercio doméstico.37
En general, resulta sorprendente que, a pesar del loable esfuerzo del Archivo Metropolitano de Historia por transcribir, compilar y publicar las actas capitulares de Quito (de los siglos XVI y XVII) y de la riqueza documental del Archivo Nacional del Ecuador, no existan trabajos que aborden el funcionamiento del abasto cárnico de esta capital durante el período colonial, las pautas del consumo alimenticio de sus habitantes, el proceso de absorción y desaparición de sus ejidos y mucho menos sobre el tráfico de ganado mayor y menor que estimulaba esta ciudad desde espacios internos y externos a su jurisdicción. Asimismo, no existe aún una obra académica que profundice en los lazos económicos de la Audiencia de Quito con las zonas mineras y centros pecuarios neogranadinos, pues de ello solo hay unas breves anotaciones realizadas por Lane, Estupiñán Viteri y Borchart de Moreno en sus respectivos libros.
A grandes rasgos, es notoria la existencia de un desbalance en la historiografía económica ecuatoriana, pues se les ha dado un papel muy relevante a los mercados del virreinato del Perú como centros de absorción de su producción interna (ovinos, cueros, tejidos, etc.) mientras los neogranadinos han sido simplemente desdeñados en particular para el período anterior a 1680. De este modo, la gobernación de Popayán (cuya porción meridional conformaba la parte norte de esta Audiencia) ha sido vista como un espacio accesorio solo importante para este centro administrativo por cuanto aportaba una cantidad considerable del oro que ingresaba a su caja real. Por otra parte, la demanda de los textiles producidos en la sierra quiteña en los campamentos mineros de esta provincia y que desde Popayán eran redistribuidos hacia el valle del Cauca, el Alto Magdalena y la provincia de Antioquia (y que llegaban a trocarse por ganado mayor) solo es mencionada por la emergente relevancia que adquirió cuando decayeron las exportaciones hacia el Altoperú a finales del siglo XVII.38 Y casi ninguna información existe sobre la dependencia de Quito respecto de la producción pecuaria proveniente desde los valles intramontanos neogranadinos a lo largo del siglo XVII y principios del XVIII, ni ha sido destacado el papel crucial que desempeñaron la villa de Ibarra y sus llanos de Cayambe como espacios de acopio, ceba y reventa de aquellos vacunos forasteros que se destinaban a abastecer a la capital de esta audiencia y su área de influencia. Tampoco se ha abordado el rol de la Audiencia de Quito como espacio redistribuidor de mercancías peruanas (y extranjeras) hacia los centros mineros neogranadinos (en particular hacia aquellos que protagonizaron el segundo ciclo de auge aurífero) y se ha subestimado su papel como eje de contacto entre las economías auríferas y argentíferas de los Andes septentrionales y meridionales.
Excepto por los trabajos de unos cuantos académicos estadounidenses, las actuales historiografías colombiana y ecuatoriana no han traspasado la actual frontera internacional demarcada por el puente de Rumichaca, y por ende han sido invisibilizadas las vigorosas relaciones de intercambio y reciprocidad que existían por aquel entonces entre ambas audiencias y sus respectivas jurisdicciones. Uno de los aportes del presente libro consiste en establecer vínculos y conexiones entre las economías quiteña y neogranadina por medio del estudio de un elemento que llegó a articular un espacio con el otro: el comercio pecuario. A la par, el presente estudio señala otros fenómenos que propiciaron intensas relaciones entre ambos espacios (y que hasta hoy son el embrión de futuras investigaciones) como lo fueron la circulación del oro neogranadino, el movimiento de la plata peruana, la distribución de los tejidos quiteños, el flujo de mercancías peruanas en el territorio chocoano a través del tráfico transpacífico y las redes diádicas, clientelares, profesionales y políticas que se tejieron entre neogranadinos y quiteños.
Plan de trabajo
Para la elaboración de esta investigación su autor se ha divorciado de los rígidos enfoques tradicionales ya señalados, escudriñó acervos documentales a uno y otro lado de las enunciadas fronteras nacionales y recorrió este espacio para tratar de comprender el alto grado de dinamismo e integración que tuvo durante el marco temporal delimitado. Además, con el auxilio de las herramientas y técnicas aludidas, se ha intentado iluminar terrenos de investigación que habían sido omitidos, olvidados o minimizados por el peso de esquemas conceptuales reduccionistas. Como resultado de este proceso heurístico y hermenéutico, se ha producido un texto compuesto por seis grandes capítulos que fueron organizados por parejas en tres grandes líneas temáticas.
En los dos primeros capítulos se estudian las características, vicisitudes y magnitudes del abasto cárnico en los dos grandes ejes coordinadores (distritos mineros y centros urbanos) que –por las funciones ya citadas– estimularon la producción y el comercio pecuario (al igual que la proliferación de algunas industrias subsidiarias) en los valles interandinos del río Cauca y la cuenca superior del Magdalena. Junto con esto, se analizan las pautas de consumo imperantes y se delimitan los espacios con los que establecieron articulaciones. Asimismo, se escudriñan los factores que provocaron diversas oscilaciones en los precios del ganado en pie y sus productos derivados y se mencionan algunas de las rentas e ingresos generados por la comercialización de la carne, el sebo y los cueros.
En el tercer capítulo se exploran algunos de los diversos sujetos que conformaban la cadena de la distribución. Es decir, aquí se examina la red de tratantes y agentes intermediarios que (con auxilio de sus conocimientos empíricos y relaciones clientelares) enlazaban las zonas de producción pecuaria con las de consumo. Además, se abordan los diferentes sistemas de pago y medidas de valor que permitieron la circulación del ganado desde unos sectores hacia otros en una economía que se caracterizaba por estar muy poco monetizada. Por tal razón se enfatiza en la utilización recurrente del oro en polvo para llevar a cabo este tipo de transacciones. En el cuarto capítulo se examina el sistema de caminos por los que se llevaba a cabo el tráfico pecuario y de otras mercaderías. Se señalan las dificultades que debían superarse habitualmente a lo largo de estas redes viales, las estrategias cotidianas que se implementaban para trasladar los hatos de vacuno hacia los mercados y los diferentes gastos que exigía el transporte de tales semovientes. A la par, se aborda el comercio clandestino de vacunos desde las dehesas del Alto Magdalena hasta Popayán y Quito a través del territorio de los indios paeces y los esfuerzos de las autoridades santafereñas para frenarlo puesto que iba en desmedro del abasto ganadero cotidiano de esta capital.
Los dos últimos capítulos hacen hincapié en los factores constituyentes de las diversas heredades de producción pecuaria existentes tanto en las llanuras del río Cauca como en las del Alto Magdalena. Se analizan entonces los rasgos geomorfológicos de cada uno de estos espacios así como algunos de los elementos que incidieron en el surgimiento de estancias ganaderas en estas áreas. También se alude a las características de la mano de obra, a los sistemas de trabajo imperantes y a los principales capitales que conformaban estas unidades de producción, y se examinan los múltiples sucesos coyunturales que llevaron a que durante la primera mitad del siglo XVIII la producción ganadera del valle del Cauca diversificara su actividad productiva y a que los pastizales de los valles de Neiva, Timaná y La Plata comenzaran a ocupar un papel secundario en el aprovisionamiento cárnico de Santafé.