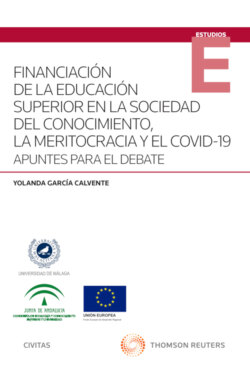Читать книгу Financiación de la educación superior en la sociedad del conocimiento, la meritocracia y el COVID-19 - Yolanda García Calvente - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo I Introducción: ¿por qué sigue siendo necesario hablar de quién financia la educación? I. Justificación de la obra1
ОглавлениеLa idea de escribir este libro es anterior al inicio de la pandemia originada por la COVID-19, pero la crisis que ésta ha provocado hace aún más necesario reflexionar sobre el principio de igualdad, y en concreto sobre uno de los ámbitos en los que éste debe primar, cual es el de la educación2. Escribe SÁNCHEZ RON que cuando la humanidad entera sufre los efectos de una pandemia devastadora, “todos depositamos esperanza en que la ciencia encuentre pronto un remedio para protegernos. Los españoles participamos de tal anhelo, pero adjudicar este valor salvador a la ciencia no debería limitarse a una circunstancia que tarde o temprano terminará, independientemente de cuántas víctimas ocasiones. Necesitamos a la ciencia para ser mejores, más libres, y estar más informados y no pasar como meros transeúntes por ese azaroso viaje que es la vida. Sí, pero no solo para esto. Necesitamos de la ciencia, de la investigación científica, para ser algo más que un país de servicios, aunque sea un moderno y hasta cierto punto rico país de servicios. Nos va mucho en ello, porque no se trata solo del problema de la ciencia en España, sino también, y acaso, sobre todo, del problema de España”3. Y podemos añadir que necesitamos además educación: educación para que la ciencia siga avanzando y los remedios a las pandemias, a la pobreza, a todos los males de nuestra sociedad, lleguen sin excesiva demora. Pero también necesitamos educación para que la ciencia encuentre el caldo de cultivo necesario para su desarrollo entre quienes, sin ocupar un papel protagonista en la investigación, deben impulsarla, financiarla, o simplemente entenderla4. Sin políticos concienciados de la necesidad de priorizar la educación y de financiarla de forma suficiente, sin una sociedad que apueste por el conocimiento, que entienda que es preciso valorar y atender la educación, difícilmente conseguiremos ser un país que avanza hacia mayores cotas de bienestar y progreso. Y es que, educación e igualdad están relacionadas de forma muy estrecha: un crecimiento que pueda calificarse “incluyente” exige financiar la investigación y la educación5.
Los efectos que produce la educación en la mente, tal como afirma PINKER, se extienden a todas las esferas de la vida. Y cuando este pensador se pregunta si los países con mejor educación se convierten en más ricos y si los más ricos pueden permitirse aumentar la educación, contesta con referencias a los estudios que evalúan la educación en un Momento 1 y la riqueza en un Momento 2, manteniéndose constantes el resto de los factores que pueden influir en el aumento de riqueza6. Obviamente, la respuesta es que la inversión en educación enriquece a los países7. Pero la razón no es únicamente el aumento de conocimientos científico-técnicos que ésta conlleva, sino también que la educación aumenta la armonía social, y con ella la democracia y la paz8. Para este autor, el crecimiento de la educación es un “buque insignia del progreso humano”9. Y así es, sin educación no hay progreso, y sin progreso no hay bienestar10.
La educación es especialmente necesaria por su relación con la igualdad, que ha sido incorporada a Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En efecto, entre los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), el número 4 incluye el compromiso de: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”11. Como parte de este objetivo, se prevé que para el 2030 se consiga el acceso igualitario de todas las personas a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. También se alude a la necesidad de aumentar el número de becas para los países en desarrollo, con el fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, de países desarrollados y otros países en desarrollo12.
Alcanzar el objetivo señalado no es sencillo, y sin pecar de pesimismo podemos afirmar que difícilmente se avanzará lo necesario en los ya escasos nueve años que restan para alcanzar la fecha en la que debería haberse cumplido. La UNESCO, en el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo para 201613 (La educación al servicio de los pueblos y el planeta) ponía de manifiesto cómo:
“En la práctica, la educación sigue siendo una institución social que refleja y reproduce las desventajas socioeconómicas y culturales prevalecientes en el resto de la sociedad. Por ejemplo, incluso si están en la escuela, los alumnos procedentes de medios socioeconómicos desfavorecidos o marginados, tienen una mayor probabilidad de acudir a escuelas caracterizadas por contar con una infraestructura precaria, menos docentes cualificados, compañeros menos ambiciosos y menos prácticas pedagógicas eficaces. Estos factores ejercen una influencia negativa en su rendimiento escolar y nivel de formación en general”.
Cinco años después, mientras intentamos superar una pandemia con la que nadie contaba, y que cerró (sigue cerrando en muchos lugares) centros educativos de todos los niveles, asistimos a una crisis de la educación alimentada por desigualdades que, como se indica en el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo para 2020 (Todos y todas sin excepción. Inclusión y educación) existían desde siempre, pero “habían quedado ocultas en las aulas” Leemos en este documento:
“Las consecuencias para la inclusión en la educación de la crisis sanitaria y financiera fueron a un tiempo inmediatas y graduales. Los sistemas educativos respondieron con soluciones de aprendizaje a distancia, todas las cuales ofrecían alternativas más o menos imperfectas a la enseñanza en el aula. Además, los cierres interrumpieron los mecanismos de apoyo de los que se benefician muchos educandos desfavorecidos. Forzar a esos educandos a pasar más tiempo en casa puede no haber sido propicio para el aprendizaje. Se prevé que las dificultades económicas resultantes del confinamiento tendrán repercusiones a mediano y largo plazo. Los gobiernos tendrán que responder a la pérdida de ingresos en la recesión subsiguiente y a las demandas convergentes y urgentes de diversos sectores. Los hogares, especialmente los que se encuentran cerca o por debajo del umbral de pobreza, también tendrán que tomar decisiones difíciles sobre la asignación de recursos, lo que puede llevar a sacar a los niños de la escuela. Ninguna solución actual para la continuidad del aprendizaje garantiza el aprendizaje para todos. El mundo fue tomado por sorpresa cuando cundió la pandemia mundial, aunque, en retrospectiva, podría decirse que debería haberse previsto”14.
Las ideas anteriores nos llevan a defender que la financiación de la educación debe ser siempre, y más en estos momentos, una cuestión prioritaria. Sin embargo, en el debate público se suceden propuestas sin consenso que llevan a implantar modelos que se destruyen antes de que puedan mostrar su eficacia. La educación sigue sin ser una cuestión prioritaria, y la desigualdad va en aumento. Es curioso observar cómo en relación con cuestiones como el clima tratamos de llegar a consensos, aceptamos prácticamente sin fisuras que es necesario trabajar por evitar los efectos del Cambio Climático, y no hacemos lo mismo con la educación. Mientras tachamos de negacionistas a quienes dudan de las teorías científicas sobre el problema real del Cambio Climático, seguimos aceptando que las políticas educativas se decidan lejos de los expertos en la materia, y aceptamos una financiación totalmente inadecuada. Tratemos de sustituir “Cambio Climático” por “Educación” en el siguiente texto y entenderemos rápidamente cuán lejos estamos de avanzar en materia educativa por la senda de la igualdad:
“Ante tan notable grado de desinformación sobre el problema real del Cambio Climático global, en la década de los 90 los científicos, bajo el auspicio de Naciones Unidas, crearon un canal de comunicación extraordinariamente valioso: El Panel Intergubernamental de expertos en Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés). Desde entonces, este Panel ha publicado cinco informes, el último en 2013, en los que se sintetiza y evalúa el mejor conocimiento científico alcanzado hasta ese momento. No obstante, los dictámenes del IPCC continúan siendo objeto del acoso obsesivo de grupos radicalizados de sesgo ‘negacionista’, que toman las incertidumbres planteadas en los informes como prueba de ignorancia y se obstinan, ellos sabrán por qué, en tratar de convencer de que la falta de precisión absoluta equivale a un desconocimiento total, abogando así por aplazar cualquier decisión hasta que la Ciencia no disponga de más certezas. Pero la verdad es que los científicos sabemos bastante del Cambio Climático Global, tanto como para comprender su causa esencial y ofrecer solventes proyecciones sobre su posible futura evolución”15.
En 1944, uno de los más brillantes historiadores franceses defendía la necesidad de reformar la educación superior con el fin de que los estudiantes vivieran lo que denominaba “une véritable vie de communauté”. Para ello, proponía restablecer la vida colegial de tipo medieval o británica, que permitirá viajar, alejarse del hogar y vivir en comunidad en una casa con un número reducido de estudiantes bajo la dirección de alguna persona influyente capaz de imponer un estilo de vida comunitario, gusto por el trabajo en equipo, etc. MARROU era consciente del principal problema de su propuesta: se trata de un sistema caro. Pero en su opinión la solución era sencilla: un sistema de becas adecuado. Se hacía este autor una pregunta que probablemente ninguna sociedad se ha hecho con la debida intensidad:
“mais encore une fois, il faut savoir si la France veut une jeunesse; si oui, qu´elle y mette le Prix. Cela sera de l´argent plus fécond que celui qui fut dispersé à construire une ligne Maginot que l´ennemi tourna, ou une flotte magnifique que ne sut que se saborder…
Je ne puis aborder ici tous les problèmes: l´Enseignement Supérieur suppose résolu celui de la Recherche Scientifique. En même temps qu´une jeunesse, l´Université a pour mission de fournir au pays une Culture, une Science: jusqu´ici bien peu de choses ont été faites en ce sens chez nous. Il faut élargir l´action de la Caisse de Recherches, définir le statut du chercheur, qui sera pensionné pour deux, trois, n années en vue d´un travail désintéressé. L´important est qu´il soit effectivement payé par la nation et non simplement encourage de façon vague par une bourse qui ne représente qu´une fraction de son pain quotidien” (MARROU, 1944).
¿Estamos dispuestos a afrontar el gasto en educación superior necesario para contar con una juventud lo suficientemente preparada? Preparada para mostrar mayores cotas de compromiso social, para ser actora de avances científicos y de progreso social, etc. Esta es sin duda la primera pregunta a la que deberíamos responder antes de abordar cualquier reforma en la materia.
Con el fin de aportar ideas para el debate respecto de la financiación de la educación superior, este libro se estructura en cinco capítulos. En el primero (en el que se incardinan estas líneas), se realiza una introducción que pretende justificar el porqué del tema y contextualizarlo hablando de igualdad y educación, así como de sociedad del conocimiento y debate meritocrático. El segundo está dedicado a la financiación de la educación superior desde un punto de vista histórico, y en él se aportan además razones y límites. El tercero lleva como título “Régimen económico y financiero de las universidades públicas” y en él se tratan todas aquellas cuestiones que influyen en el mismo, principalmente los principios que deben ser tenidos en cuenta en el diseño de cualquier sistema de financiación. El capítulo cuarto se centra en la financiación de los estudios universitarios desde el punto de vista en este caso no de quienes ofertan estas enseñanzas sino desde el de quienes las reciben. Finalmente, se incluye un capítulo de conclusiones.
Y antes de comenzar con el esquema expuesto, considero necesario aclarar que he abordado este trabajo partiendo de varias premisas. La primera es la de que interpreto la realidad y busco soluciones a los problemas que genera la misma desde la atalaya que conforman los valores sociales en los que creo, más que desde una ideología concreta16. Y ello es así como consecuencia de una decisión consciente que tiene como fundamento una idea expresada por LUCAS VERDÚ: “Puesto que los valores no son, sino que valen, esto significa que el tiempo no le afecta a diferencia de las ideologías. Entiendo por ideología un conjunto de ideas, convicciones, prejuicios e incluso sentimientos sobre el modo de organizar, ejercer y obtener el poder político o de influir sobre él en una sociedad política y en la vida intelectual”17.
Así pues, parto de los valores a los que alude el artículo 1 de la Constitución, según el cual: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Y es que, tal como afirma FERNÁNDEZ AMOR: “Una cuestión básica a la hora de realizar un acercamiento a un ordenamiento jurídico es que sus características están estrechamente relacionadas con el conjunto de valores que la comunidad social sobre la que se aplica y de la que emana entiende como válidos. De forma sumaria puede afirmarse que no participan de iguales características ordenamientos que se basan en la ley divina (véase aquellos cuyo elemento fundamental son textos religiosos como puede ser el Corán), ordenamientos cuya raíz son regímenes no democráticos (véase el ordenamiento jurídico de la Alemania anterior a la Segunda Guerra Mundial o de la España franquista) o aquellos otros basados en regímenes de corte democrático que, incluso, entre ellos presentan diferencias (véase los sistemas jurídicos basados en el common law o en el Derecho continental con raíces en la codificación). Los valores sociales que se recogen en principios jurídicos son, sin duda, el fundamento del conjunto normativo con el cual las sociedades pretenden ordenar los intereses contrapuestos de sus miembros”18.
Creo también que ninguno de estos valores puede alcanzar su máxima plenitud en una sociedad que no tenga el derecho a la educación entre sus principales prioridades. La educación nos hace más libres, más justos e iguales. Como nos recuerda LLEDÓ: “El descubrimiento, pues, de que la democracia se sustenta en la educación constituyó la esencia del legado democrático. Educación significó fomento y ejercicio de la libertad: libertad para poder pensar”19. Sobre la justicia, en esta obra se parte de su consideración como instrumento para “cultivar la virtud y razonar acerca del bien común”20. La justicia puede explicarse también desde otros dos enfoques, como bien nos recuerda SANDEL: desde la maximización de “la utilidad o el bienestar” o desde el respeto a “la libertad de elegir, se trate de lo que realmente se elige en un mercado libre (el punto de vista libertario) o de las elecciones hipotéticas que se harían en una situación de partida caracterizada por la igualdad (el punto de vista igualitario liberal)”. Pero tal como explica este autor: “No se llega a una sociedad justa solo con maximizar la utilidad o garantizar la libertad de elección. Para llegar a una sociedad justa hemos de razonar juntos sobre el significado de la vida buena y crear una cultura pública que acoja las discrepancias que inevitablemente surgirán”.
En cuanto a la igualdad, acudo nuevamente a LLEDÓ, para quien:
“El reconocimiento de la desigualdad real no debe, sin embargo, desanimarnos en la tensión ideal por la igualdad. Sólo las sociedades que luchan por la igualdad son las que pueden producir más riqueza cultural, más bienes materiales. Los pueblos marcados por grandes diferencias entre sus clases sociales son los más amenazados por la destrucción y la aniquilación, los más vencidos.
El principio esencial de ese sueño igualitario es la educación. Su más equitativo y generoso instrumento, la educación pública, con la pedagogía de la justicia y la solidaridad. El mal más terrible que puede instalarse en la conciencia democrática es, por el contrario, el cultivo solapado e hipócrita de la diferencia, de la desigualdad”21.
Es difícil no estar de acuerdo con estas afirmaciones, cuestión distinta son las múltiples derivas que puede generar el consenso en el rechazo a la desigualdad22.
En segundo término, hago mías las palabras de PESSOA en La educación del estoico: “La dignidad de la inteligencia está en reconocer que es limitada y que el universo existe fuera de ella. Reconocer, con disgusto o no, que las leyes naturales no se someten a nuestros deseos, que el mundo existe independientemente de nuestra voluntad (…)”23. Considero que la ciencia tiene un fin principal: contribuir al bienestar de la sociedad, pero entiendo también que el trabajo científico debe huir del dogmatismo. No existe una única forma de garantizar la libertad, la justicia y la igualdad, pero sí podemos afirmar que la frontera entre el respeto de cada uno de estos valores y su desprecio debe tener cimientos sólidos.
En tercer lugar, defiendo que cuestiones como la que ocupa estas páginas deben analizarse desde la interdisciplinariedad: un análisis llevado a cabo únicamente desde el Derecho Financiero y Tributario nos haría perder la perspectiva. El avance científico exige una mirada poliédrica que nos aleje de tecnicismos vacíos sin desatender la rigurosidad del método científico. Lógicamente las conclusiones a las que se llega están mediatizadas por la utilización de los instrumentos científicos de una rama jurídica muy concreta, pero deben ser coherentes con los avances de otras ramas del conocimiento. La forma en la que concibo cómo debe abordarse el estudio de este tema se resume a la perfección en un breve párrafo incluido por DEATON y CASE en la magnífica obra Muertes por desesperación y el futuro del capitalismo (CASE, 2020):
“Les estamos particularmente agradecidos a los no economistas que estuvieron dispuestos a ayudarnos a pensar y a evitar al menos algunas equivocaciones que, de otra manera, habríamos cometido. Esperamos que disculpen los errores y malinterpretaciones que queden, que son todos nuestros. Es imposible abordar los temas de este libro desde una única disciplina, y para dos economistas ha sido una lección de humildad aprender hasta qué punto nuestra disciplina es negligente y la frecuencia con la que se equivoca. Recibimos una ayuda inestimable de una serie de sociólogos, demógrafos, filósofos, politólogos, historiadores, médicos y epidemiólogos”24.
Para JOHNSON, tratando de describir el interés de SNOW (personaje central en la búsqueda de soluciones a una epidemia de cólera en el siglo XIX) y su forma de afrontar la investigación de una larga serie de muertes dice que a éste “no le interesaban los fenómenos individuales y aislados, sino más bien las conexiones, el movimiento entre los distintos ámbitos de la ciencia”. Pues bien, en relación con la financiación de las universidades las conexiones y el movimiento entre distintos campos científicos es totalmente necesario, y el fenómeno objeto de estudio trasciende lo individual25. Ciertamente, sobre financiación de las universidades se ha escrito mucho, con mayor y con menor acierto. Como es lógico, la mayor parte de los estudios proceden de la doctrina económica, pero también se ha dedicado atención a la cuestión desde la Sociología, la Historia, o la Filosofía. Sin embargo, la atención que se ha prestado al tema desde el Derecho Financiero y Tributario es escasa. Este hecho tiene que ver, en parte, con el evidente desequilibrio entre el Derecho Tributario y el Derecho Presupuestario, pero también tiene que ver con la imposibilidad de abordar la financiación de la educación superior recurriendo exclusivamente a instrumentos propios del Derecho Financiero.
Sea como fuere, considero que la financiación de la educación universitaria tiene una importancia trascendental y que analizarla a la luz de los principios constitucionales en materia de gasto público es imprescindible. Y más en un momento como el actual, en el que se cuestiona tanto la calidad de nuestras universidades como la fortaleza de los pilares sobre los que se asienta el estado social y democrático de derecho y la existencia real de igualdad. También debe prestarse atención a la financiación de la educación superior desde el punto de vista de sus actores, que condiciona el funcionamiento de las universidades, en todas las funciones que les son propias, pero también afecta, y mucho, a la efectividad del derecho a la educación y a la efectiva igualdad de oportunidades.
Efectivamente, una financiación inadecuada provoca graves consecuencias que no sólo perjudican a las universidades. E inadecuada no debe traducirse automáticamente por insuficiente. Una financiación incorrecta afecta a la docencia impartida y por tanto a los conocimientos adquiridos por los alumnos. Daña gravemente a la investigación, tanto a la “útil” como a la “inútil”, parafraseando tanto a ORDINE como a otros autores que han hecho suya ésta significativa forma de denominar a aquellos saberes que no generan un rendimiento económico inmediato (O a científicos prácticos frente a “curiosos de la naturaleza”, en palabras de POINCARÉ). Menoscaba la igualdad de oportunidades y empobrece al conjunto de la sociedad (ORDINE, 2013).
En cuarto término, comparto totalmente la siguiente reflexión de MARCELLÁN: “Las anteriores reflexiones pretenden dinamizar el debate sobre algunos aspectos de las políticas universitarias que suelen abordarse por separado, en función de prioridades coyunturales o de otro tipo. La puesta en marcha de Leyes Universitarias, los problemas de financiación, los mecanismos de acceso a la función docente, investigadora o a las tareas de administración y servicios, la calidad y la excelencia, la internacionalización, la propia gobernanza de las instituciones universitaria deben contemplarse globalmente. Los principios de identidad y autonomía de cada Universidad deben priorizarse frente a visiones homogéneas y totalizadoras que impiden la autorresponsabilidad y delegan el compromiso en instancias ajenas como un elemento pasivo. Creer en un proyecto colectivo en el que cada cual aporta su capacidad y la pasión por hacer bien lo que sabe hacer, contribuye a la solidez de la institución universitaria y la dota de un ‘auctoritas’ referencial para la sociedad”26.
Por último, además de ciudadana preocupada por los valores y principios que rigen nuestra sociedad y de profesora universitaria de la disciplina que se ocupa de estudiar el ingreso y el gasto público, llevo años asumiendo tareas de gestión universitaria que me han permitido observar de cerca las consecuencias de los errores y aciertos en la elección de los modelos de financiación. Por ello, he escrito las páginas que conforman este trabajo con la idea de que puedan ser leídas y comprendidas no sólo por expertos en Derecho Financiero y Tributario, sino también por quienes, desde otras disciplinas científicas se acercan a esta materia y por quienes tienen responsabilidades políticas relacionadas con ella. Y debido a esta experiencia, escribo también desde el poco margen que deja a la esperanza la constatación de que, en la adopción de políticas públicas, y más cuando están relacionadas con cuestiones tan sensibles e importantes para el conjunto de la sociedad, suelen primar los intereses particulares frente a la búsqueda del bien común. Aun así, creo que como científica social debo aportar mi conocimiento al desarrollo social, por insignificante que sea si se compara con el de autores que han trabajado la igualdad de forma magistral y que serán mencionados a lo largo de este trabajo.