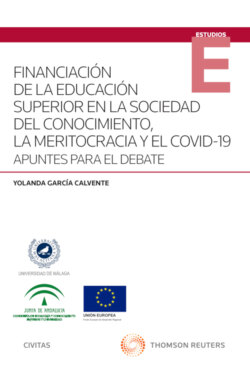Читать книгу Financiación de la educación superior en la sociedad del conocimiento, la meritocracia y el COVID-19 - Yolanda García Calvente - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
B. El debate sobre la meritocracia: igualdad de oportunidades /v/ tiranía del mérito
ОглавлениеEn nuestro país, y en general en Europa, el concepto de mérito no ha formado parte del argumentario político ni se encuentra entre los temas nucleares de las Ciencias Sociales. Menos aún de la Ciencia Jurídica, que suele delegar el análisis de cuestiones como la apuntada a otros saberes, como la filosofía, la sociología o la historia. Por el contrario, en Estados Unidos y en Canadá este término sí ha sido analizado y utilizado como justificación de determinadas políticas públicas, especialmente en el ámbito de la política educativa.
Pese a estar “de moda”, el de mérito no es un concepto recién llegado al debate público. Un interesante recorrido por la idea de mérito en la antigüedad griega puede leerse en “La idea de mérito en la antigüedad griega”:
“El mérito es un concepto amplio ligado a los criterios de justicia. La idea de mérito no aparece originariamente en la génesis del liberalismo asociado al modelo burgués como talento o suma de ingenio y esfuerzo. Como idea que refiere los actos que, realizados por un sujeto, son dignos de premio o de castigo, es un concepto antiguo perteneciente al ámbito de la justicia, de la moral, de lo jurídico. Para Vernant, el nacimiento del concepto de mérito es inescindible del nacimiento del concepto de sujeto. Junto con el concepto de sujeto nace tanto el ideal de la excelencia (areté), según el cual cada persona deberá ser capaz de alcanzar el dominio de sí misma sobre la base de sus propias destrezas y capacidades, como las diferentes valoraciones de los actos, en sus formas estática y dinámica, (axía y axiosis). En todo modelo social subyace una escala de méritos y valores que determina reparto de beneficios, cargos posiciones, derechos y privilegios pero también un régimen de sanciones, un elenco de obligaciones, un sistema de exclusión. La complejidad de la relación entre mérito de la acción y del sujeto en el ámbito de la justicia distributiva, en la más general necesidad de distinguir entre la acción meritoria y el sujeto meritorio, obligan a retener también una serie de matizaciones: (1) El carácter contingente del mérito no permite presuponer la coincidencia de lo que hoy entendemos por mérito en el contexto de la Antigüedad griega donde apareció la noción de demokratía; (2) A lo largo de la historia, apenas hay un periodo en el que no se haya teorizado la mejor aptitud de un grupo para ostentar poder por encima de los que no reúnen tales requisitos. Es este el fenómeno que Weber estudió como ‘teodicea del propio privilegio’ en su análisis de la dominación y la legitimidad”. (GARCÍA CÍVICO, 2017).
El interés por el mérito sigue tan vigente como para que uno de los científicos sociales más relevantes del momento, el filósofo M.J. SANDEL, le haya dedicado su última obra: La tiranía del mérito: ¿qué ha sido del bien común?
En este libro, sin duda sugerente, SANDEL contrapone mérito y bien común, con el fin de explicar el porqué del malestar de un amplio número de personas en su país, frustradas por la “tiranía del mérito”. Dice el autor que “En una sociedad meritocrática, quienes aterrizan en la cima quieren creer que su éxito tiene una justificación moral. En una sociedad meritocrática, eso significa que los ganadores deben creer que se han ‘ganado’ el éxito gracias a su propio talento y esfuerzo”. Pero ello, además de una pesada carga moral, “tiene un efecto corrosivo en las sensibilidades cívicas, puesto que, cuanto más nos concebimos como seres hechos a sí mismos y autosuficientes, más difícil nos resulta aprender gratitud y humildad. Y sin estos dos sentimientos, cuesta mucho preocuparse por el bien común”. Y se pregunta el autor si la solución a un panorama político inflamable es “llevar una vida más fiel al principio del mérito o si, por el contrario, debemos encontrarla en la búsqueda de un bien común más allá de tanta clasificación y tanto afán de éxito”. Adelanto que en mi opinión quizás por todo ello deberíamos hablar más de exigencia conforme a capacidad y menos de mérito. De exigir a cada cual una responsabilidad acorde con su potencial. De este modo, el fracaso no estaría en no conseguir determinadas metas, sino en no utilizar nuestras capacidades para alcanzar aquéllas para las que somos aptos y que permiten avanzar en la búsqueda del bien común. El esfuerzo, con sus efectos positivos, no se elimina como puede llegar a ocurrir con la defensa a ultranza del denominado “igualitarismo”.
Pero sigamos con SANDEL. Si su trabajo merece una lectura atenta y sosegada, es imprescindible cuando se analiza, como es nuestro caso, la financiación de la educación universitaria. De hecho, gran parte de los ejemplos utilizados y de las ideas que se aportan tienen que ver con la forma en la que el sistema educativo debe relacionarse con el mérito y con la igualdad. Y la relación entre ambos conceptos se sitúa, junto con la “reacción adversa contra la creciente diversidad” y el malestar de la clase trabajadora por “el veloz ritmo de los cambios en una era de globalización y tecnología”, en el origen del descontento populista. Fijémonos en el siguiente párrafo:
“El estallido de desigualdad observado en décadas recientes no ha acelerado la movilidad ascendente, sino todo lo contrario; ha permitido que quienes ya estaban en la cúspide consoliden sus ventajas y las transmitan a sus hijos. Durante el último medio siglo, las universidades han ido retirando todas las barreras raciales, religiosas, étnicas y de género que antaño no permitían que en ellas entrara nadie más que los hijos de los privilegiados. El test de acceso SAT (iniciales en inglés de ‘test de aptitud académica’) nació precisamente para favorecer que la admisión de nuevo alumnado en las universidades se basara en los méritos educativos demostrados por los estudiantes y no en su pedigrí de clase o familiar. Pero la meritocracia actual ha fraguado en una especie de aristocracia hereditaria. Dos tercios del alumnado de Harvard y Stanford proceden del quintil superior de la escala de renta. A pesar de las generosas políticas de ayudas económicas al estudio, menos del 4 por ciento de los estudiantes de la Ivy League proceden del quintil más pobre de la población. En Harvard y otras universidades de ese selecto club, abundan más los estudiantes de familias del 1 por ciento más rico del país (con rentas superiores a los 630.000 dólares anuales) que los de aquellas que se sitúan en la mitad inferior en la distribución de renta”.
¿Cuál es la razón de estos datos? Pues, como bien expone SANDEL a lo largo de este trabajo, la misma se encuentra en la constatación de que la verdadera igualdad no existe y en nuestros intentos por obviar la trascendencia de la fortuna y la buena suerte en nuestros supuestos méritos. Es decir, una niña que crezca en una familia desfavorecida, por mucho que se esfuerce, y por elevada que sea su inteligencia, difícilmente podrá llegar a demostrar el tipo de méritos que la sociedad “meritocrática” coloca en el centro de la elección de las y los mejores. Este pesimismo determinista choca con opiniones como las expresadas por quienes promueven la llamada “retórica del ascenso” y creen que la “formación universitaria es el vehículo primordial de la movilidad ascendente”. El problema, en palabras de SANDEL, puede resumirse en el siguiente texto:
“La tiranía del mérito nace de algo más que la sola retórica del ascenso. Está formada por todo un cúmulo de actitudes y circunstancias que, sumadas, hacen de la meritocracia un cóctel tóxico. En primer lugar, en condiciones de desigualdad galopante y movilidad estancada, reiterar el mensaje de que somos individualmente responsables de nuestro destino y merecemos lo que tenemos erosiona la solidaridad y desmoraliza a las personas a las que la globalización deja atrás. En segundo lugar, insistir en que un título universitario es la principal vía de acceso a un puesto de trabajo respetable y a una vida digna engendra un prejuicio credencialista que socava la dignidad del trabajo y degrada a quienes no han estudiado en la universidad. Y, en tercer lugar, poner el énfasis en que el mejor modo de resolver los problemas sociales y políticos es recurriendo a expertos caracterizados por su elevada formación y por la neutralidad de sus valores es una idea tecnocrática que corrompe la democracia y despoja de poder a los ciudadanos corrientes”.
Y de estas ideas, o más bien del grado de coincidencia con ellas del que se parta, deben derivar los modelos concretos de financiación de la educación superior. Quiero decir, si compartimos las premisas de SANDEL, quizás no tenga sentido defender la gratuidad total de la enseñanza universitaria.
Pero antes de finalizar este capítulo, cuyo objetivo no es otro que el de sentar las bases de nuestras propuestas, y justificarlas, ahondemos un poco más en la tesis de SANDEL y acerquémonos también a un autor que, desde España, ha dado a conocer también su idea del mérito, el igualitarismo y la igualdad de oportunidades: César RENDUELES. Para el filósofo americano, el problema de la meritocracia es más profundo que la crítica que suele hacérsele: la meritocracia no funciona y genera frustración porque no se está llevando a la práctica correctamente y porque los actores con mayor poder han “amañado el sistema”. Las objeciones de SANDEL atacan al ideal que sustenta la meritocracia, y lo hacen desarrollando dos objeciones: la justicia (la injusticia de otorgar beneficios a cuestiones en las que influye más la suerte que nuestro esfuerzo) y las actitudes ante el éxito y el fracaso. En cuanto a lo primero, entiende el autor que una sociedad meritocrática, aunque fuera meritocráticamente perfecta, no sería justa: “Lo que importa a una meritocracia es que todo el mundo disfrute de idénticas oportunidades de subir la escalera del éxito; nada dice sobre lo distantes que deban estar entre sí los escalones. El ideal meritocrático no es un remedio contra la desigualdad; es, más bien, una justificación de ésta”. Lógicamente ambas son desarrolladas con argumentos y reflexiones que merece la pena leer, pero no podemos detenernos en ellos dada la finalidad de este trabajo. Y se realiza un recorrido por las dos concepciones de sociedad justa que han formado parte del debate de las sociedades democráticas: el liberalismo de libre mercado y el liberalismo del Estado del bienestar: Hayek y Rawls, dos autores convencidos de la arbitrariedad moral del talento pero que llegan a distintas fórmulas para solucionar sus efectos negativos. Para el primero, la riqueza no es consecuencia del mérito sino del valor superior de la contribución a la sociedad de quien la obtiene. Rawls considera que quienes llegan a posiciones de prestigio y se enriquecen, si lo hacen en una sociedad justa, tienen derecho a su éxito, no porque tengan más méritos sino como consecuencia de formar parte de un sistema equitativo. Y legitima tanto la tributación progresiva como fórmula para ahondar en dicha equidad como que se destine gasto público a cubrir necesidades de quienes no son favorecidos por el mérito.
SANDEL escribe desde Estados Unidos, tomando como referente el modelo social y especialmente el modelo educativo estadounidense, y para un público que ha crecido creyendo en el denominado “sueño americano”. Por tanto, muchas de las ideas que plasma en su libro resultan extrañas para un lector educado en un sistema totalmente distinto. Pero lo que no se le puede negar es que nos sugiere pensamientos y reflexiones que en mi opinión deben estar en la base de cualquier análisis serio sobre la forma en la que el Estado debe proveer a la ciudadanía de un derecho tan central como lo es el derecho a la educación. Sabemos que los derechos tienen un costo, pero ¿cómo debe afrontar su financiación un Estado Social y Democrático de Derecho? ¿Debe excluir a quienes carecen de mérito o de talento, o cuanto menos modular la intensidad de la inversión? O, por el contrario, ¿es más justo permitir a todo el mundo, con independencia de talentos, esfuerzo y rendimiento, que acceda a un sistema universitario público gratuito?
En España, probablemente al mismo tiempo en que se editaba La tiranía del mérito, se publicaba Contra la igualdad de oportunidades. Un panfleto igualitarista, de César Rendueles (RENDUELES, 2020). Aunque esta obra trata también del mérito, y sobre todo del credencialismo al que SANDEL dedica parte de su trabajo, se centra más en el igualitarismo que aparece en su título. Este autor parte de la constatación de que: “Desde la perspectiva hoy dominante, la igualdad aceptable sería aquella que se limita a eliminar las barreras de entrada que distorsionan los mecanismos de gratificación del esfuerzo individual. Sería una especie de control antidoping social, que vigila que nadie haga trampa en la competición colectiva”. La meritocracia es para él una forma de desigualdad especialmente grave, que se explica en parte con la siguiente afirmación: “No es que la gente con más recursos pague a los profesores para que les aprueben, sencillamente pueden permitirse muchos más tropiezos en el camino. En cifras: en España, el 56% de los niños hijos de profesionales de clase media-alta con notas malas o regulares en la enseñanza obligatoria dan el paso a la educación postobligatoria. En el caso de los hijos de trabajadores manuales sin cualificación, el porcentaje es del 20%”.
Curiosamente, la meritocracia educativa es descrita por RENDUELES como el resultado de la monopolización de los recursos educativos más valiosos y las competencias técnicas por parte de una clase media que utiliza para ello barreras de entrada o prestigia ciertos itinerarios vitales y laborales. La clase capitalista, sin embargo, se centra en acaparar los medios de producción. La clase trabajadora, por tanto, queda excluida “tanto de la propiedad de los medios de producción como de las cualificaciones y relaciones socialmente más útiles y valoradas y mejor remuneradas”.
En el capítulo que dedica a “La ideología educativa y la derrota de la igualdad” se explica el papel que el sistema educativo tiene en una sociedad meritocrática: servir de abono para que los privilegios heredados se sustituyan por otros basados en el mérito. Pero según este autor, y en ello también coincide con SANDEL, tal idea es una farsa cuyos resultados, además, no serían justos.
Ni SANDEL ni RENDUELES ofrecen soluciones concretas, lo que no desmerece, especialmente en el caso del primero, el interés de sus aportaciones, que nos nutren de elementos para la reflexión. Con una mirada más propositiva, VALDÉS FERNÁNDEZ (VALDÉS FERNÁNDEZ, Efectos primarios y secundarios en la expectativa de matriculación universitaria: la desigualdad como reto del siglo XXI, 2019), preocupado también por el mantenimiento de la desigualdad y por las enormes diferencias entre las expectativas de acceder a la Universidad del alumnado de clase baja y el de clase alta, explica cómo la fuerte expansión educativa de las últimas décadas no ha venido acompañada de “una igualmente intensa reducción de las desigualdades ante la educación en la transición universitaria, lo que exige un examen profundo de las fuentes que originan dicha desigualdad”. Y la causa no está sólo en el rendimiento previo, sino también en “la forma característica en que las personas de distinta extracción social se enfrentan y resuelven el proceso de toma de decisiones educativas”. La solución que propone pasa por la reforma del sistema de ayudas al estudio y de financiación universitaria del año 2013. En su opinión: “El aumento de la exigencia académica para el acceso o mantenimiento de la beca universitaria junto al encarecimiento de los precios de matrícula no puede llevar a otro resultado más que a la percepción por parte del alumnado de clases más humildes de importantes barreras en la carrera universitaria (Langa Rosado y Río Ruiz, 2013); percepción que desincentiva la expectativa de matriculación más allá de la probabilidad objetiva de éxito en el nivel universitario”. Así pues: “Se antoja necesaria, por tanto, una contrarreforma que concentre el sistema de becas en las clases más humildes y sus necesidades económicas y disponga un sistema de precios públicos universitarios de naturaleza progresiva”.
Como veremos más adelante, esta propuesta se materializó con la modificación del artículo 81.3.b) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, que regula los precios públicos por estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, llevada a cabo por la disposición final sexta del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019, derogando el sistema de horquillas para precios públicos de matriculación en las enseñanzas universitarias, que hasta hace poco era de aplicación. En su lugar se ha determinado que se procede al establecimiento de un precio máximo para cada crédito universitario específico para la Comunidad Autónoma, a través de acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria. Pero sobre esta cuestión volveremos más adelante, al hilo del análisis del Anteproyecto LOSU.
1. Obra financiada con cargo al proyecto UMA-FEDERJA-268.
2. ONU: Informe de políticas: La educación durante la COVID-19 y después de ella https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_-_education_during_covid-19_and_beyond_spanish.pdf. En el mismo sentido, véase: OCDE: El impacto del COVID-19 en la educación – Información del Panorama de la Educación (Education at a Glance) 2020. https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/EAG2020_COVID%20Brochure%20ES.pdf.
3. Merece la pena leer un libro en el que se realiza un recorrido por la historia de la ciencia en España, desde el siglo VII hasta 1986. Y merece la pena por la prolija información que ofrece, pero también porque el modo en el que ésta se transmite da pie a reflexiones sobre las consecuencias de las decisiones que se han ido adoptado en relación con la ciencia y a entender mejor muchos aspectos de nuestro presente. El País de los Sueño Perdidos. Historia de la Ciencia en España. Taurus, 2020, p. 984.
4. PINKER, S.: En defensa de la Ilustración. Por la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso. Paidós.
5. STIGLITZ. J.E. y GREENWALD, B.C.: La creación de una sociedad del aprendizaje. La Esfera de los Libros, 2016, p. 462.
6. Basta con acceder a la página del Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y podremos comprobar la relación existente entre gasto en educación y PIB. https://datos.bancomundial.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS.
7. Matiza el autor que para que la respuesta sea la indicada es preciso que la educación sea laica y racionalista. Y pone como ejemplo el retraso económico que sufría España hasta el siglo XX, cuando el nivel de escolarización era alto pero la educación estaba controlada por la Iglesia Católica. op. cit., pp. 294-295.
8. SÁNCHEZ RON explica con este argumento el retraso sufrido por España durante muchos años: “Tal vez, y aunque existieron excepciones, lo que se echa de menos en la historia científica española es la presencia de personas o grupos que se elevasen por encima de las circunstancias nacionales específicas. Todos los países con una historia tan dilatada como la de España han atravesado por situaciones muy variadas y difíciles, pero en algunos de ellos –como Inglaterra, Escocia, Francia o los länder de lo que luego sería Alemania– no escasearon quienes ‘miraron más allá’ de lo cotidiano, individuos con la suficiente curiosidad o interés intelectual para dedicarse a intentar entender lo que existe en la naturaleza y las leyes que la rigen, sin otro fin que el de comprender; personas como las que se reunieron en Londres poco después de comenzar la segunda mitad del siglo XVII para hablar sobre temas de ‘filosofía natural’, cónclaves de los que brotaría en 1660 la Royal Society. Este tipo de cultura escaseó en España”. op. cit., pp. 16 y 17. PINKER encuentra explica esta situación, como comentamos en la nota anterior, por el control de la educación por parte de la Iglesia Católica.
9. “¡Cambian tantas cosas cuando recibes una educación ¡Desaprendes supersticiones peligrosas, como que los líderes gobiernan por derecho divino o que las personas que no se parecen a ti no llegan a ser humanas! Aprendes que existen otras culturas tan aferradas a sus maneras de vivir como tú a las tuyas, y que sus razones no son mejores ni peores. Aprendes que los salvadores carismáticos han conducido a sus países al desastre. Aprendes que tus propias convicciones, por muy sinceras o populares que sean, pueden estar equivocadas. Aprendes que hay formas mejores o peores de vivir, y que otras personas y otras culturas pueden saber cosas que tú ignoras. Y aprendes también que existen formas de resolver conflictos sin recurrir a la violencia. Todas estas epifanías militan en contra de someterte al dominio de un autócrata o de unirte a una cruzada para sojuzgar y matar a tus vecinos. Por supuesto, ninguno de estos saberes está garantizados, sobre todo cuando las autoridades promulgan sus propios dogmas, hechos alternativos y teorías conspiracionistas; y, en un ambiguo cumplido al poder del conocimiento, reprimen a las personas y a las ideas que podrían deacreditarlos”. Op. cit., p. 295.
10. Véase, en este sentido, la Resolución aprobada por la Asamblea General el 3 de diciembre de 2018 por la que se proclamó el Día Internacional de la Educación. En ella se afirma: “Reconociendo también la importancia de adoptar medidas para garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad a todos los niveles –enseñanza preescolar, primaria, secundaria, terciaria y a distancia, incluida la formación técnica y profesional– para que todas las personas puedan acceder a oportunidades de aprendizaje permanente que las ayuden a adquirir los conocimientos y aptitudes necesarios para aprovechar las oportunidades que se les presenten de participar plenamente en la sociedad y contribuir al desarrollo sostenible”. https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/25&Lang=S.
11. El Gobierno español se refiere a él en los siguientes términos: “Es de capital importancia aumentar los esfuerzos encaminados a reforzar la función que desempeña la educación en la plena realización de los derechos humanos, la paz, el ejercicio responsable de la ciudadanía local y global, la igualdad de género, el desarrollo sostenible y la salud. Los contenidos de dicha educación han de ser adecuados y contemplar aspectos tanto cognitivos como no cognitivos del aprendizaje. Los conocimientos, capacidades, valores y actitudes que necesitan todas las personas para vivir una vida fructífera, adoptar decisiones fundamentadas y asumir un papel activo, tanto en el ámbito local como a nivel global a la hora de afrontar y resolver los problemas planetarios, pueden adquirirse mediante la educación para el desarrollo sostenible y la educación para la ciudadanía global –que a su vez incluye la educación para la paz y los derechos humanos–, la educación intercultural y la educación para la comprensión internacional, por lo tanto se debe plantear un modelo educativo que responda a los compromisos adquiridos en el marco de los ODS. En particular, las niñas y niños con discapacidad requieren y necesitan un apoyo técnico, material y humano garantizado que sea efectivo, porque se detecta que la falta de apoyo redunda negativamente en su actividad diaria en el aula y en las actividades extraescolares y en la convivencia, más allá del estudio, así como en las situaciones de acoso escolar que, sin duda, hay que erradicar. Por lo que respecta al sistema universitario español se sigue observando la brecha de género en las carreras técnicas o científicas”. https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/objetivo4.htm.
12. Véase también el documento aprobado por la ONU: Education 2030 Incheon Declaration and Framework for Action Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all. Disponible en: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED_new/pdf/FFA-ENG-27Oct15.pdf. En él se puede leer: “Our vision is to transform lives through education, recognizing the important role of education as a main driver of development and in achieving the other proposed SDGs. We commit with a sense of urgency to a single, renewed education agenda that is holistic, ambitious and aspirational, leaving no one behind. This new vision is fully captured by the proposed SDG 4 ‘Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all’ and its corresponding targets. It is transformative and universal, attends to the ‘unfinished business’ of the EFA agenda and the education-related MDGs, and addresses global and national education challenges. It is inspired by a humanistic vision of education and development based on human rights and dignity; social justice; inclusion; protection; cultural, linguistic and ethnic diversity; and shared responsibility and accountability. We reaffirm that education is a public good, a fundamental human right and a basis for guaranteeing the realization of other rights. It is essential for peace, tolerance, human fulfilment and sustainable development. We recognize education as key to achieving full employment and poverty eradication. We will focus our efforts on access, equity and inclusion, quality and learning outcomes, within a lifelong learning approach”.
13. https://es.unesco.org/gem-report/node/2606.
14. https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_0000374817&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_9bb5b1b1-f82e-4a5c-ad89-1bf48f561d99%3F_%3D374817spa.pdf&updateUrl=updateUrl7782&ark=/ark:/48223/pf0000374817/PDF/374817spa.pdf.multi&fullScreen=true&locale=es#p82.
15. DE CASTRO, M.: “El cambio climático es una teoría científica. No hay dudas razonables sobre la alteración del clima provocada por la acción del hombre, a pesar de lo que cual sigue siendo objeto de controversia política”. Artículo en El País el 2 de diciembre de 2015. https://elpais.com/elpais/2015/12/01/opinion/1448991799_754191.html.
16. Para PECES BARBA: “el artículo 1-1 es una síntesis muy cuidada de las dimensiones históricas en que cristaliza la relación Poder y Derecho, racionalizada desde una perspectiva más próxima a la filosofía del Derecho que al Derecho Constitucional”. “Los valores superiores”, Ponencia presentada a las jornadas de la Dirección General de los Servicios Jurídicos del Estado (25 de mayo de 1987). Consultado en: https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/10389/valores_Peces_AFD_1987.pdf?sequence=1, p. 374.
17. Estudio sobre los valores superiores del Ordenamiento Constitucional Español. Artículo 1.1. Intervención en la Sesión de 4 de noviembre de 2008 de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Consultado en: https://www.racmyp.es/docs/anales/A86-5.pdf. “Al distinguir las ideologías de los valores no queremos insinuar que las primeras son malas y los segundos buenos de tal modo que para los creyentes religiosos seria pernicioso inscribirse en partidos políticos escépticos, indiferentes o votarles en las elecciones. Y esto por dos razones a saber: porque hay escépticos y no creyentes en cualquier fe religiosa que admiten una justificación axiológica. Recordemos que la Filosofía de los valores la iniciaron autores que reaccionaron contra el positivismo jurídico sin apoyarse en argumentaciones teológicas. Tampoco hay que considerar que sea artículo de Fe imprescindible para la salvación eterna creer en los valores tal como los describen sus sostenedores, porque basta con admitir que para una justa y digna convivencia hay que empezar con el reconocimiento y respeto de la dignidad de la persona humana que es un valor”. pp. 81-82. Véase también, del mismo autor: El sentimiento constitucional (Aproximación al estudio de los valores como modo de integración política), Reus, Madrid 1985.
18. “Reflexiones en torno a los principios jurídico tributarios: ¿Se han de reforzar, se han de cambiar o se ha de renunciar a su aplicación?”. Ponencia presentada al Encuentro de Derecho Financiero y Tributario: “Desafíos de la Hacienda Pública española”, organizado por el IEF en 2011. http://www.ief.es/documentos/investigacion/seminarios/derecho_financiero/2011_12Dic.pdf.
GONZÁLEZ SEARA aludía a la imposibilidad de “separar radicalmente los juicios de valor del conocimiento, pues, incluso inconscientemente, los valores y las ideologías condicionan nuestro pensar mismo. Llegamos también a la conclusión de que es preciso, con ese condicionamiento, procurar la máxima objetividad científica en nuestras investigaciones, evitando las deformaciones ideológicas a las que se refería Dahrendorf”. O como indica APARICIO WILHELMI: “Que sea una opción ideológica, entendida no en sentido peyorativo (como ocultación de la realidad) sino como conjunto de ideas y valores, no equivale a que carezca de base normativa o esté fuera de las coordenadas espacio-temporales. Debe destacarse, de manera especial, que la Constitución de 1978 incorpora en su Título preliminar la cláusula de transformación social (artículo 9.2 CE), elemento basilar y sentido último del principio social. El sentido de tal cláusula podría resumirse con dos grandes ideas: en primer lugar, sitúa la transformación social, entendida como superación de la desigualdad material, como principal proyecto constitucional, de manera que otros proyectos o funciones (señaladamente la función integradora, tantas veces mencionada y venerada, sin precisar cuáles deberían ser sus componentes) sólo tienen cabida en tanto en cuanto sean funcionales a dicha transformación. En segundo lugar, sitúa en un mismo plano las condiciones para que la igualdad y libertad sean reales y efectivas con las condiciones que deben garantizar la participación de todos en la vida política, económica, social y cultural. Esta exigencia vincula de manera sólida los tres calificativos del Estado: las garantías (Estado de Derecho) de unos espacios y procedimientos de participación (Estado democrático) pierden su sentido si se desligan de las condiciones materiales que afectan a las personas y a los grupos en que éstas se integran (Estado social). Esta propuesta resulta especialmente necesaria porque se efectúa en un momento histórico en el que el constitucionalismo social, fruto de la persistencia e intensificación de los ataques que vienen produciéndose al menos desde inicios de los años setenta, ofrece muestras de extenuación extrema. Revertir el proceso de desnormativización y de vaciamiento de la dimensión social (y democrática de Derecho) del Estado español deviene así un objetivo ineludible, y que encuentra uno de sus terrenos de disputa en la reivindicación normativa de los derechos sociales”. “Los derechos sociales en la constitución española: algunas líneas para su emancipación”. En Varios autores.: Defender y repensar los derechos sociales en tiempo de crisis. Observatori DESC, 2009, p. 57.
19. LLEDÓ, E.: Sobre la Educación. La necesidad de la Literatura y la vigencia de la Filosofía. Taurus, 2018, p. 25.
20. SANDEL, M.: Justicia ¿Hacemos lo que debemos? Debate, 2011, p. 295.
21. Op. cit., p. 31.
22. Aunque me referiré a este autor más adelante, baste como ejemplo citar el desarrollo de un “programa igualitarista” por parte de RENDUELES en: Contra la igualdad de oportunidades. Un panfleto igualitarista. Seix Barral, 2020.
23. Edición de El Acantilado, 2005, p. 45. También podría haber utilizado la referencia de ORTEGA y GASSET: “Europa es la inteligencia. ¡Facultad maravillosa, sí; maravillosa porque es la única que percibe su propia limitación, y de este modo prueba hasta qué punto la inteligencia es, en efecto, inteligente¡ Esta potencia, que es un tiempo freno de sí misma, se realiza en la ciencia”. Misión de la Universidad. Edición de Jacobo Muñoz. Clásicos del Pensamiento. Biblioteca Nueva, 2007, p. 139.
24. Cuando quien escribe no es Premio Nobel como lo fue DEATON en 2015 por sus análisis sobre pobreza y bienestar, ni profesor en una universidad americana en la que se invierte en investigación, la ayuda de sociólogos, historiadores, filósofos, politólogos, expertos en Ciencias de la Educación, y economistas, suele llegar más a menudo a través de los libros. Por eso, y reitero la idea ya apuntada, es tan importante dar a la bibliografía utilizada el papel que merece.
25. JHONSON, S.: El mapa fantasma. La Epidemia que cambió la ciencia, las ciudades y el mundo moderno. Capitán Swing, 2020, pp. 74-75.
26. “Políticas universitarias en España. Desafíos pendientes”. En EMBID IRUJO, A. et. al.: El marco institucional de las Universidades públicas: políticas de mejora. Studia XXI. Fundación Europea Sociedad y Educación, Documento de Trabajo, 2011, p. 60.
27. MATEO, J. L.: “Sociedad del conocimiento”. ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura, núm. 718, 2006, p. 2.
28. Dice también MATEO que el conocimiento “repercute directamente en el comportamiento de los ciudadanos, en el nivel de formación y destreza de los trabajadores, en la competitividad de la economía, en la capacidad de atracción de inversiones, tanto del interior como del exterior, que se producen donde existe mano de obra experta y adiestrada, entre otras. Los rankings de países por nivel de desarrollo y por calidad y gastos en Enseñanza son, prácticamente, idénticos. La formación continua es hoy pieza también fundamental para poder adaptarse a los cambios frecuentes que la sociedad del conocimiento impone y exige. Aquí también el paralelismo entre nivel de desarrollo y económico y porcentajes de ciudadanos que reciben formación continua es total. Suecia, Finlandia, Dinamarca, Austria y Luxemburgo entre las europeas tienen tasas de participación en formación continua superiores al 70%, entre ciudadanos de entre 25 y 64 años. En España solo el 25% de esos ciudadanos recibe formación continua; la media comunitaria es del 42%. El otro pilar en el que asienta la sociedad del conocimiento es el de la creación de dichos conocimientos. Hasta el siglo pasado el conocimiento se generaba, principalmente, en Universidades y en Instituciones sin fin de lucro. Durante este pasado siglo, la generación de conocimientos se industrializó, creándose verdaderas fábricas de producción de conocimientos, de tecnología, que si bien no se llaman así, se les suele llamar Centros o Institutos de Investigación y Desarrollo, se dedican de forma organizada y programada a crear conocimientos con fines bien establecidos dentro de empresas industriales o de ‘holdings financieros’ ”. Op. cit.: p. 5 y ss.
29. STIGLITZ, J.E. y GREENWALD, B.C.: La creación de una sociedad del aprendizaje. La esfera de los libros, 2015.
30. “The task that the Netherlands now faces also differs from that of the past. Then, the main struggles were against unemployment and a low labour participation rate. Now, the aim is productivity growth, and that calls for a different consultation and governance model. The Government’s key economic sectors policy is, to some extent, an attempt to create new institutions that will facilitate growth and earning capacity, the latter by means of a human capital agenda. But that policy has nothing to do with the traditional process of social and economic consultation, science policy, or education policy. All these areas need to converge in a new governance structure for the Netherlands’ innovation and growth policy. It is not enough simply to stress that the Netherlands has a knowledge economy; it will be necessary to work towards becoming a learning economy”. The Scientific Council for Government Policy: Towards a learning economy, p. 29. Disponible en https://english.wrr.nl/publications/reports/2013/11/04/towards-a-learning-economy.
31. Y continúa: “El papel del capital humano en el desarrollo de la economía del conocimiento depende del uso más o menos efectivo que se haga del mismo. Contar con una población más formada es una condición necesaria para lograr un desarrollo sostenido hacia los mayores niveles de productividad y bienestar que la economía del conocimiento hace posibles. Sin embargo, la mejora de los niveles educativos formales de la población por sí misma resultaría ineficaz si no supusiese un avance real de los conocimientos, capacidades y competencias de las personas; no modificase el capital humano de la población ocupada; no llegase al mercado de trabajo, y esos trabajadores mejor formados no se dedicasen a actividades que requieran ese mayor capital humano. En este último aspecto, lo que se requiere es un adecuado ajuste entre el capital humano de los trabajadores y el necesario para desarrollar las ocupaciones en las que esos trabajadores son empleados por parte de las empresas. Un indicador habitual para analizar ese ajuste es el porcentaje de sobrecualificación en el empleo, es decir, el porcentaje de ocupados que desempeñan ocupaciones que no requerirían tanto nivel de formación como el que tienen. Para analizar el fenómeno en las regiones españolas, vamos a considerar un indicador sintético de sobrecualificación: el porcentaje de ocupados con estudios superiores (universitarios o de formación profesional superior) que desempeñan ocupaciones que no requerirían tanto nivel de formación (es decir, que están en ocupaciones no cualificadas, considerando como tales las pertenecientes a los grupos de la CNO distintos del 1 a 3). Para el conjunto de España ese indicador alcanza el 37,8%, es decir, más de uno de cada tres trabajadores con estudios superiores está empleado en una ocupación para la que, en principio, bastaría un menor nivel educativo. Se trata de un porcentaje más elevado que la media de la UE-28, cercana al 23%, y que muestra la existencia de importantes problemas en el aprovechamiento de la inversión en educación superior –tanto universitaria como profesional– en la economía española. Además, se trata de un problema persistente ya que el porcentaje de sobrecualificados ya era alto tanto a finales del siglo pasado como antes de la crisis (gráfico 3.13) 35. Sin embargo, también en este ámbito existe desigualdad entre regiones. En la mayoría de ellas el indicador ronda el 40% e incluso en algún caso puntual se acerca al 50%. En contraste con ese patrón destaca la situación de la Comunidad de Madrid. Esta comunidad presenta el menor grado de desajuste (25,8% en el 2015) y, además, es prácticamente la única en la que el problema parece haberse reducido tanto respecto al siglo pasado como al período previo a la crisis” (138-139).