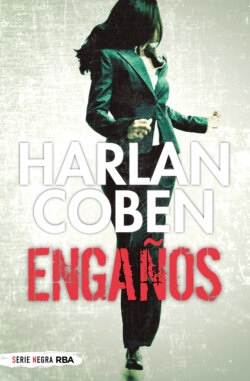Читать книгу Engaños - Харлан Кобен - Страница 11
7
ОглавлениеEn la guardería Growin’ Up estaba de turno la misma jovencita sonriente de la última vez.
—Oh, ya me acuerdo de usted —dijo, y luego se agachó para dirigirse a Lily—. Y también te recuerdo a ti. ¡Hola, Lily!
Lily no dijo nada. Las dos mujeres la dejaron con unos bloques de construcción y entraron en la oficina.
—He decidido apuntarla —dijo Maya.
—¡Estupendo! ¿Cuándo querría empezar?
—Ahora.
—Hum... bueno, eso es algo inusual. Normalmente necesitamos dos semanas para procesar la solicitud.
—Mi niñera ha dejado el trabajo de pronto.
—Siento oír eso, pero...
—Señorita... Perdone, he olvidado su hombre.
—Kitty Shum.
—Bien, señorita Kitty, perdón. Kitty, ¿ve ese coche verde ahí fuera?
Kitty miró por la ventana y entrecerró los ojos.
—¿Esa persona la está molestando? ¿Quiere que llamemos a la policía?
—No, mire, ese es un coche de policía, solo que no lleva distintivos. A mi marido lo asesinaron hace poco.
—Lo he leído en la prensa —dijo Kitty—. La acompaño en el sentimiento.
—Gracias. El caso es que ese agente de policía necesita que vaya a comisaría. No sé muy bien por qué. Acaba de pasar por casa. Así que tengo dos opciones: puedo llevar conmigo a Lily mientras me preguntan por la muerte de su padre...
—¿Señora Burkett?
—Maya.
—Maya. —Kitty aún tenía los ojos puestos en el coche de Kierce—. ¿Sabe cómo descargar nuestra aplicación para el teléfono?
—Sí.
Kitty asintió.
—Lo mejor para su hija es evitar las grandes despedidas cargadas de emoción.
—Gracias.
Cuando llegaron a la Comisaría de Central Park, Maya preguntó:
—Bueno, ¿y ahora puede decirme por qué estamos aquí?
Kierce apenas había hablado durante todo el camino. A Maya eso no le parecía mal. Necesitaba tiempo para pensar en todo aquello: la cámara oculta, el vídeo, Isabella, la camisa verde bosque.
—Necesito que me ayude con dos ruedas de identificación.
—¿Identificación? ¿De quién?
—No quiero influir en sus respuestas.
—No pueden ser los asesinos. Ya se lo dije. Llevaban pasamontañas.
—Negros, me dijo. ¿Solo con aberturas para los ojos y para la boca?
—Sí.
—Muy bien. Venga conmigo.
—No entiendo.
—Ya lo verá.
Mientras caminaban, Maya echó un vistazo a la aplicación de la guardería Growin’ Up que te permitía pagar los recibos, fijar los horarios, revisar el registro de actividades de tu hijo y consultar el currículum de cualquiera de las trabajadoras. Pero lo mejor de la aplicación —y el motivo que la había llevado a inscribir a Lily en Growin’ Up— era una prestación específica.
La seleccionó. Había tres opciones: el aula roja, el aula verde y el aula amarilla. El grupo de edad de Lily estaba en el aula amarilla. Apretó el icono amarillo.
Kierce abrió la puerta.
—¿Maya?
—Un segundo.
La pantalla de su teléfono cobró vida y le mostró imágenes en directo del aula amarilla. Por si no había tenido bastante de cámaras de vigilancia. Puso el teléfono en horizontal para ver la imagen más grande. Lily estaba allí. Segura. Una cuidadora —más tarde Maya podría buscarla en la aplicación y leer su currículum— estaba apilando bloques con ella y con un niño más o menos de la edad de Lily.
Maya se sintió aliviada. Casi sonrió. Habría tenido que insistir en llevar a Lily a un lugar así meses atrás. Tener una niñera hace que dependas de una única persona que no tiene quien la controle. No había duda de que aquello ofrecía más seguridad.
—¿Maya?
Era Kierce otra vez. Maya cerró la aplicación y se metió el teléfono en el bolsillo. Entraron los dos. Había otras dos personas en la sala: la fiscal asignada al caso y un abogado defensor. Maya intentó concentrarse, pero la mente aún le daba vueltas pensando en lo de la cámara oculta e Isabella. Los efectos del gas pimienta aún duraban, y le afectaban a los pulmones y a las membranas nasales, haciéndole sorber constantemente, como una adicta a la cocaína.
—Una vez más deseo que conste mi protesta —dijo el abogado defensor, que tenía una cola de caballo que le llegaba hasta la mitad de la espalda—. Esta testigo ha declarado que no les vio la cara en ningún momento.
—Tomamos nota —dijo Kierce—. Y estamos de acuerdo.
—Entonces, ¿qué sentido tiene? —replicó Cola de Caballo, abriendo los brazos. Maya también se lo preguntaba.
Kierce tiró del cordón y se levantó la cortina. Bajó la cabeza para hablar por un micrófono y dijo:
—Traed al primer grupo.
Entraron seis personas. Todos llevaban pasamontañas.
—Esto es una tontería —se quejó Cola de Caballo.
Maya no se lo esperaba.
—Señora Burkett —dijo Kierce, hablando como si lo estuvieran grabando, lo cual, pensó ella, probablemente era cierto—, ¿reconoce a alguna de estas personas?
Se las quedó mirando.
—El número cuatro —dijo Maya.
—Esto no vale para nada —protestó Cola de Caballo.
—¿Y por qué reconoce al número cuatro?
—«Reconocer» es mucho decir —admitió Maya—. Pero tiene la misma complexión y la misma altura que el hombre que disparó a mi marido. También lleva la misma ropa.
—Hay otros hombres ahí que llevan exactamente la misma ropa —argumentó Cola de Caballo—. ¿Cómo puede estar segura?
—Como he dicho, no tienen la misma complexión o estatura.
—¿Está segura?
—Sí. El número dos es el que más se acerca, pero lleva deportivas azules. El hombre que disparó a mi marido las llevaba rojas.
—Pero solo para que quede claro —insistió Cola de Caballo—, no puede estar segura de que el número cuatro es el hombre que disparó a su marido. Dice que por lo que recuerda tiene más o menos la misma altura y la misma complexión y que lleva ropa parecida...
—Parecidas no —le interrumpió Maya—. La misma ropa.
—¿De verdad?
—Sí.
—Eso no puede saberlo, señora Burkett. Debe de haber más de un modelo de Converse rojas, ¿no? Quiero decir, si le pongo cuatro pares de Converse rojas ahí mismo, ¿va a poder decirme con seguridad cuáles llevaba el agresor aquella noche?
—No.
—Gracias.
—Pero la ropa no es «parecida». No es como si llevara deportivas blancas en lugar de rojas. El número cuatro lleva exactamente las mismas prendas que el asesino.
—Lo cual me lleva a otra cuestión —continuó Cola de Caballo—. No puede estar segura de que sea el hombre que disparó, ¿no? Podría ser simplemente que ese hombre con pasamontañas lleve exactamente la misma ropa y que tenga la misma complexión que el que disparó. ¿Correcto?
Maya asintió.
—Correcto.
—Gracias.
Cola de Caballo parecía satisfecho. Kierce se acercó al micrófono.
—Pueden irse. Haced pasar al segundo grupo.
Entraron otros seis hombres con pasamontañas. Maya se los quedó mirando.
—El más probable es el número cinco.
—¿El más probable?
—El número dos lleva la misma ropa y prácticamente tiene la misma altura y complexión. Por lo que yo recuerdo diría que es el número cinco, pero se parecen tanto que no podría jurarlo.
—Gracias —dijo Kierce, y volvió a acercarse al micrófono—. Es todo, gracias.
Maya siguió a Kierce hasta la salida.
—¿Qué está pasando?
—Hemos detenido a dos sospechosos.
—¿Cómo los encontraron?
—Por su descripción.
—¿Puedo verlos?
Kierce dudó un momento, pero no mucho.
—Está bien, venga —dijo, y se la llevó hasta una mesa con un gran monitor, probablemente de treinta pulgadas, quizá de más. Se sentaron. Kierce escribió algo en el teclado—. Examinamos las grabaciones de todas las cámaras de circuito cerrado cercanas al lugar de los hechos correspondientes a la noche del asesinato, y buscamos a dos hombres que encajaran con su descripción. Como puede imaginar, nos llevó un tiempo. El caso es que hay un edificio de viviendas en la calle 74 con la Quinta Avenida. Eche un vistazo.
La grabación mostró a dos hombres grabados desde arriba.
—¿Son ellos?
—Sí —dijo Maya—. ¿O quiere que entremos en disquisiciones sobre si coinciden su complexión y su ropa?
—No, esto no es oficial. Como puede ver, no llevan pasamontañas. No sería normal, por la calle. Llamaría la atención.
—Aun así, no sé cómo pudieron identificarlos con unas imágenes grabadas desde ese ángulo.
—Ya. La cámara está altísima. Es un fastidio. No sabe la de veces que nos encontramos con cosas así. Ponen las cámaras a una altura enorme, y los delincuentes solo tienen que agachar la cabeza, o llevar gorra, y no se les ve la cara. Pero cuando vimos esto supimos que estaban por la zona, así que seguimos buscando.
—¿Y volvieron a localizarlos?
Kierce asintió y volvió a escribir algo con el teclado.
—Sí. En una farmacia de Duane Reade, media hora más tarde.
Puso el vídeo. Este era en color. Se había grabado desde el lateral de una caja registradora. Ahora veían claramente el rostro de los dos tipos. Uno era negro. El otro tenía la piel más clara, quizá fuera latino. Pagaron en efectivo.
—Qué sangre fría —dijo Kierce.
—¿Cómo?
—Mire el indicador de la hora. Esto es quince minutos después de que dispararan a su marido. Y ahí están, a poco más de quinientos metros, comprando Red Bulls y Doritos.
Maya seguía mirando la pantalla.
—Como le decía, sangre fría.
Ella se giró hacia él.
—O eso, o que yo me haya equivocado.
—No es probable. —Kierce detuvo el vídeo, con lo que la imagen de los dos hombres quedó congelada. Sí, hombres. Eran jóvenes, de eso no había duda, pero Maya había combatido junto a demasiados hombres de esa edad como para llamarles chicos—. Eche un vistazo a esto.
Apretó un botón del teclado que tenía una flecha. La cámara amplió la imagen, haciendo zum. Kierce se centró en el latino.
—Ese es el otro tipo, ¿no? El que no disparó.
—Sí.
—¿Observa algo? —Amplió aún más la imagen, centrándola en la cintura de aquel tipo—. Mire otra vez.
Maya asintió.
—Un bulto.
—Exacto. Lleva una pistola. Si se amplía la imagen se puede ver hasta la culata.
—No se molestó en esconderla —observó ella.
—No. Me pregunto cómo reaccionarían todos esos partidarios de llevar armas al descubierto si se encontraran a estos dos pasando por su calle.
—Dudo que haya comprado el arma legalmente —afirmó Maya.
—No lo hizo.
—¿Han encontrado la pistola?
—Ya sabe cómo es esto... —Se puso en pie y suspiró—. Le presento a Emilio Rodrigo. Para ser tan joven tiene una lista de antecedentes impresionante. Los dos, en realidad. Cuando lo arrestamos, el señor Rodrigo llevaba encima la Beretta M9. Sin permiso. Cumplirá un tiempo en prisión solo por eso.
—Oigo un pero —dijo Maya.
—Conseguimos una orden judicial y registramos sus viviendas. Allí es donde encontramos la ropa que ha descrito e identificado hoy.
—¿Y eso se sostendrá ante el juez?
—Lo dudo. Tal como ha dicho nuestro amigo de la cola de caballo, son unas Converse rojas. Mucha gente las tiene. Tampoco encontramos ni rastro de los pasamontañas, lo cual me pareció raro. Quiero decir... Conservaron la ropa. ¿Por qué iban a deshacerse de los pasamontañas?
—No lo sé.
—Probablemente los tiraran en una papelera, ya sabe. Enseguida. Disparan, salen corriendo, se quitan los pasamontañas y los tiran en cualquier sitio.
—Eso tiene sentido.
—Sí, salvo que hemos buscado en todas las papeleras cercanas. Aun así, podrían haber encontrado algún lugar, quizá una alcantarilla, o algo así.
Kierce se quedó pensando.
—¿Qué pasa?
—El caso es que localizamos la Beretta, como le he dicho. Pero no encontramos el arma del delito. La treinta y ocho.
Maya se recostó en la silla.
—Me sorprendería que la conservaran, ¿a usted no?
—Supongo, aunque...
—¿Aunque qué?
—Estos chavales no siempre tiran el arma. Deberían hacerlo. Pero no lo hacen; tiene valor. Así que la reutilizan. O se la venden a un colega. Lo que sea.
—Pero este ha sido un caso bastante sonado, ¿no? Se ha hablado mucho de él en los medios.
—Es cierto.
Maya se lo quedó mirando.
—Pero no le convence, ¿verdad? Tiene otra teoría.
—La tengo —respondió Kierce, apartando la mirada—. Pero no tiene sentido.
—¿Qué es lo que no tiene sentido?
Él se puso a rascarse el brazo. Parecía una especie de tic nervioso.
—Las balas de calibre treinta y ocho que extrajimos del cuerpo de su marido, las llevamos a balística. Ya sabe, para ver si coincidían con algún otro caso de nuestra base de datos.
Maya se lo quedó mirando, y Kierce dejó de rascarse.
—Por su expresión diría que han encontrado alguna coincidencia.
—La encontramos, sí.
—De modo que estos tipos... ya han matado antes.
—No lo creo.
—Pero acaba de decir...
—La misma pistola. Eso no quiere decir que sean los mismos tipos. De hecho Fred Katen, el que ha identificado como autor de los disparos, tenía una coartada irrefutable para el primer asesinato. Estaba en la cárcel, así que no pudo hacerlo.
—¿Cuándo?
—¿Cuándo, qué?
—¿Cuándo fue el primer asesinato?
—Hace cuatro meses.
Un frío glacial invadió la sala. Kierce no tuvo que decirlo. Lo sabía. Y ella también lo sabía. No pudo mirarla a la cara. Apartó la vista, asintió, y confirmó sus sospechas:
—La pistola que mató a su marido fue la misma que mató a su hermana.