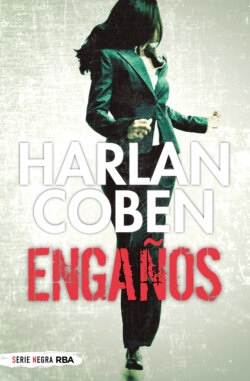Читать книгу Engaños - Харлан Кобен - Страница 7
3
ОглавлениеIsabella, la niñera de Lily, llegó la mañana siguiente, a las siete.
En el funeral, la familia de Isabella había sido la más vehemente en la expresión del duelo. Su madre, Rosa, que había sido la niñera de Joe, estaba especialmente afectada: apretaba un pañuelo y se dejaba caer repetidamente en brazos de sus hijos, Isabella y Héctor. Incluso aquella mañana, Maya todavía veía, en los ojos de Isabella, un rastro rojo de las lágrimas del día anterior.
—Lo siento muchísimo, señora Burkett.
Maya le había pedido repetidamente que la llamara por su nombre, no señora Burkett, pero Isabella siempre respondía asintiendo y seguía llamándola señora Burkett, así que había acabado rindiéndose. Si Isabella se sentía más cómoda manteniendo la formalidad en su entorno de trabajo, ¿quién era ella para forzarla?
—Gracias, Isabella.
Lily saltó de la silla de la cocina, con la boca llena de cereales, y salió corriendo hacia ella.
—¡Isabella!
Isabella agarró a la niña, la levantó y le dio un gran abrazo, y el rostro se le iluminó. Maya sintió la clásica punzada de la madre trabajadora, contenta de que a su hija le gustara tanto su niñera, y al mismo tiempo molesta porque a su hija le gustara tanto su niñera.
¿Confiaba en Isabella?
La respuesta, tal como había dicho el día anterior, era sí; tanto como podía confiar en cualquier «extraño». Había sido Joe el que había contratado a Isabella, por supuesto. Maya no lo tenía muy claro. Había una guardería nueva en Porter Street, llamada Growin’ Up, cuyo nombre a Maya le parecía un homenaje a la vieja canción de Bruce Springsteen. Una chica menuda y sonriente llamada Kitty Shum («¡Llámeme Señorita Kitty!») le había enseñado las diferentes aulas, todas modernas, limpias y de diferentes colores para estimular a los niños, con todo tipo de cámaras y mecanismos de seguridad y otras jovencitas sonrientes y, por supuesto, otros niños con los que habría podido jugar Lily, pero Joe había insistido en lo de la niñera. Le recordó a su esposa que la madre de Isabella «prácticamente lo crio» y Maya le había replicado, en broma: «¿Estás seguro de que eso es un punto a favor?». Pero dado que en aquella época Maya a veces tenía que pasar seis meses destinada en el extranjero, lo cierto era que no tenía demasiada autoridad para discutir su decisión, y no tenía motivos para no acceder.
Maya le plantó un beso en la cabeza a Lily y se fue a trabajar. Habría podido tomarse unos días más y quedarse en casa con su hija. Desde luego, no era cuestión de dinero —pese al acuerdo prenupcial, iba a ser una viuda muy acomodada—, pero hacer de madre tradicional no iba con ella. Maya había intentado sumergirse en el «mundo de las mamás»: las meriendas con otras mamás para hablar de cómo educaban a los pequeños para que fueran al váter solos, de los mejores parvularios, de los cochecitos más seguros, y para presumir ante las otras mamás de los avances de sus hijos. Maya se quedaba allí sentada y sonreía, pero mientras tanto la mente se le iba a Irak, a algún recuerdo especialmente sangriento —como cuando Jake Evans, un chico de diecinueve años de Fayetteville, Arkansas, perdió la mitad inferior del cuerpo, y aun así sobrevivió— e intentaba aceptar que aquella charla de mamás chismosas existía en el mismo planeta que aquel campo de batalla bañado de sangre.
A veces, cuando estaba con las otras mamás, oía de nuevo el ruido de los rotores, en lugar de ver las morbosas imágenes de la guerra. Qué curioso, pensó, que en la jerga de esos grupos a los padres y las madres que dedicaban una atención obsesiva a los hijos los llamaran «padres helicóptero».
No tenían ni idea.
Maya salió de casa y se dirigió al coche, mirando a ambos lados mientras caminaba; buscaba escondrijos donde pudiera ocultarse el enemigo, desde donde pudiera lanzar un ataque. Uno no se quita las costumbres arraigadas tan fácilmente. Y si has sido soldado, eres soldado para siempre.
Ni rastro de enemigos, ni imaginarios ni reales.
Maya sabía que sufría alguna enfermedad mental de libro, alguna secuela de la guerra, porque lo cierto es que nadie regresa sin cicatrices. Para ella, aquella enfermedad era más bien como una iluminación. A diferencia de otras personas, ella ahora sabía lo que había en el mundo.
En el ejército, Maya había pilotado helicópteros de combate, que proporcionaban cobertura y limpiaban el terreno para el avance de las tropas de tierra. Había empezado pilotando Black Hawks UH-60 hasta acumular suficientes horas de vuelo para presentarse al prestigioso SOAR, el regimiento de operaciones especiales de la aviación en Oriente Próximo. Los soldados acostumbraban a llamar a los helicópteros «pájaros», pero pocas cosas le molestaban más que oír a un civil llamarlos así. Su idea había sido seguir en el ejército, probablemente de por vida pero, después del vídeo que había sido publicado en el sitio web CoreyTheWhistle, su plan había saltado por los aires, igual que Jake Evans al pisar aquella bomba casera.
Las clases de vuelo del día se realizarían a bordo de un Cessna 172, un avión de cuatro plazas y un solo motor que, curiosamente, es el avión que más éxito ha tenido en la historia. La lección normalmente acababa convirtiéndose en horas de vuelo para el estudiante. El trabajo de Maya consistía en la mayoría de los casos en «observar», en lugar de dar instrucciones precisas.
Pilotar, o el simple hecho de estar en la cabina mientras el avión surcaba el cielo, era para Maya el equivalente a la meditación. Sentía que los músculos agarrotados de los hombros se le relajaban. No, no le provocaba la tensión —o, seamos honestos, el subidón— que había sentido al pilotar un Black Hawk UH-60 sobre Bagdad, ni ser una de las primeras mujeres en pilotar un MH-6 Little Bird. Nadie quería admitir esa terrible excitación del combate, la inyección de adrenalina que algunos comparaban a la de los narcóticos. Parecía raro que alguien pudiera «disfrutar» con el combate, sentir ese cosquilleo, notar que nada en la vida podría acercarse siquiera a esa sensación. Ese era el terrible secreto que no podía expresarse. Maya hubiera dado su propia vida para asegurarse de que aquello no afectara lo más mínimamente a Lily. Pero, en el fondo, la verdad era que echaba de menos el peligro. Y eso es algo que uno no quiere, que no quieres que piensen de ti. Que te guste el peligro significa que eres una persona violenta por naturaleza, que te falta empatía, o tonterías por el estilo. Aun así, hay algo adictivo en el miedo. En casa llevas una vida relativamente tranquila, plácida, mundana. Pero vas allí y vives rodeado de un miedo mortal. Luego se supone que regresas a casa y que vuelves a ser una persona tranquila, plácida y mundana. La mente humana no funciona así.
Cuando estaba en el aire con algún estudiante, Maya siempre dejaba el teléfono en la taquilla, porque no quería distracciones. Si había alguna emergencia, podían llamarla por radio. Pero ese día, cuando comprobó sus mensajes durante la pausa para el almuerzo, vio un mensaje extraño de su sobrino Daniel:
Alexa no quiere que vayas a su partido de fútbol.
Maya marcó el número. Daniel respondió al primer tono.
—¿Sí?
—¿Qué pasa?
Cuando Maya le dio una palmadita en el hombro al entrenador de fútbol de Alexa, el gigantón se giró tan rápido que el silbato que llevaba colgado al cuello casi le da en la cara.
—¿Qué? —gritó.
El entrenador —se llamaba Phil— llevaba casi todo el partido gritando y moviéndose de un lado a otro, protestando y pataleando. Maya conocía a sargentos de instrucción que habrían considerado aquella conducta exagerada e intolerable con reclutas ya curtidos, y allí estaban jugando niñas de doce años.
—Soy Maya Stern.
—Sí, ya sé quién es pero... —el entrenador Phil señaló con un gesto teatral el campo de juego—... estoy en pleno partido. Debería respetar eso, soldado.
—¿Soldado? Tengo una pregunta muy breve.
—Ahora no tengo tiempo para preguntas. Si quiere hablamos después del partido. Todos los espectadores deben estar en el otro lado del campo.
—¿Normas de la liga?
—Exacto.
El entrenador Phil dio por finalizada la charla y se dio la vuelta. Maya se encontró con su enorme espalda frente a la cara, pero no se movió.
—Es la segunda parte —dijo Maya.
—¿Qué?
—Las normas de la liga especifican que todas las niñas deben jugar al menos medio partido —dijo Maya—. Es la segunda parte. Tres niñas aún no han jugado. Aunque las sacara ahora y jugaran el resto del partido, eso no sumaría medio partido.
Los pantalones cortos del entrenador Phil probablemente le sentarían bien cuando pesaba diez o quince kilos menos. Su polo rojo con la palabra Entrenador bordada en letras caligráficas sobre el lado izquierdo del pecho estaba sometido a una tensión similar a la de la piel de una salchicha. Tenía el aspecto de un exatleta echado a perder, y Maya supuso que probablemente lo fuera. Era un tiarrón, y seguramente su tamaño intimidaría a la gente.
Sin girarse a mirarla, el entrenador le respondió casi sin abrir la boca:
—Para su información, esto es la semifinal del campeonato.
—Lo sé.
—Y solo ganamos por un gol.
—He revisado las normas de la liga —dijo Maya—. No he visto excepciones a la norma del medio partido. Tampoco sacó a todas las jugadoras en los cuartos de final.
El entrenador se giró de nuevo y la miró fijamente a los ojos. Se caló la gorra e invadió el espacio personal de Maya. Ella no retrocedió. Durante la primera mitad, sentada entre los padres, había observado las constantes diatribas que lanzaba el tipo a las niñas y a los árbitros; Maya le había visto tirar la gorra al suelo con rabia dos veces, como un niño de dos años en plena rabieta.
—No estaríamos siquiera en semifinales —respondió el entrenador Phil, como si escupiera vidrio— si hubiera sacado a esas niñas en el último partido.
—¿Eso significa que habrían perdido por seguir las normas?
Patty, la hija del entrenador, reaccionó con una risita socarrona:
—Lo que significa es que esas niñas son malísimas —dijo Patty, con tono burlón.
—Vale, Patty, ya basta. Entras por Amanda.
Patty se dirigió a la mesa arbitral con una sonrisa socarrona en el rostro.
—Su hija —dijo Maya.
—¿Qué le pasa?
—Se mete con las otras niñas.
—¿Es eso lo que le dice Alice? —replicó él, con cara de asco.
—Alexa —lo corrigió ella—. Y no.
Era Daniel quien se lo había dicho.
Él se acercó tanto que Maya pudo oler perfectamente la ensalada de atún que se había comido.
—Mire, soldado...
—¿Soldado?
—Es usted militar, ¿no? O lo fue —se sonrió—. Corre el rumor de que usted también rompió unas cuantas reglas, ¿no?
Maya estiró y flexionó los dedos, los estiró y los flexionó.
—Como exmilitar —prosiguió él— debería entender esto perfectamente.
—¿Y eso?
El entrenador Phil se tiró de los pantalones cortos.
—Esto —dijo, señalando el campo de juego— es mi campo de batalla. Yo soy el general, y estas niñas son mi tropa. Usted no pondría a ningún inútil a los mandos de un F-16, o lo que fuera, ¿no?
Maya sentía claramente que la sangre se le calentaba en las venas.
—Solo para que me quede claro... —dijo ella, haciendo un esfuerzo por no alterar su tono de voz—. ¿Me está comparando este partido de fútbol con la guerra que libran nuestros soldados en Afganistán o Irak?
—¿Es que no lo ve?
«Flexiona, relaja, flexiona, relaja, flexiona, relaja. Respira pausadamente».
—Esto es deporte —agregó el entrenador Phil, señalando de nuevo el campo de juego—. Un deporte serio, competitivo. Y sí, es un poco como la guerra. Yo a estas niñas no las consiento. Esto ya no es quinto, donde todo son arco iris y florecitas. Están en sexto. Esto es el mundo real. ¿Entiende lo que le digo?
—Las normas de la liga, según su sitio web...
Él se acercó aún más, hasta tocarle la frente con la visera.
—No me importa un comino lo que diga el sitio web. Si tiene una queja, presente una reclamación oficial a la comisión de fútbol.
—Que preside usted mismo.
El entrenador Phil sonrió con ganas.
—Ahora tengo que seguir el partido de mis chicas. Que le vaya bien —dijo. Se despidió con un movimiento infantil de los dedos de la mano y se giró de nuevo hacia el campo, lentamente.
—No debería darme la espalda —advirtió Maya.
—¿Por qué? ¿Qué va a hacerme?
No debía hacerlo. Lo sabía. Era mejor dejarlo estar. Se arriesgaba a ponerle las cosas aún más difíciles a Alexa.
«Flexiona, relaja, flexiona...».
Y pese a lo noble de sus intenciones, sus manos actuaron por su cuenta. Moviéndose a la velocidad del rayo, Maya se agachó, lo agarró de los pantalones y —rezando para que no fuera sin calzoncillos— tiró de ellos hacia abajo, hasta la altura de los tobillos.
Pasaron varias cosas en bastante poco tiempo.
Entre el público se oyó una expresión de sorpresa contenida generalizada. El entrenador, que llevaba un slip blanco muy apretado, también reaccionó a la velocidad de la luz, agachándose y subiéndose los pantalones, pero con las prisas tropezó y se cayó al suelo.
Entonces llegaron las risas.
Maya se quedó esperando.
El entrenador Phil recuperó el equilibrio. Se puso en pie a toda prisa, se ajustó los pantalones y cargó contra ella, con el rostro de un rojo encendido por la rabia y por la vergüenza.
—Hija de puta.
Maya se preparó mentalmente, sin abrir la boca, pero no se movió.
El entrenador Phil apretó el puño.
—Adelante —dijo Maya—. Deme una excusa para darle una tunda.
El entrenador se frenó, miró a Maya a los ojos, vio algo y bajó la mano.
—Bah, no mereces el esfuerzo.
«Ya vale», pensó Maya.
Maya se pasaba la vida lamentando sus acciones, o algunas de ellas, y no quería que su sobrina aprendiera de todo aquello que la violencia era la solución. Ella sabía perfectamente que no era así. Pero al levantar la vista y ver a Alexa, en lugar de encontrársela avergonzada o asustada, vio el atisbo de una sonrisa en la carita de la niña. No era una sonrisa de satisfacción, ni siquiera de placer, por ver humillado al entrenador. Aquella sonrisa transmitía algo más.
«Ahora lo sabe», pensó Maya.
Maya lo había aprendido en el ejército pero, por supuesto, era algo aplicable a la vida real. Tus compañeros de armas tienen que saber que cuentan contigo. Esa era la norma número uno, la lección número uno, la más importante de todas. Si el enemigo va a por ti, también está yendo a por mí.
Quizá se hubiera pasado, quizá no, pero en cualquier caso ahora Alexa sabía que, pasara lo que pasara, su tía estaría ahí, y lucharía por ella.
Daniel había salido corriendo hacia allí al iniciarse el jaleo, con la idea de intentar ayudar de algún modo. La miró y asintió. Él también lo había entendido.
Su madre estaba muerta. Su padre era un borracho.
Pero podían contar con Maya.
Maya se dio cuenta de que la seguían.
Llevaba a Daniel y a Alexa a casa y, una vez más, estaba haciendo eso que le salía sin pensar —observar el terreno, escrutar los alrededores, buscar cualquier cosa que no fuera normal—, cuando vio ese Buick Verano rojo por el retrovisor.
Por el momento, no había nada sospechoso en ese Buick. No llevaban ni dos kilómetros de camino, pero había visto ese mismo coche nada más salir del aparcamiento del campo de deportes. Quizá no fuera nada. Lo más seguro era que no fuera nada. Shane hablaba del sexto sentido del soldado, esas cosas que sabes, de algún modo, porque sí. Pero eso era una memez. Maya se había creído todas esas tonterías hasta el día en que quedó probado que no valían para nada, y la demostración había sido trágica.
—¿Tía Maya?
Era Alexa.
—¿Qué hay, cariño?
—Gracias por venir al partido.
—Ha sido divertido. Has jugado muy bien.
—Nah, Patty tiene razón. Soy un asco.
Daniel se rio. Y Alexa también.
—No digas eso. El fútbol te gusta, ¿verdad?
—Sí, pero este año será el último que juego.
—¿Por qué?
—El año que viene no seré lo suficientemente buena para jugar.
—No se trata de eso —respondió Maya, meneando la cabeza.
—¿Eh?
—Se supone que lo importante del deporte es divertirse y hacer ejercicio.
—¿Tú te crees eso? —le preguntó Alexa.
—Pues claro.
—¿Tía Maya?
—¿Sí, Daniel?
—¿También crees en el ratoncito Pérez?
Daniel y Alexa volvieron a reírse. Maya sacudió la cabeza y sonrió. Volvió a mirar por el retrovisor.
El Buick Verano rojo seguía ahí.
Se preguntó si sería el entrenador Phil, que buscaba el segundo asalto. Por el color del coche podía ser —rojo—, pero no, ese grandullón seguro que tenía un coche deportivo que se la pusiera gorda, o un Hummer, o algo así.
Cuando pararon frente a la casa de Claire —pese a todo el tiempo que hacía desde su asesinato, Maya la seguía considerando la casa de su hermana— el Buick rojo pasó de largo sin más. Así que quizá a fin de cuentas no fuera una persecución. Quizá no fuera más que la familia de otra jugadora que vivía en el barrio. Podía ser.
Maya recordó la primera vez que Claire les había enseñado aquella casa a ella y a Eileen. Tenía un aspecto parecido al de ahora: con la hierba demasiado larga, la pintura desconchada, grietas en el suelo y flores mustias en el jardín.
—¿Qué os parece? —les había preguntado Claire entonces.
—Es un estercolero.
Claire había respondido con una sonrisa:
—Exacto. Muchas gracias. Pero ya veréis.
Maya no tenía creatividad para ese tipo de cosas. No veía el potencial que tenían. Claire sí. Tenía ese talento. Al poco tiempo, las palabras que te venían a la cabeza cuando llegabas a aquella casa eran alegre y acogedora. De algún modo, todo aquello acabó pareciéndose al dibujo hecho por un niño feliz a colores, con el sol siempre brillando con fuerza y las flores más altas que la puerta de entrada.
Pero todo eso ya había desaparecido.
Eddie salió a esperarlos a la puerta. Él también era un reflejo de la casa: antes de la muerte de Claire era una cosa; ahora también él estaba gris y descuidado.
—¿Qué tal ha ido? —le preguntó a su hija.
—Hemos perdido —dijo Alexa.
—Vaya, lo siento.
Ella le dio un beso en la mejilla, y ambos hermanos entraron en casa a la carrera. Eddie parecía preocupado, pero se hizo a un lado e hizo entrar a Maya. Llevaba una camisa de franela roja y vaqueros y, una vez más, Maya notó que olía demasiado a elixir dental.
—Ya los habría recogido yo —dijo él, a la defensiva.
—No —replicó Maya—. No lo habrías hecho.
—No quería decir... Me tomé una copa, pero después de saber que ibas a ir a buscarlos tú.
Ella no respondió. Las cajas seguían apiladas en un rincón. Las cosas de Claire. Eddie aún no las había trasladado al sótano o al garaje. Seguían ahí, en el salón, como la obra de un coleccionista maníaco.
—Lo digo en serio —insistió él—. No conduzco cuando bebo.
—Eres el mejor, Eddie.
—Qué arrogante.
—En absoluto.
—Maya...
—¿Qué?
En la barbilla y la mejilla derecha tenía sombras de pelo mal afeitado. Claire las habría visto y se lo habría dicho para que no saliera de casa con aquel aspecto descuidado.
—Cuando Claire estaba viva yo no bebía.
Maya no supo qué decir, así que no dijo nada.
—Lo digo en serio. Sí, me tomaba una copa de vez en cuando, pero...
—Ya sé lo que quieres decir —lo interrumpió Maya—. Bueno, yo tengo que irme. Cuida a tus hijos.
—He recibido una llamada de la asociación de fútbol local.
—Ajá.
—Parece que has montado una buena escena.
Maya se encogió de hombros.
—Solo discutí con el entrenador acerca de las normas.
—¿Y quién te ha dado derecho?
—Tu hijo, Eddie. Me llamó para que ayudara a tu hija.
—¿Y tú crees que la has ayudado?
Maya no dijo nada.
—¿Tú te crees que un capullo como Phil se olvidará de algo así? ¿No crees que encontrará el modo de hacérselo pagar a Alexa?
—Más le vale no hacerlo.
—¿O qué? —replicó Eddie—. ¿Le darás más de lo mismo?
—Sí, Eddie, si es necesario. La defenderé hasta que pueda defenderse sola.
—¿Bajándole los pantalones al entrenador?
—Haciendo lo que haga falta.
—¿Alguna vez oyes lo que dices?
—Alto y claro. La protegeré. ¿Y sabes por qué? Porque si no, no lo hará nadie.
Eddie dio un paso atrás, como si hubiera recibido una bofetada.
—Lárgate de mi casa.
—Vale. —Maya se dirigió a la puerta, se paró y se giró hacia él—. Tu casa, por cierto, está hecha una letrina. A ver si la arreglas.
—He dicho que te vayas. Y quizá no debieras volver en un tiempo.
Ella frenó en seco.
—¿Cómo dices?
—No quiero que estés con mis hijos.
—¿Tus...? —Maya se le acercó—. ¿Me lo quieres explicar?
Toda la rabia que había antes en los ojos de Eddie desapareció de pronto. Tragó saliva y apartó la mirada.
—No lo entiendes.
—¿Qué es lo que no entiendo?
—Tú fuiste la única que luchó para que los demás no tuviéramos que hacerlo. Tú solías hacernos sentir seguros.
—¿Solía?
—Sí.
—No lo entiendo.
Por fin la miró a los ojos:
—La muerte te persigue, Maya.
Ella no se movió. A lo lejos, alguien encendió la televisión. Oyó risitas apagadas.
Eddie se puso a contar con los dedos:
—La guerra. Claire. Ahora Joe.
—¿Me estás culpando?
Él abrió la boca, la cerró, volvió a intentarlo.
—Quizá, no lo sé, quizá la muerte te encontrara en algún lugar perdido del desierto. O quizá siempre haya estado en tu interior y, de algún modo, la has dejado salir y te ha seguido a casa.
—Lo que dices no tiene ningún sentido, Eddie.
—Quizá no. Me gustaba mucho Joe. Joe era un buen tipo. Y ahora él también se ha ido. —Eddie levantó la vista y la miró—. No quiero que ahora le toque a algún otro de mis seres queridos.
—Sabes perfectamente que no dejaría que nadie hiciera daño a Daniel ni a Alexa.
—¿Crees que tienes ese poder, Maya?
No respondió.
—Tampoco habrías dejado que nadie les hiciera daño a Claire o a Joe. Pero parece que eso no salió tan bien.
«Flexiona, relaja».
—Estás diciendo tonterías, Eddie.
—Sal de mi casa. Sal de mi casa y no vuelvas.