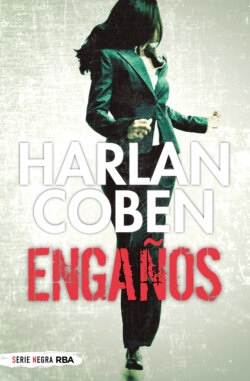Читать книгу Engaños - Харлан Кобен - Страница 5
1
ОглавлениеEnterraron a Joe tres días después de su asesinato.
Maya iba de negro, como correspondía a la desconsolada viuda. El sol golpeaba con una furia implacable, recordándole los meses pasados en el desierto. El pastor de la familia repasó todos los tópicos, pero Maya no lo estaba escuchando. La vista se le fue al patio del colegio que había al otro lado de la calle.
Sí, el cementerio daba a una escuela elemental. Maya había pasado en coche por allí un montón de veces —las tumbas a la izquierda, el colegio a la derecha— y, aun así, nunca había reparado en lo extraño, si no obsceno, de aquella distribución. ¿Qué habrían construido primero?, se preguntaba, ¿el patio del colegio o el cementerio? ¿De quién había sido la idea de construir una escuela junto a un cementerio, o viceversa? ¿Importaba siquiera esa yuxtaposición entre el inicio y el final de la vida, o era realmente algo relevante? La muerte está siempre tan cerca, siempre a la distancia de un suspiro, así que quizá no estaba mal inculcar ese concepto a los niños ya desde temprana edad.
Maya llenó la mente de tonterías como aquella mientras contemplaba cómo el ataúd de Joe descendía y desaparecía bajo tierra. Distráete. Esa era la clave. Resiste.
El vestido negro le picaba. En la última década, Maya había asistido a más de un centenar de funerales, pero esta era la primera vez que se había visto obligada a vestir de negro. Lo odiaba.
A su derecha, la familia directa de Joe —Judith, su madre; su hermano Neil; su hermana Caroline— estaban fundidos, por el efecto de las altas temperaturas y del enorme dolor. A su izquierda, cada vez más inquieta, estaba su hija de dos años Lily, que empezaba a usar el brazo de Maya como una cuerda de la que colgarse para columpiarse. Se dice que los niños no vienen con manual de instrucciones, y aquella era la prueba más evidente. ¿Qué se suponía que debía hacer en una situación así? ¿Dejas a tu hija de dos años en casa, o te la llevas al funeral de su padre? Ese era un asunto del que no solían hablar en esas páginas web para mamás primerizas. En un arranque de rabia y dolor simultáneos, Maya había sentido la tentación de publicar este post en la web: «¡Hola, chicas! Acaban de asesinar a mi marido. ¿Debería llevar a mi hija de dos años al cementerio o la dejo en casa? ¡Ah, acepto ideas de vestuario! ¡Gracias!».
Había cientos de personas en el funeral, y en algún rincón oscuro de su cerebro se le iluminó la idea de que aquello le habría gustado a Joe. A Joe le gustaba la gente. A la gente le gustaba Joe. Pero, por supuesto, su popularidad no explicaba, por sí sola, la presencia de toda aquella gente. La gente había acudido seducida por la morbosa atracción de la tragedia: un hombre joven abatido a sangre fría, el encantador vástago de la rica familia Burkett, y el marido de una mujer implicada en un escándalo internacional.
Lily rodeó la pierna de su madre con ambas manos. Maya se agachó y le susurró:
—Ya casi estamos, cariño, ¿vale?
Lily asintió, pero se agarró aún con más fuerza.
Maya volvió a levantar la cabeza y se alisó con las manos el vestido negro que le había pedido prestado a Eileen. Joe no habría querido que fuera de negro. Siempre le había gustado más verla con el uniforme militar que se ponía cuando era la capitana de la Marina Maya Stern. El día en que se habían conocido, en una gala benéfica de la familia Burkett, Joe se le había acercado con su frac, le había mostrado su sonrisa más irresistible (Maya nunca había pensado que una sonrisa pudiera ser irresistible hasta que vio aquella) y le dijo: «Vaya, yo pensaba que el uniforme solo hacía interesantes a los hombres».
Fue un pretexto algo pobre, quizá lo suficiente para hacerla reír, que era todo lo que necesitaba Joe. Desde luego, estaba guapísimo. Aquel recuerdo, incluso en aquel día, allí de pie, sintiendo aquella humedad sofocante, con su cadáver a apenas un par de metros, la hizo sonreír. Un año más tarde, Maya y Joe se casaron. Lily llegó poco después. Y en aquel momento, como si alguien hubiera acelerado la grabación de una vida en común, allí estaba ella, enterrando a su marido, el padre de su única hija.
—Todas las historias de amor acaban en tragedia —le había dicho su padre muchos años atrás.
Maya le había respondido meneando la cabeza:
—Por Dios, papá, eso es macabro.
—Sí, pero piénsalo: o se acaba el amor o, si eres de los que tienen suerte, vives lo suficiente para ver morir a tu alma gemela.
Aún podía ver a su padre sentado frente a ella, al otro lado de la mesa de fórmica amarillenta, en su casa de Brooklyn. Papá llevaba su habitual cárdigan (en todas las profesiones, no solo en el ejército, se viste algún tipo de uniforme), y estaba rodeado de los trabajos de sus alumnos, que iba puntuando. Tanto él como la madre de Maya habían muerto años atrás, con pocos meses de diferencia, pero lo cierto era que Maya aún no tenía claro en qué categoría de tragedia clasificar su historia de amor.
Mientras el pastor seguía con su perorata, Judith Burkett, la madre de Joe, le cogió la mano a Maya, con la tensión propia del duelo.
—Esto es aún peor —murmuró la mujer.
Maya no le pidió mayores explicaciones. No le hacían falta. Era la segunda vez que Judith Burkett se veía obligada a enterrar a un hijo: había perdido a dos de tres varones; uno supuestamente por un trágico accidente, el otro asesinado. Maya bajó la vista y miró a su hija, aquella cabecita, y se preguntó cómo podía vivir una madre con un dolor así.
Como si supiera lo que estaba pensando Maya, la anciana susurró:
—Nunca acabas de estar bien —dijo, y aquellas sencillas palabras cortaron el aire como la guadaña de la parca—. Nunca.
—Es culpa mía —dijo Maya.
No quería decir aquello. Judith levantó la vista y la miró.
—Tendría que haber...
—No habrías podido hacer nada —dijo Judith. Pero había algo raro en el tono de su voz. Maya lo comprendió, porque probablemente no era la única que lo pensaba. Maya Stern había salvado muchas vidas. ¿Por qué no había podido salvar la de su marido?
—Polvo eres...
Vaya. ¿De verdad el pastor había tirado de aquel tópico tan estereotipado o habían sido imaginaciones de Maya? Tampoco es que estuviera prestando demasiada atención. Nunca lo hacía, en los funerales. Se había enfrentado a la muerte demasiadas veces como para no comprender lo que había que hacer para aguantar: desconectar. No concentrarse en nada. Dejar que todas las imágenes y todos los sonidos se emborronaran hasta volverse irreconocibles.
El ataúd de Joe llegó al fondo con un ruido sordo cuyo eco resonó demasiado tiempo en el aire inmóvil. Judith se inclinó hacia Maya y soltó un gemido ahogado. Maya mantuvo la compostura militar: cabeza alta, columna recta, hombros atrás. Hacía poco había leído uno de esos artículos de autoayuda que la gente suele enviar sobre las «posturas de poder» y sobre cómo se supone que ayudan a mejorar el rendimiento. Los militares ya dominaban ese concepto de la psicología popular mucho antes de que llegara a las revistas. Cuando estás en el ejército, no te ponen en firmes porque quede bonito. Te ponen en firmes porque, en cierto modo, así eres más fuerte o —algo igual de importante— te hace parecer más fuerte, tanto ante tus compañeros como ante el enemigo.
Por un momento, Maya viajó con la mente al parque: el brillo del metal, el sonido de los disparos, Joe cayendo al suelo, la camisa de Maya cubierta de sangre, ella avanzando a tientas por la oscuridad, los semáforos, a lo lejos, proyectando difusos halos de luz...
«Ayuda... por favor... que alguien... mi marido...».
Cerró los ojos y apartó aquella idea de la mente.
«Aguanta —se dijo, volviendo al presente—. Deja eso atrás».
Y eso hizo.
Entonces llegó el momento de las condolencias.
Los dos únicos eventos en que se hacen filas para dar felicitaciones o condolencias son los funerales y las bodas. Probablemente había un motivo para ello, pero a Maya no se le ocurría cuál podía ser.
No habría sabido calcular cuántas personas pasaron por delante de ella, pero aquello duró horas. Los asistentes iban pasando como en una escena de una película de zombis, en la que matas a uno pero no dejan de aparecer otros, echándosete encima. Sin parar.
La mayoría se contentaba con murmurar «Lamento tu pérdida», lo cual era perfecto para la ocasión. Pero otros hablaban demasiado. Constataban lo trágico de la situación, que era una desgracia, que la ciudad se iba al infierno. Alguien le explicó que una vez casi lo atracaron a punta de pistola (regla número uno: nunca quieras ser protagonista cuando vas a dar el pésame); otro le dijo que esperaba que la policía friera a tiros a quien hubiera hecho aquello; alguien más, que Maya tenía mucha suerte, que Dios debía de haberla protegido (lo cual significaba, supuestamente, que a Dios no le había importado mucho la vida de Joe), que siempre hay un plan, un motivo que lo explica todo. Y ella se maravilló de poder contener las ganas de darle un puñetazo en las narices a esa gente.
Los familiares de Joe estaban agotados, y a la mitad del proceso tuvieron que sentarse. Maya no. Ella aguantó en pie hasta el final, mantuvo contacto visual directo con todos los asistentes y les agradeció su presencia con un firme apretón de manos. Recurrió a un lenguaje verbal sutil —y en ocasiones no tanto— para repeler a los que querían mostrar su dolor de un modo más expresivo, con abrazos o besos. Por huecas que fueran sus palabras, Maya escuchaba atentamente, asentía, decía «Gracias por venir», siempre con el mismo tono, más o menos sincero, y pasaba a la siguiente persona de la fila.
Otras reglas básicas de la fila de condolencias de un funeral: No hay que hablar demasiado. Los pésames cortos funcionan bien, porque inocuo es mucho mejor que ofensivo. Si sientes la necesidad de decir algo más, que sea un recuerdo bonito del muerto, algo rápido. Nunca hay que hacer, por ejemplo, lo que hizo Edith, la tía de Joe. Nunca hay que llorar como una histérica, y convertirse en la más dramática de los asistentes, proclamando «Miradme todos, cómo sufro». Ni hay que decirle algo tan estúpido a la pobre viuda como «Pobrecilla, primero tu hermana, ahora tu marido».
El mundo se detuvo un momento cuando la tía Edith expresó lo que muchos otros pensaban ya, especialmente porque los pequeños Daniel y Alexa, sobrinos de Maya, estaban lo suficientemente cerca para oírlo. Maya sintió el latido de la sangre en las venas, y tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no alargar la mano, agarrar a la tía Edith por la garganta y arrancarle las cuerdas vocales.
En lugar de eso, Maya repitió, en su tono más o menos sincero:
—Gracias por venir.
Seis excompañeros de pelotón de Maya, entre ellos Shane, se quedaron atrás, observándola atentamente. Eso era lo que hacían, te gustara o no. Cuando estaban juntos nunca dejaban de protegerse unos a otros. No se pusieron en la fila. Sabían que no debían hacerlo. Eran sus guardias, siempre, y su presencia era lo único que la reconfortaba en ese día horrible.
De vez en cuando Maya oía lo que parecía una risita de su hija, a lo lejos: su mejor amiga, Eileen Finn, se había llevado a Lily a la zona de recreo infantil del colegio del otro lado de la calle. Aunque quizá no fueran más que imaginaciones suyas. En aquella situación, el sonido de las risas infantiles resultaba a la vez obsceno y vivificante: estaba deseando oírlo, y al mismo tiempo la mortificaba.
Daniel y Alexa, los hijos de Claire, eran los últimos de la fila. Maya los rodeó con los brazos, como siempre, con el deseo de protegerlos de cualquier cosa mala que pudiera ocurrirles. Eddie, su cuñado... Porque eso es lo que era, ¿no? ¿Cómo se llama al hombre que estaba casado con tu hermana antes de que la asesinaran? Excuñado sonaba más bien como si se hubieran divorciado. ¿O se dice exhermano político? Mejor cuñado, ¿no?
Más pensamientos vacuos para distraerse.
Eddie se acercó tímidamente. En la cara tenía rastros de barba que no se había afeitado bien. Le dio un beso en la mejilla. El olor a elixir y a caramelo de menta era lo suficientemente fuerte para eclipsar cualquier otro. De eso se trataba en el fondo, ¿no?
—Voy a echar de menos a Joe —murmuró.
—Lo sé. Le gustabas mucho, Eddie.
—Si hay algo que pueda hacer...
«Puedes cuidar un poco mejor a tus hijos», pensó Maya, pero de la rabia que solía provocarle Eddie no quedaba ni rastro. Se había ido filtrando, como el aire de un bote de goma pinchado.
—Tranquilo, estamos bien, gracias.
Eddie se quedó en silencio, como si él también pudiera leerle la mente, lo cual probablemente fuera cierto, dada la situación.
—Siento haberme perdido tu último partido —le dijo Maya a Alexa—. Pero mañana estaré ahí.
De pronto, los tres parecían incómodos.
—No te preocupes, no tienes que hacerlo —dijo Eddie.
—Me irá bien. Me servirá para distraerme.
Eddie asintió, reunió a Daniel y a Alexa y se los llevó al coche. Alexa se giró para mirarla mientras se alejaban. Maya le sonrió para tranquilizarla. «No ha cambiado nada —decía esa sonrisa—. Seguiré estando ahí, como le prometí a tu madre».
Maya se quedó mirando cómo la familia de Claire subía al coche. Daniel era extrovertido y tenía ya catorce años. Se sentó en el asiento delantero. Alexa, que solo tenía doce, se sentó detrás, sola. Desde la muerte de su madre, parecía estar siempre encogida, como si se estuviera preparando para el siguiente batacazo. Eddie saludó a Maya con la mano, esbozó una sonrisa fatigada y se puso al volante. Maya se quedó mirando el coche que se alejaba. Y cuando el coche se fue, vio al agente de homicidios Roger Kierce, de la policía de Nueva York, de pie, en la distancia, apoyado en un árbol. Hasta ese día. Incluso en ese momento. Por un momento sintió la tentación de dirigirse a él y plantarle cara, exigirle respuestas, pero Judith volvió a cogerle la mano.
—Me gustaría que Lily y tú volvierais a Farnwood con nosotros.
Los Burkett siempre hacían referencia a su casa llamándola por su nombre. Probablemente eso tendría que haber sido la primera pista de lo que sería de ella si entraba en una familia así.
—Gracias —dijo Maya—. Pero creo que Lily necesita estar en casa.
—Necesita tener a la familia cerca. Las dos lo necesitáis.
—Te lo agradezco.
—Te lo digo de verdad. Lily siempre será nuestra nieta. Y tú siempre serás nuestra hija.
Judith apretó un poco más la mano para enfatizar ese sentimiento. Era un detalle que dijera eso, aunque sonara a algo que hubiera leído en un teleprónter en una de sus galas benéficas, pero a la vez era falso. Al menos lo relacionado con Maya. Nadie que se casara con un Burkett no era más que un elemento extraño tolerado.
—En otro momento —dijo Maya—. Estoy segura de que lo entenderás.
Judith asintió y le dio un abrazo superficial. Lo mismo hicieron el hermano y la hermana de Joe. Ella se quedó mirando sus expresiones de desolación mientras avanzaban hacia las limusinas que les llevarían a la finca de los Burkett.
Sus excompañeros de pelotón seguían allí. Miró a Shane a los ojos y asintió levemente. Pillaron el mensaje. No «rompieron filas», sino que más bien desaparecieron de allí, asegurándose de no llamar la atención de nadie. La mayoría de ellos seguían en activo. Después de lo sucedido en la frontera entre Siria e Irak, habían «sugerido» a Maya que se retirara con honores. No veía ninguna otra opción, así que aceptó. De modo que ahora, en lugar de tener soldados a sus órdenes, o al menos encargarse de la instrucción de los nuevos reclutas, la capitana retirada Maya Stern, que durante un breve tiempo había sido el rostro del nuevo Ejército, daba lecciones de vuelo en el aeropuerto de Teterboro, en el norte de Nueva Jersey. Algunos días estaba bien. Pero la mayoría echaba de menos el servicio, más de lo que habría podido imaginar.
Al final, Maya se encontró sola, de pie junto al montón de tierra que muy pronto cubriría a su marido.
—Ah, Joe —dijo en voz alta.
Intentó sentir una presencia. Ya lo había intentado antes, en innumerables situaciones de duelo, ver si podía percibir algún tipo de fuerza vital tras la muerte, pero nunca encontraba nada. Había quien decía que debía de haber al menos una mínima fuerza vital, que la energía y el movimiento no desaparecían nunca del todo, que el alma es eterna, que no se puede destruir la materia para siempre, todo eso. Quizá fuera cierto, pero cuanto más contacto tenía Maya con los muertos, más tenía la sensación de que no dejaban nada, absolutamente nada tras ellos.
Se quedó junto a la tumba hasta que Eileen regresó de la zona de juegos con Lily.
—¿Lista? —preguntó Eileen.
Maya miró una vez más el agujero. Habría querido decirle algo profundo a Joe, algo que les permitiera... en fin... descansar a los dos, pero no se le ocurrió nada.
Eileen las llevó a casa en coche. Lily se durmió sobre un asiento que parecía algo diseñado por la NASA. Maya iba en el asiento del acompañante, mirando por la ventana. Cuando llegaron a la casa —a la que Joe, de hecho, también había querido ponerle nombre, y ella se había negado rotundamente—, Maya consiguió soltar el complicado mecanismo de seguridad del asiento trasero y sacó a Lily del coche, agarrándole la cabecita para que no se despertara.
—Gracias por traernos —susurró.
Eileen apagó el motor.
—¿Te importa que entre un segundo?
—Estamos bien.
—No lo dudo —dijo Eileen, soltándose el cinturón de seguridad—. Pero quería darte una cosa. No será más que un par de minutos.
Maya se quedó mirando lo que tenía en la mano.
—¿Un marco digital?
Eileen tenía una melena de color rubio pajizo, pecas en las mejillas y una gran sonrisa en un rostro que iluminaba cualquier espacio, lo cual suponía una máscara ideal para el tormento que llevaba por dentro.
—No, es una cámara de seguridad disfrazada de marco digital.
—¿Cómo dices?
—Ahora que trabajas a tiempo completo, tienes que tener las cosas más controladas, ¿no?
—Supongo.
—Cuando Isabella juega con Lily, ¿dónde suele hacerlo?
—En la sala de estar —dijo Maya, señalando hacia la derecha.
—Ven, te lo enseñaré.
—Eileen...
Ella le cogió el marco de la mano.
—Tú sígueme.
La sala de estar estaba a la derecha de la cocina. Tenía el techo alto y mucha madera clara. De la pared colgaba una gran pantalla de televisión.
Había dos cestos llenos hasta el borde de juguetes educativos para Lily. Frente al sofá, en el lugar que antes ocupaba una bonita mesita auxiliar de caoba, ahora había un parque para bebés. Desgraciadamente la mesita auxiliar no era segura para Lily, así que había tenido que desaparecer.
Eileen se acercó a la estantería. Encontró un hueco para el marco y conectó el cable a un enchufe cercano.
—Ya he cargado unas cuantas fotos de tu familia. El marco digital irá mostrándolas consecutivamente. ¿Isabella y Lily suelen jugar junto al sofá?
—Sí.
—Bien. —Eileen orientó el marco en esa dirección—. La cámara integrada es de gran angular, así que puedes ver toda la habitación.
—Eileen...
—La he visto en el funeral.
—¿A quién?
—A tu niñera.
—La familia de Joe conoce a la de Isabella desde siempre. Su madre fue niñera de Joe. Su hermano es el jardinero de la familia.
—¿De verdad?
Maya se encogió de hombros.
—Los ricos...
—Son diferentes.
—Sí que lo son.
—¿Entonces confías en ella?
—¿En quién? ¿En Isabella?
—Sí.
—Ya me conoces —dijo Maya, encogiéndose de hombros.
—Sí. —Eileen había empezado siendo la amiga de Claire; las dos habían compartido habitación durante el primer año de universidad, en Vassar, pero luego había acabado intimando también con Maya—. Tú no confías en nadie, Maya.
—Yo no lo diría.
—Vale. ¿Y en lo relativo a tu hija?
—En lo relativo a mi hija... Vale, sí, en nadie.
Eileen sonrió.
—Por eso te he traído esto. Mira, yo no creo que descubras nada raro. Isabella me parece una mujer estupenda.
—¿Pero más vale prevenir que curar?
—Exacto. No te imaginas la tranquilidad que me aportó esto cuando tuve que dejar a Kyle y Missy con la niñera.
Maya se preguntó si Eileen lo habría usado solo con la niñera o si le habría servido para acusar a alguna otra persona, pero de momento no dijo nada.
—¿Tu ordenador tiene puerto SD? —preguntó Eileen.
—No estoy segura.
—No importa. Ya te traeré un lector SD que se pueda conectar a un puerto USB. Tú solo tienes que conectarlo a tu ordenador. La verdad es que es sencillísimo. Por la noche, sacas la tarjeta SD del marco. Está aquí atrás. ¿Lo ves?
Maya asintió.
—Y la metes en el lector. El vídeo aparecerá en la pantalla. La SD tiene 32 gigas, así que tiene memoria para días. También tiene un detector de movimiento, de modo que no graba si la habitación está vacía, por ejemplo.
Maya no pudo evitar sonreír.
—Quién lo habría dicho.
—¿El qué? ¿Te incomoda esta inversión de papeles?
—Un poco. Esto debería haberlo pensado yo misma.
—Me sorprende que no lo hayas hecho.
Maya miró a su amiga a los ojos. Eileen mediría menos de metro sesenta, y Maya metro ochenta más o menos, pero con aquella postura tan tiesa parecía aún más alta.
—¿Alguna vez viste algo en esas grabaciones?
—¿Quieres decir algo raro?
—Sí.
—No —dijo Eileen—. Y sé lo que estás pensando. Él no ha vuelto. Y no lo he visto más.
—No te estoy juzgando.
—¿Ni siquiera un poquito?
—¿Qué amiga sería si no te juzgara un poquito?
Eileen se le acercó y la rodeó con los brazos. Maya le devolvió el abrazo. Eileen no era una casi desconocida que había acudido a presentar sus respetos. Maya había ido a estudiar a Vassar un año después que Claire. Fue una época feliz, en la que las tres mujeres vivieron juntas hasta que Maya tuvo que irse a la Escuela de Aviación de Fort Rucker, en Alabama. Junto con Shane, Eileen seguía siendo su mejor amiga.
—Te quiero, ya lo sabes.
Maya asintió.
—Sí, sí que lo sé.
—¿Estás segura de que no quieres que me quede?
—Tienes tu propia familia.
—De acuerdo —dijo Eileen, señalando al marco digital con el pulgar—. Pero te vigilo.
—Muy graciosa.
—La verdad es que no. Pero sé que necesitas descansar. Llámame si necesitas algo. Ah, y no te preocupes por la cena. Ya te he pedido comida china del Look See. Llegará en veinte minutos.
—Yo también te quiero.
—Sí —dijo Eileen, dirigiéndose hacia la puerta—. Lo sé —añadió, y se paró de golpe—. ¡Vaya!
—¿Qué pasa?
—Tienes compañía.