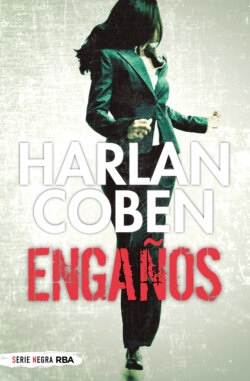Читать книгу Engaños - Харлан Кобен - Страница 6
2
ОглавлениеLa compañía tomó la forma de un hombre bajito y peludo, el agente de homicidios Roger Kierce, de la policía de Nueva York. Kierce entró en la casa haciendo una exhibición de petulancia, mirando a todas partes, tal como hace la policía.
—Bonito lugar —dijo.
Maya frunció el ceño, sin molestarse en disimular su contrariedad.
Kierce tenía algo rústico. Era corpulento, de hombros anchos, y daba la impresión de tener los brazos más cortos de lo normal. Era de esos hombres que parece que no se han afeitado, aunque acaben de hacerlo. Sus cejas peludas recordaban orugas en la última fase de la metamorfosis, y tenía las manos cubiertas de un pelo tan rizado que parecía que le hubieran hecho la permanente.
—Espero que no le moleste que pasara.
—¿Por qué me iba a molestar? —respondió Maya—. Ah, ya, por eso de que acabo de enterrar a mi marido.
Kierce hizo un gesto forzado de disculpa.
—Me doy cuenta de que podría no ser el mejor momento.
—¿Usted cree?
—Pero mañana va a volver al trabajo y... Bueno... ¿Cuándo es buen momento?
—Un buen argumento. ¿Qué puedo hacer por usted, agente?
—¿Le importa que me siente?
Maya señaló el sofá. Y de pronto se le ocurrió algo inquietante: aquel encuentro —de hecho, cualquier encuentro que se produjera en aquel salón— quedaría grabado por aquella cámara de vigilancia oculta. Qué pensamiento más extraño. Por supuesto, siempre podría encenderla y apagarla manualmente, pero eso supondría tener que acordarse de hacerlo cada día, por no hablar de la molestia que supondría. Se preguntó si la cámara también grabaría sonido. Tendría que preguntarle a Eileen, aunque también podía esperar a ver la grabación y comprobarlo.
—Bonito lugar —dijo Kierce.
—Sí, ya me lo ha dicho al entrar.
—¿En qué año se construyó?
—Hacia 1920.
—La familia de su difunto marido... es la propietaria de la casa, ¿verdad?
—Sí.
Kierce se sentó. Ella se quedó de pie.
—Bueno, ¿qué puedo hacer por usted, agente?
—Es solo seguimiento, ese tipo de cosas.
—¿Seguimiento?
—Déjeme que le cuente, ¿vale? —Kierce esbozó lo que probablemente él consideraba una sonrisa encantadora. Pero con Maya no coló—. ¿Dónde tengo...? —Hurgó en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un cuaderno viejo—. ¿Le importa que le demos un repaso más?
Maya no tenía muy claro qué pensar, y probablemente eso era precisamente lo que quería Kierce.
—¿Qué es lo que quiere saber?
Se sentó y abrió las manos, como diciendo: «Venga, adelante».
—¿Por qué se encontraron usted y Joe en Central Park?
—Él me lo pidió.
—Por teléfono, ¿verdad?
—Sí.
—¿Era algo normal?
—Habíamos quedado alguna vez allí, sí.
—¿Cuándo?
—No lo sé. Unas cuantas veces. Ya se lo he dicho. Es un rincón bonito del parque. Solíamos extender una manta en el suelo y luego almorzábamos en el Boathouse... —Paró y tragó saliva—. Era un lugar bonito, eso es todo.
—De día, sí. Pero un poco solitario de noche, ¿no le parece?
—Nosotros siempre nos sentimos seguros.
—Apuesto a que usted se siente segura en casi cualquier sitio —añadió él, sonriendo.
—¿Qué quiere decir?
—Cuando alguien ha estado donde usted ha estado, en lugares tan peligrosos, supongo que un parque no debe suponerle una gran preocupación. —Kierce se llevó el puño a la boca y tosió—. Bueno, el caso es que su marido la llamó y le dijo «Veámonos ahí», y usted fue.
—Exacto.
—Solo que... —Kierce echó mano de su cuaderno, se chupó el dedo y se puso a pasar páginas—... él no la llamó.
Levantó la vista y la miró.
—¿Perdón?
—Ha dicho que Joe la llamó y le pidió que se encontraran allí.
—No, usted lo ha dicho. Yo he dicho que hablamos por teléfono y que sugirió que nos viéramos allí.
—Pero luego yo he añadido «Él la llamó» y usted ha respondido «Exacto».
—Está haciendo cábalas semánticas conmigo, agente. Tiene los registros telefónicos de esa noche, supongo.
—Los tengo, sí.
—¿Y no aparece una llamada de teléfono entre mi marido y yo?
—Sí.
—No recuerdo si fui yo quien lo llamó o si me llamó él. Pero me sugirió que nos encontráramos en nuestro rincón favorito del parque. Podía haberlo sugerido yo, no veo qué importancia tiene. De hecho, quizá lo habría hecho, si no me lo hubiera propuesto él antes.
—¿Hay alguien que pueda verificar que usted y Joe solían verse allí?
—No lo creo, pero no veo qué relevancia puede tener.
Kierce volvió a mostrarle aquella sonrisa falsa.
—Yo tampoco, así que sigamos adelante, ¿le parece?
Ella cruzó las piernas y esperó.
—Ha descrito a dos hombres que se les acercaron desde el oeste. ¿Es correcto?
—Sí.
—¿Llevaban pasamontañas?
Maya ya había pasado por aquello docenas de veces.
—Sí.
—Pasamontañas negros. ¿Correcto?
—Correcto.
—Y dice que uno mediría metro ochenta y tres... ¿Cuánto mide usted, señora Burkett?
Estuvo a punto de replicar que debía llamarla capitana —odiaba que la llamaran señora—, pero no era el momento de hablar de su rango.
—Por favor, llámeme Maya. Y mido algo más de metro ochenta.
—Así que el hombre tenía más o menos su altura.
—Mmm, sí —respondió, haciendo un esfuerzo por no poner los ojos en blanco.
—Fue bastante precisa en su descripción de los asaltantes. —Kierce se puso a leer su cuaderno—. Un hombre mediría metro ochenta y tres. El otro calculó que mediría metro setenta y ocho. Uno vestía una sudadera negra con capucha, vaqueros y deportivas Converse rojas. El otro llevaba una camiseta azul claro sin ningún logo, mochila beige y zapatillas de atletismo negras, aunque no supo decir la marca.
—Así es.
—El hombre de las Converse rojas... es el que disparó a su marido.
—Sí.
—Y entonces usted echó a correr.
Maya no dijo nada.
—Según su declaración, pretendían robarles. Dijo que Joe no les dio la cartera de inmediato. Su marido también llevaba un reloj muy caro. Un Hublot, creo.
—Sí, es correcto —dijo ella, con la garganta seca.
—¿Por qué no se lo entregó, sin más?
—Yo creo... yo creo que lo habría hecho.
—¿Pero...?
Maya meneó la cabeza.
—¿Maya?
—¿Alguna vez le han plantado una pistola en la cara, agente?
—No.
—Entonces a lo mejor no lo entiende.
—¿Entender el qué?
—La boca de la pistola. La abertura. Cuando alguien te apunta así, cuando te amenazan con apretar el gatillo, ese agujero negro se vuelve enorme, es como si fuera a tragársete entero. Algunas personas, al verlo, se quedan paralizadas.
Kierce bajó la voz, ablandando el tono:
—Y Joe... ¿era uno de esos?
—Lo fue, durante un segundo.
—¿Y eso fue demasiado tiempo?
—En este caso, sí.
Se quedaron ambos en silencio un buen rato.
—¿Podría haberse disparado la pistola por accidente? —preguntó Kierce.
—Lo dudo.
—¿Por qué dice eso?
—Por dos motivos. Primero, era un revólver. ¿Sabe algo de revólveres?
—No mucho.
—Por su propio mecanismo, hay que amartillarlo o apretar muy fuerte. No se dispara solo.
—Ya veo. ¿Y el segundo motivo?
—Es más evidente —dijo ella—. El tipo disparó dos veces más. No se disparan accidentalmente tres balas.
Kierce asintió y volvió a comprobar sus notas.
—La primera bala le dio a su marido en el hombro izquierdo. La segunda le alcanzó en la tangente derecha de la clavícula.
Maya cerró los ojos.
—¿A qué distancia estaba el asesino cuando disparó?
—Poco más de tres metros.
—Nuestro forense dijo que ninguno de esos disparos fue mortal.
—Sí, ya me lo dijeron.
—¿Qué pasó, entonces?
—Intenté sostenerlo en pie...
—¿A Joe?
—Sí, a Joe —replicó ella—. ¿A quién, si no?
—Perdone. ¿Y qué pasó?
—Yo... Joe cayó de rodillas.
—¿Y fue entonces cuando el pistolero disparó por tercera vez?
Maya no dijo nada.
—Sí, el tercer disparo —repitió Kierce—. El que lo mató.
—Ya se lo he dicho.
—¿Qué es lo que me ha dicho?
Maya levantó la vista y le miró a los ojos.
—Yo no vi el tercer disparo.
Kierce asintió.
—Es cierto —añadió, exageradamente despacio—. Porque para entonces usted ya estaba corriendo.
«Ayuda... por favor... que alguien... mi marido...».
Maya sintió que iba a echarse a llorar. De pronto volvía a oír todos aquellos sonidos: los disparos, el zumbido de los rotores del helicóptero, los gritos agónicos... Cerró los ojos, respiró hondo y sacó fuerzas de flaqueza para mantener la compostura.
—¿Maya?
—Sí, salí corriendo. ¿Vale? Aquellos dos tipos llevaban pistolas. Corrí y dejé a mi marido solo, y luego, en algún sitio, no sé, quizá cinco o diez segundos más tarde, oí aquel ruido a mis espaldas y ahora, por lo que usted me dice, sé que después de que me marchara, aquel asesino le apoyó la pistola en la cabeza a mi marido, mientras aún estaba de rodillas, apretó el gatillo...
Se detuvo.
—Nadie la culpa, Maya.
—No se lo he preguntado, agente —dijo, apretando los dientes—. ¿Qué es lo que quiere?
Kierce se puso a hojear sus notas.
—Además de la descripción detallada de los delincuentes, ha podido decirnos que el de las Converse rojas llevaba una Smith and Wesson 686, mientras que su compañero iba armado con una Beretta M9 —Kierce levantó la vista—. Es impresionante que sea capaz de reconocer las armas hasta ese nivel.
—Es parte de mi formación.
—Su formación como militar, ¿no es así?
—Digamos que soy observadora.
—Oh, yo creo que está siendo muy modesta, Maya. Todos hemos oído hablar de sus acciones heroicas en otros países.
«Y de mi defenestración», estuvo a punto de añadir ella.
—La iluminación en esa parte del parque no es muy buena. No hay más que unas cuantas farolas muy separadas.
—Es suficiente.
—¿Suficiente para reconocer modelos precisos de pistola?
—Conozco las armas de fuego.
—Sí, claro. De hecho, es usted una tiradora experta, capitán.
—Capitana.
La corrección le salió de forma automática. Igual que a él la sonrisa condescendiente.
—Perdone. Aun así, estaba oscuro...
—La Smith and Wesson era de acero inoxidable, no negra. Es fácil de ver en la oscuridad. También oí cómo la amartillaba. Eso se hace con un revólver, no con una semiautomática.
—¿Y la Beretta?
—No puedo estar segura del modelo exacto, pero tenía el cañón flotante, como las Beretta.
—Tal como sabe, extrajimos tres balas del cuerpo de su marido. Calibre treinta y ocho, coincidente con la Smith and Wesson.
Se frotó la cara, en gesto de concentración.
—Usted posee armas, ¿verdad, Maya?
—Sí.
—¿Y una de ellas no será una Smith and Wesson 686?
—Ya sabe la respuesta.
—¿Cómo iba a saberla?
—La ley de Nueva Jersey obliga a registrar todas las armas compradas en el estado. Así que todo eso ya lo sabe. A menos que sea un perfecto incompetente, agente Kierce, que no es el caso, lo primero que habrá hecho es comprobar el registro de mis pistolas. Así pues, ¿podemos dejarnos de jueguecitos e ir al grano?
—¿Qué distancia diría usted que hay del lugar donde cayó su marido a la fuente de Bethesda?
El cambio de tema la descolocó.
—Estoy segura de que lo habrán medido.
—Sí, sí que lo hemos hecho. Son unos doscientos setenta metros, con todos los quiebros y requiebros que hay que hacer. Lo recorrí a la carrera. Yo no estoy tan en buena forma como usted, pero tardé un minuto, más o menos.
—Vale.
—Bueno, pues el caso es este: varios testigos han dicho que oyeron el disparo, pero usted apareció uno o dos minutos después. ¿Cómo lo explica?
—¿Por qué tendría que explicarlo?
—Es una pregunta lógica.
Ella lo miró sin pestañear.
—¿Usted cree que yo le disparé a mi marido, agente?
—¿Lo hizo?
—No. ¿Y sabe cómo puedo demostrárselo?
—¿Cómo?
—Venga al campo de tiro conmigo.
—¿Qué quiere decir?
—Como usted ha dicho, soy una tiradora experta.
—Eso nos han dicho.
—Entonces lo sabe.
—¿Qué es lo que sé?
Maya se le acercó y lo miró fijamente a los ojos.
—Yo no habría necesitado tres disparos para matar a un hombre desde aquella distancia aunque me hubieran tapado los ojos.
Kierce sonrió al oír aquello.
—Touché. Y le pido disculpas por esta línea de investigación porque no, yo no creo que usted matara a su marido. De hecho, prácticamente puedo demostrar que no lo hizo.
—¿Qué quiere decir?
Kierce se puso en pie.
—¿Guarda usted las pistolas en casa?
—Sí.
—¿Le importa enseñármelas?
Primero lo llevó a la caja fuerte de las pistolas en el sótano.
—Supongo que será una gran defensora de la Segunda Enmienda —dijo Kierce.
—No me meto en política.
—Pero le gustan las pistolas. —Observó la caja fuerte—. No veo rueda de combinación. ¿Se abre con una llave?
—No. Solo se puede abrir con la huella dactilar.
—Ah, ya veo. Así que solo usted puede abrirla.
Maya tragó saliva.
—Ahora sí.
—Oh —dijo Kierce, reconociendo su error—. ¿Su marido?
Ella asintió.
—¿Y hay alguien más que tenga acceso, aparte de ustedes?
—Nadie.
Maya apoyó el pulgar en la abertura. La puerta se abrió con un chasquido. Se hizo a un lado. Kierce miró dentro y soltó un silbido de admiración.
—¿Para qué necesita todas estas armas?
—No necesito ninguna de ellas. Me gusta disparar. Es mi hobby. A la mayoría de personas no les gusta, o no lo entienden. No me importa.
—¿Dónde está su Smith and Wesson 686?
—Aquí —dijo, señalando al interior de la caja.
Él entrecerró los ojos.
—¿Puedo llevármela?
—¿La Smith and Wesson?
—Sí, si no le supone un problema.
—Pensaba que no creía que lo hubiera hecho yo.
—No lo creo. Pero quizá podríamos descartarla no solo a usted, sino también a su arma, ¿no le parece?
Maya sacó la Smith and Wesson. Como la mayoría de los buenos tiradores, era obsesivo-compulsiva en lo referente a la limpieza y a la carga de sus armas, lo que suponía que siempre comprobaba una última vez que estuviera descargada. Lo estaba.
—Le extenderé un recibo —dijo él.
—Yo, por supuesto, podría pedirle una orden judicial.
—Y yo probablemente podría conseguirla.
Seguro que sí. Le entregó el arma.
—¿Agente?
—¿Qué?
—Hay algo que no me está contando.
Kierce sonrió.
—Estaremos en contacto.