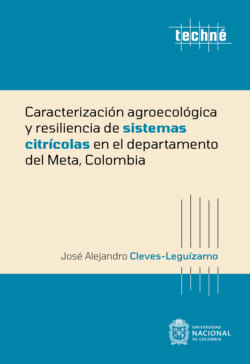Читать книгу Caracterización agroecológica y resiliencia de sistemas citrícolas en el departamento del Meta, Colombia - José Alejandro Cleves Leguízamo - Страница 11
Introducción
ОглавлениеLa agricultura es la interacción más significativa que el ser humano ha desarrollado con la naturaleza, actividad que está vinculada al comportamiento impredecible del sistema climático. A nivel mundial se constatan los efectos negativos del cambio climático (CC) y de la variabilidad climática (VC) sobre el rendimiento de los cultivos, convirtiéndose en una amenaza para la seguridad y soberanía alimentaria (Casanova, Martínez, López, Landeros y López, 2018; Food and Agriculture Organization of the United Nations [FAO], 2011; Van Asten et al., 2015).
En la actualidad, la VC es un tema relevante, debido a sus efectos en todas las escalas geográficas, e incide en aspectos sociales, económicos y ecosistémicos (Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC], 2007). Los eventos climáticos extremos como sequías, inundaciones y altas temperaturas también afectan las propiedades químicas, físicas y biológicas del suelo, alteran los parámetros hidrofísicos, predisponen al arrastre del suelo y modifican la ocurrencia e intensidad de los patógenos y su control (Sloat et al., 2020; Word Meteorological Organization [WMO], 2011).
Trabajos desarrollados en América Latina muestran los efectos de las variaciones climáticas, manifestados en pérdidas de la biodiversidad, incremento de la temperatura, sequías, precipitaciones fuertes, procesos de salinización, desertificación, disminución de tierras agrícolas y en general, reducción de la productividad del sector agropecuario hasta en un 50 % (Altieri y Nicholls, 2008; 2017; Nicholls y Altieri, 2011; 2012a; Rojas, 2011; Rosenzweig y Hillel, 2008).
Las fluctuaciones del clima, asociadas a teleconexiones, afectan significativamente los procesos fisiológicos de las plantas y la actividad humana, produciendo impactos socioeconómicos y ambientales de grandes proporciones, de ahí la importancia de analizar las fluctuaciones de la precipitación, al igual que la variabilidad de la temperatura del aire (Yang y Wang, 2019), relacionadas con las propiedades físicas del suelo, cobertura y pendiente (Liu et al., 2020).
Bajo condiciones tropicales las anomalías son cada vez más recurrentes e intensas y están asociadas a fenómenos de VC y CC (Montealegre y Pabón, 2000).
En Colombia, los efectos de las anomalías climáticas se expresan con mayor intensidad, comparativamente con otros países de la región, debido a su ubicación geográfica próxima al sector 3-4, donde se manifiesta el aumento de la temperatura superficial del mar (TSM) de las aguas del océano Pacífico. La tendencia del calentamiento se hace evidente al analizar las series de temperaturas mínimas, que concuerdan con las series de las temperaturas medias. La causa de este calentamiento se relaciona con la concentración en la atmósfera de los gases de efecto invernadero, como también con los procesos asociados a las actividades de los seres humanos, como por ejemplo procesos de urbanización, construcción de diferentes clases de infraestructuras, talas, quemas, deforestación y en resumen por cambio en el uso del suelo (Pérez, Poveda, Mesa, Carvajal y Ochoa, 1998; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2011; Rodríguez, 2007).
Ante este panorama existen múltiples estrategias para interactuar con los cambios ambientales. En el caso de las ciencias agrícolas, se han propuesto diferentes enfoques. El tradicional se fundamenta en técnicas convencionales, caracterizadas por altos subsidios externos de materia y energía, disminuyendo la biodiversidad con algunas afectaciones medioambientales que se evidencian en procedimientos y protocolos productivos. Otros enfoques complementarios o alternativos como los que plantea la agroecología como ciencia, dimensionan la producción como un sistema complejo donde interactúan los agroecosistemas con la oferta ambiental, y se convierten en una estrategia efectiva, con capacidad de respuestas de largo plazo a este tipo de problemas.
Bajo el enfoque agroecológico se diseñan prácticas agrarias con base en conocimientos tradicionales o ancestrales, se promueve la agrobiodiversidad (intensificación ecológica y cultural), la autonomía de los productores y la conservación y manejo adecuado de los recursos naturales, estimulando con éxito las regulaciones biológicas aún en agriculturas campesinas de pequeña escala (Altieri, 1999; García, 2000; Hainzelin, 2013; León y Altieri, 2010; Méndez y Gliessman, 2002; Toledo, 1990).
La agroecología no excluye otras ciencias y técnicas, sino que las complementa e integra; su objeto de estudio son los agroecosistemas, caracterizados por su alta complejidad.
Un concepto integrador de este enfoque es la estructura agroecológica principal (EAP), propuesto por León (2010a) y sobre el cual se están desarrollando múltiples investigaciones (Cleves-Leguízamo, 2018; Cleves-Leguízamo, Toro, Martínez y León, 2017; Córdoba y León 2013; León, 2014; León, Mendoza y Córdoba, 2014; León, Toro, Martínez y Cleves-Leguízamo, 2018; Mesa, 2012) que evidencian que la EAP es una herramienta útil para evaluar diferentes componentes de los sistemas de producción.
La EAP se convierte en una expresión de la diversidad (ecosistémica y cultural) de los agroecosistemas y, por lo tanto, está asociada a la resiliencia B, definida como la capacidad de un sistema para mantener su estructura organizacional y su productividad tras una perturbación, en respuesta a las fluctuaciones ambientales, considerando a la biodiversidad funcional como un factor atenuante (Lin, 2007).
La agrobiodiversidad potencializa las posibilidades de respuesta, generándole al sistema mayor resiliencia. En este aspecto, las prácticas culturales cumplen un papel fundamental debido a que pueden adaptarse para responder ante cambios de origen natural o antropogénico, en lo que se denomina resiliencia social o adquirida, y en este sentido la evaluación de la EAP podría potencializar la resiliencia inherente (propia de cada sistema).
El punto de partida para identificar, implementar y monitorear acciones estratégicas de resiliencia a la VC y CC requiere del análisis de la situación de la vulnerabilidad, con un énfasis en las condiciones climáticas locales (Instituto de Estudios Ambientales, Hidrología y Meteorología [Ideam] y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural [MADR], 2012). El reto es identificar las capacidades de resiliencia, de manera que la vulnerabilidad pueda ser reducida, permitiendo a los agricultores resistir y recuperarse de los eventos climáticos (Nicholls y Altieri, 2012a).
La producción de cítricos en el departamento del Meta fue introducida por colonos provenientes del interior del país en la década de los sesenta, proceso en el que el apoyo institucional (ICA-Corpoica) en los procesos de investigación y extensión ha sido fundamental. La citricultura, en general, ha presentado buena adaptación a las condiciones del trópico bajo. Aun así, los agricultores han manifestado que en los últimos diez años han sido más evidentes los problemas asociados a la ocurrencia de eventos climáticos extremos de diferentes escalas temporales. De acuerdo a lo reportado por Montealegre (2010a), estas anomalías son cada vez más frecuentes e intensas y afectan significativamente los procesos fisiológicos de las plantas. La justificación que soporta la elección de estos agroecosistemas y su ubicación geográfica se relaciona con los cambios notables que el sector agrario ha enfrentado recientemente.
A pesar de que el departamento del Meta presenta condiciones edafoclimáticas adecuadas para la producción de cítricos, según el trabajo de investigación de Orduz y Garzón (2012), los factores climáticos inciden en la fenología de la naranja var. Valencia y se expresan en la producción (kg/árbol), así como en la ocurrencia de la alternancia. La capacidad de respuesta de las comunidades agrícolas frente a las anomalías climáticas está en función de la disponibilidad de recursos ecosistémicos y de factores culturales como el mercado, las políticas públicas, la oferta institucional, la situación social, además de la disponibilidad de infraestructura y de bienes de capital (Boshell, 2008).
En concordancia con el objetivo, se evaluó la resiliencia a la VC de agroecosistemas citrícolas de naranja var. Valencia con diferente EAP, localizados en el departamento del Meta, Colombia.
Entre los objetivos específicos se propusieron: i) caracterizar, tipificar y clasificar los sistemas productivos citrícolas localizados en el departamento del Meta; ii) caracterizar la VC de la zona; iii) determinar la EAP, en sistemas productivos de naranja var. Valencia tipificados en el departamento del Meta, Colombia, y iv) estudiar los factores culturales y ecosistémicos (ecofisiología) asociados a la resiliencia de los agroecosistemas de naranja var. Valencia.