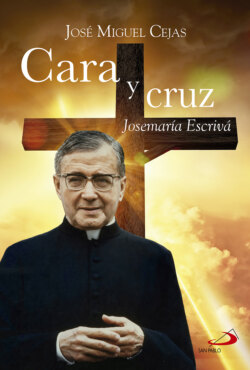Читать книгу Cara y cruz - José Miguel Cejas - Страница 22
1 de julio de 1927. En el Patronato de enfermos
ОглавлениеLa Residencia sacerdotal estaba regentada por las Damas Apostólicas, una fundación que se encontraba en sus comienzos y acababa de ser aprobada por el obispo de Madrid, Leopoldo Eijo y Garay.
Aunque en aquellos momentos solo contaba con diez Damas Apostólicas, estas religiosas llevaban a cabo un amplísimo trabajo espiritual y asistencial, gracias a la colaboración de numerosas señoras de la ciudad9. Dirigían diversos empeños apostólicos y caritativos, como la Obra de la Preservación de la Fe, la Obra de la Sagrada Familia, los Comedores de la Caridad o los Roperos de San José.
En 1927, según el boletín trimestral que informaba de esas actividades, se visitaron a unos cinco mil enfermos, se celebraron unos setecientos matrimonios y se administraron más de cien bautismos. En 1928 la Congregación llegó a contar con cincuenta y ocho escuelitas, enclavadas en diversos barrios madrileños, a las que acudían unos catorce mil alumnos. Distribuían diariamente trescientas comidas. Además, habían puesto en marcha el Patronato de enfermos (que contaba con una clínica de veinte camas) y habían levantado seis capillas en las afueras de Madrid, donde los inmigrantes malvivían en chabolas miserables.
Cuando Escrivá conoció a la Fundadora, Luz Rodríguez-Casanova, se planteó la posibilidad de trabajar como capellán en el Patronato de enfermos. Doña Luz era una mujer de cincuenta y cuatro años –relata González-Simancas–, con un «aspecto sumamente venerable. Se reflejaba en ella una gran dignidad, decisión y energía. [...] Debió de intuir que había encontrado al sacerdote que necesitaba, a la medida del apostolado que se hacía en y desde el Patronato. Y don Josemaría debió comprender también que aquella mujer, cuatro años mayor que su madre, muy de Dios y llena de celo apostólico, le abría las puertas de una labor sacerdotal amplia y eficaz»10.
Rodríguez-Casanova mantenía una relación excelente con el obispo de Madrid, y ella misma hizo las gestiones para que aquel joven sacerdote pudiera celebrar la Eucaristía, predicar y oír confesiones fuera de la iglesia de San Miguel11. Su misión como capellán del Patronato de enfermos consistía en cuidar de los actos de culto de la Casa del Patronato, celebrar la Misa, hacer la Exposición del Santísimo y dirigir el rezo del Rosario.
Gracias a ese conjunto de aparentes coincidencias, Escrivá dejó de celebrar Misa en la iglesia de San Miguel a comienzos de junio, y el 1 de julio de 1927 comenzó a trabajar como capellán en el Patronato, cuyo edificio se alza, con su fachada de ladrillo visto y azulejos, en la calle de Santa Engracia.
Cuando tomó posesión de su cargo –explica González-Simancas–, José María Rubio12, que era el director espiritual de la nueva Congregación, acababa de predicar unos ejercicios espirituales para ayudar a Luz Rodríguez-Casanova en la formación de las primeras candidatas. «Y, finalmente, la víspera de la fiesta del Sagrado Corazón, el 23 de junio, unos días después de que don Josemaría comenzara a trabajar como capellán, el obispo [...] comunicó a Luz Rodríguez-Casanova que al día siguiente quedaría erigida la Congregación de las Damas Apostólicas del Sagrado Corazón. Aunque don Josemaría no intervino para nada, ni entonces ni después, en la vida interna de la Congregación, era consciente de la riqueza de aquel fenómeno eclesial»13.
En el Patronato de enfermos conoció Escrivá a un sacerdote astorgano, Norberto Rodríguez, que llevaba tres años trabajando como capellán segundo. Tenía cuarenta y siete años y era un hombre bueno y piadoso que se había ocupado, al comienzo de su ministerio, de los enfermos del Hospital General. Había contraído años antes, en 1914, una enfermedad de origen neuronal, y cuando se repuso continuó trabajando en Peñagrande junto con José María Rubio. Pero había vuelto a recaer, quedando inhabilitado para tareas que requiriesen cierto esfuerzo.
Aunque la atención de los enfermos no formaba parte de su cometido como capellán, el sentido de la caridad y de la misericordia pudo más en el alma de Escrivá. Muy pronto comenzó a cuidar sacerdotalmente de los numerosos enfermos que las Damas Apostólicas visitaban en sus domicilios. Una de ellas, Asunción Muñoz, le recordaba hablando con los niños y los pobres que acudían al comedor de caridad, ocupándose de sus problemas materiales y procurando acercarlos al Señor.
Su afán sacerdotal le impulsaba hacia un trabajo como el que ahora podría emprender –explica González-Simancas–. Ya en otras ocasiones había procurado acercarse a los más necesitados, pero nunca se le había presentado una oportunidad como aquella para poder tocar de cerca tanta y tan abundante pobreza, enfermedad y dolor como se escondía en los barrios populares de Madrid.
Desde 1917-1918 presentía que el Señor le pedía algo que aún desconocía y pensó que colaborar ministerialmente en el apostolado con enfermos que realizaban aquellas mujeres desde el Patronato de enfermos, lejos de desviarle de ese querer de Dios, haría madurar su corazón sacerdotal. Y así sucedió, como él mismo dejaría constancia escrita en mayo de 1932, al recordar esa etapa de su vida: «En el Patronato de enfermos quiso el Señor que yo encontrara mi corazón de sacerdote»14.
* * *
«Corazón de sacerdote». Esta expresión proporciona la clave para entender aquel desvivirse cotidiano de Escrivá por los pobres, y los que ahora se denominan «los últimos». No le movía solo el ejemplo paterno, el afán por la justicia y la preocupación por los más necesitados que había visto en sus padres; ni su experiencia personal de la pobreza y de las carencias materiales. Tampoco era fruto únicamente de la fuerte «concienciación social» (usando términos actuales) que había recibido en la Universidad, gracias a las enseñanzas de algunos de sus profesores en la Facultad de Derecho15.
«No resultaba fácil –señalaba Pilar Sagüés– que las parroquias fueran a atender a aquellos numerosos enfermos que las religiosas iban visitando y a las que ayudábamos las personas de fuera. En cambio, don Josemaría aceptaba con mucho gusto aquella hoja, o sea la lista de enfermos, y nunca ponía dificultades para realizar aquel trabajo. Iba visitando a todos aquellos enfermos a los que confesaba y atendía dándoles consuelo y ánimos y ayudándoles a llevar sus dolores con espíritu sobrenatural. También les llevaba la Sagrada Comunión»16.
La expresión de Sagüés «no resultaba fácil que las parroquias fueran a atender a aquellos numerosos enfermos» pone de manifiesto una paradoja de aquella sociedad. Los enfermos de los hospitales y los que vivían en las barriadas más pobres no estaban suficientemente atendidos desde el punto de vista pastoral, a pesar de que Madrid contaba con un alto número de sacerdotes y una de las grandes preocupaciones del obispo era que regresaran a sus diócesis de origen los numerosos clérigos extradiocesanos que residían en la ciudad.
Las cifras son elocuentes. En 1930 Madrid contaba con mil trescientos treinta y tres sacerdotes seculares y cinco mil doscientos setenta y siete religiosos y religiosas, con la presencia de veintiséis órdenes religiosas y un total de seiscientos sacerdotes religiosos17. Sin embargo solo veintiocho sacerdotes se ocupaban espiritual y humanamente de las ciento cuarenta mil personas que malvivían en los suburbios.
La atención pastoral de esas zonas necesitadas –como señala González Gullón– era muy deficitaria; en parte, por razones estructurales: no se construyeron los templos y edificios necesarios para llevarla a cabo. Si se hubiera seguido una distribución lógica de acuerdo con el número de habitantes, en 1931 se habrían erigido noventa y cinco parroquias, en vez de las veintinueve que había. Desde 1923 a 1930 solo se construyeron dos templos al sur del extrarradio: el de Parla, en 1927, y el de San Miguel, en 1930.
A esas carencias materiales se unían las personales:
El Prelado tenía –le sobraban– solicitudes de sacerdotes que deseaban trabajar en Madrid, pero ni estos deseaban ir a los suburbios, ni el obispo los consideraba idóneos para tal trabajo. El extrarradio exigía sacerdotes que renunciaran a ingresos económicos consistentes –la feligresía era en su mayoría obrera–, hombres dispuestos a buscar a los feligreses en sus casas, que aportaran ideas de progreso social en barrios influenciados por partidos políticos y sindicatos de orientación anticatólica. Elementos, en definitiva, que requerían ser afrontados por un clero especializado y de gran celo18.
También se dieron dificultades prácticas, como el miedo a vivir en zonas anticlericales [...]. La evangelización del extrarradio quedó para aquellos sacerdotes jóvenes que, movidos por un gran celo pastoral, estaban dispuestos a dedicar sus energías a una tarea difícil19.
Un sacerdote de la época, Félix Verdasco, traza en sus memorias un cuadro desalentador:
En aquel Madrid que todavía no había podido desprenderse del polvo retardado del siglo XIX –escribe–, aún era frecuente el tipo galdosiano de clérigo, ocioso y paseante en la Corte, frecuentador de tertulias, amigo del buen vino y de la buena mesa. Una vueltecita por la Puerta del Sol, y al momento topábase uno con bastantes de estos sacerdotes que, en honor a la verdad, eran casi todos extradiocesanos.
Unos, dejando por unos días a sus lejanas ovejas, venían a la Corte a echar una cana al aire. Otros, rebotados de sus diócesis, aquí traían sus vidas rotas, resentidos y amargados. [...] El liberalismo no recluyó a los curas al fondo de las sacristías, porque estos llevaban dentro de ellas hacía muchos, muchísimos años, por su propia voluntad. Confiados en la fe del pueblo español, dejaron este «vivir de las rentas» y apenas si se dieron a un apostolado externo, contentándose con el rutinarismo del culto y el estudio y el cultivo de las letras por parte de una minoría. Las cosas como son...20.
Y se echaba en falta en la mayoría de los laicos un comportamiento coherente con su fe en lo que se refiere a la justicia social, la atención a los más necesitados, etc.21. Comentaba Escrivá:
Es frecuente, aun entre católicos que parecen responsables y piadosos, el error de pensar que solo están obligados a cumplir sus deberes familiares y religiosos, y apenas quieren oír hablar de deberes cívicos. No se trata de egoísmo: es sencillamente falta de formación, porque nadie les ha dicho nunca claramente que la virtud de la piedad –parte de la virtud cardinal de la justicia– y el sentido de la solidaridad se concretan también en ese estar presentes, en este conocer y contribuir a resolver los problemas que interesan a toda la comunidad22.
Por otra parte, pocos intelectuales creyentes estaban preparados para enfrentarse a los nuevos retos. Aunque algunos católicos habían creado medios de comunicación que contaban con las últimas técnicas, su contenido –en opinión de Montero y Cervera– «no difería demasiado –en lo cultural y social especialmente– de lo que venía siendo la prensa católica tradicional, por no decir tradicionalista en sentido lato»23.
Además, muchos sacerdotes y laicos de aquel tiempo eran deudores de «una herencia cultural católica de carácter marcadamente tradicionalista y empeñada en una oposición a las nuevas ideas, que, en general, se perciben como enemigas y ante las que no cabe el diálogo propiamente; solo el argumentar para combatirlas. Esta actitud defensiva se transmitía, en general, al clero en su formación»24. Esto explica en parte que numerosos laicos desconociesen las enseñanzas sociales del magisterio de la Iglesia o sus implicaciones prácticas. Y entre los que las conocían, fueron pocos en Madrid los que se preocuparon por llevarlas a la práctica.
Se concluye que parte de aquella comunidad eclesial «se había olvidado de los pobres». Se daban, naturalmente, honrosas excepciones, como el trabajo abnegado que llevaban a cabo religiosos y religiosas dedicados a la enseñanza, la catequesis y la beneficencia. Y entre los laicos había actuaciones sobresalientes, como las señoras que colaboraban con las Damas Apostólicas, o los jóvenes y mayores que participaban en las conferencias de San Vicente de Paúl y otros apostolados similares. Pero en total fueron muy pocos los sacerdotes, religiosos y laicos que se ocuparon de estas tareas de misericordia y de justicia, en un momento decisivo de transformación social.
Las causas de esa falta de atención fueron diversas y complejas. González Gullón las analiza con detalle en su estudio El clero en la Segunda República. Solo deseo destacar este hecho: los medios que se pusieron para llevar el Evangelio a las personas que vivían en las zonas más pobres de la ciudad fueron notoriamente insuficientes.
Esta realidad sirve para encuadrar el comportamiento de Escrivá durante ese periodo y puede servir para que los lectores menos familiarizados con esa época de la historia de España entiendan mejor qué sucedió pocos años después.
Josefina Santos guardaba grabada en su memoria la imagen de Escrivá, un joven sacerdote de veinticinco años, llevando la Comunión a los enfermos de Vallecas, Lavapiés, San Millán, Lucero o la Ribera del Manzanares. Otra testigo de aquel tiempo, Margarita Alvarado, le recuerda visitando y confesando a pobres, moribundos y personas necesitadas: «Iba en tranvía o andando, como pudiera».
Recorría muchos kilómetros al día –hasta diez, con frecuencia–, caminando o en medios públicos, para atender a esas personas, desahuciadas por los médicos en su mayoría25. Escrivá no los olvidó nunca. Años más tarde recordaba a aquel tuberculoso de dieciséis años que agonizaba en un cuchitril miserable, en el nº 11 de la calle Canarias. «Le administré los sacramentos y, cuando acabé, el chico no quería que me marchara. Me quedé a su lado hasta que murió»26.
Las reacciones de los enfermos ante la presencia de un sacerdote eran diversas y oscilaban entre el agradecimiento y el rechazo:
Un enfermo gravísimo –contaba Escrivá– vivía en la Almenara (Tetuán de las Victorias). Doña Pilar Romanillos me habló de él con pena, porque se negaba a recibir al sacerdote y estaba grave. Me habló también del mismo pobre Dª Isabel Urdangarín. Les dije: encomendémoslo al Señor, por mediación de Merceditas, esta tarde durante la bendición [...]. Llegué a casa del enfermo. Con mi santa y apostólica desvergüenza, envié fuera a la mujer y me quedé a solas con el pobre hombre. «Padre, esas señoras del Patronato son unas latosas, impertinentes. Sobre todo una de ellas»... (lo decía por Pilar, ¡que es canonizable!). «Tiene Vd. razón», le dije. Y callé, para que siguiera hablando el enfermo. «Me ha dicho que me confiese... porque me muero: ¡me moriré, pero no me confieso!». Entonces yo: «hasta ahora no le he hablado de confesión, pero, dígame: ¿por qué no quiere confesarse?». «A los diecisiete años hice juramento de no confesarme y lo he cumplido». Así dijo. Y me dijo también que ni al casarse se había confesado. Al cuarto de hora escaso de hablar todo esto, lloraba confesándose27.