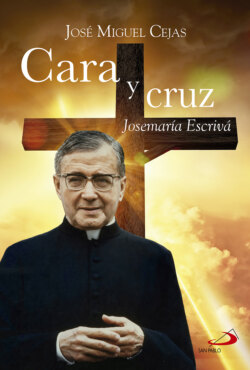Читать книгу Cara y cruz - José Miguel Cejas - Страница 25
VI «Madrid fue mi Damasco» (2 de octubre de 1928) 2 de octubre de 1928
ОглавлениеAunque el interior del edificio se haya transformado en un hospital, aún son visibles los muros exteriores de la Casa Central de los Paúles, junto a la Basílica de la Milagrosa, donde se encontraba Escrivá a comienzos de octubre de 1928, participando en unos ejercicios espirituales para sacerdotes de la diócesis de Madrid.
La Casa Central estaba situada en el nº 45 de la calle García de Paredes. Era una edificación grande, de cuatro pisos, con fachada de ladrillo visto y ventanas dispuestas en hilera. Las habitaciones, sencillas y austeras, daban a unos largos corredores en torno a un patio central. Durante el tiempo libre que dejaban las pláticas y los ejercicios de piedad, los ejercitantes podían pasear por la huerta contigua que tenía una arboleda.
En la mañana del 2 de octubre, fiesta de los Ángeles Custodios, tras celebrar la Eucaristía, Escrivá se dirigió a su cuarto y comenzó a releer las anotaciones que había ido escribiendo durante los últimos años. Y en un determinado momento –anotó más tarde– «vio», por fin, lo que Dios quería de él: aquello por lo que había estado rezando desde los dieciséis años.
«Recibí la iluminación sobre toda la Obra –recordaba en sus notas personales– mientras leía aquellos papeles. Conmovido me arrodillé –estaba solo en mi cuarto, entre plática y plática–, di gracias al Señor, y recuerdo con emoción el tocar de las campanas de la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles»1.
Había tenido algunas mociones interiores en el pasado, pero solo habían sido «ideas sueltas», «intuiciones», «sugerencias»...2; nunca «una idea clara general»3, como la experimentó aquel día. Aquella luz cambió profundamente su existencia, hasta el punto de establecer un antes y un después. Siempre consideró que aquel 2 de octubre había nacido la Obra, aún sin nombre.
No se trató –apunta Illanes– del resultado de una suma de ideas. Tampoco fue el fruto de un conjunto de intuiciones y decisiones personales: «lo que ocurrió en esa fecha implica una verdadera novedad, un auténtico comienzo que cambió el rumbo de su vida»4.
Escrivá utilizó siempre el verbo ver para describir aquella moción interior. ¿Qué vio? ¿Rostros concretos, facciones singulares? No. ¿Una estructura jurídico-canónica determinada? Tampoco. De la lectura de sus notas solo se deduce que vio que Dios llamaba a los hombres5 para que se santificaran en su trabajo cotidiano; y que le pedía –a él– que abriera un camino de santidad en el seno de la Iglesia para difundir ese mensaje.
Sí; él –que tan consciente era de sus limitaciones– debía promover ese fuerte impulso de renovación cristiana en los cinco continentes6.
«Madrid fue mi Damasco», decía desde entonces, porque en esa ciudad, al igual que a Pablo de Tarso, se le cayeron las escamas de los ojos que le impedían ver lo que Dios esperaba de él7.
* * *
Desde una perspectiva sin fe, estos hechos resultan inexplicables. Anteriormente, al hablar del efecto que tuvieron en Escrivá las huellas en la nieve, me referí a André Frossard, un francés de veinte años, no bautizado, ateo, hijo del Secretario General del Partido Comunista que se convirtió de repente al entrar en una iglesia parisina. Su conversión, justamente famosa, muestra cómo se desarrollan este tipo de sucesos.
Frossard entró a las cinco y diez de la tarde en una capilla del Barrio Latino en busca de un amigo. Salió a las cinco y cuarto completamente transformado.
Habiendo entrado allí escéptico y ateo de extrema izquierda, y aún más que escéptico y todavía más que ateo, indiferente y ocupado en cosas muy distintas a un Dios que ni siquiera tenía intención de negar [...] volví a salir, algunos minutos más tarde, «católico, apostólico, romano», llevado, alzado, recogido y arrollado por la ola de una alegría inagotable8.
Lo que había visto –explicó Escrivá años después– no fue una ocurrencia personal; ni un ya lo encontré; ni la conclusión de un proceso intelectual propio. Desde luego, aquello no era un fruto de su tiempo, porque los movimientos teológicos y espirituales marchaban en otra dirección. Y nunca había sospechado que Dios quisiera que fundase algo9.
Eso explica que en un primer momento pensara que el hecho de que hubiera visto aquello no significaba, forzosamente, que él debiera fundarlo. Quizá existiera ya en el seno de la Iglesia, y lo único que debía hacer, por su parte, era incorporarse a ese camino. «Me dio la aparente humildad de pensar –contaba Escrivá– que podría haber en el mundo cosas que no se diferenciaran de lo que Él me pedía. Era una cobardía poco razonable; era la cobardía de la comodidad, y la prueba de que a mí no me interesaba ser fundador de nada...»10.
Comenzó a indagar y a preguntar si aquello existía ya. Habían surgido diversas realidades eclesiales en Italia, Alemania, Suiza, Francia, Hungría y Polonia, donde el Padre Honorato había creado varias instituciones11. Quizá...
Solicitó información, por ejemplo, a la Compañía de San Pablo, que había sido fundada en Milán por un sacerdote, Giovanni Rossi, con la aprobación del cardenal Ferrari. Pero al enterarse, entre otras cuestiones, de que admitían a mujeres, la descartó12.
Cuando, tras muchas cartas y gestiones, comprobó que no existía nada parecido, se resignó a la idea de abrir un camino nuevo. Sí; aquello era por lo que venía rezando desde los quince años. «Yo quería y no quería», afirmaba13.
Comentaba tiempo después: «Sabéis qué aversión he tenido siempre a ese empeño de algunos –cuando no está basado en razones muy sobrenaturales, que la Iglesia juzga– por hacer nuevas fundaciones. Me parecía –y me sigue pareciendo– que sobraban fundaciones y fundadores: veía el peligro de una especie de psicosis de fundación, que llevaba a crear cosas innecesarias por motivos que consideraba ridículos. Pensaba, quizá con falta de caridad, que en alguna ocasión el motivo era lo de menos: lo esencial era crear algo nuevo y llamarse fundador»14.
No eligió su misión: Dios se la hizo ver –decía–; y en medio de circunstancias poco favorables, podemos añadir, porque no estaba incardinado en Madrid15; no contaba con un encargo pastoral que le permitiera mantener de forma estable a los suyos, y no disponía de recursos económicos ni materiales. Por no tener, aquello no tenía nombre siquiera. «Solo tenía yo veintiséis años, gracia de Dios y buen humor. La Obra nació pequeña: no era más que el afán de un joven sacerdote, que se esforzaba en hacer lo que Dios le pedía»16.
«Veintiséis años, gracia de Dios y buen humor». Vale la pena reflexionar sobre este autorretrato que nos deja Escrivá centrándonos en aquellos últimos meses de 1928 en los que la historia todavía no estaba escrita, porque nunca lo está: depende siempre de la libertad humana.
Para situar al joven Escrivá dentro de aquel contexto conviene despojarse mentalmente de lo que sabemos que ocurrió después; no solo porque los hechos podían haber sucedido de otro modo, sino porque –quizá– podían no haber ocurrido.
Escrivá, como todo hombre, no tenía «un sino inexorable»: recibió una propuesta y respondió positiva y libremente a un querer de Dios. Ese querer fue haciéndose realidad y encarnándose –también como fruto de respuestas libres a la gracia– en millares de vidas concretas... lo mismo que podía no haberse hecho realidad por falta de fidelidad, ya sea por parte de Escrivá o de esas personas.
Josemaría conocía bien lo que se cuenta que Cristo dijo a Teresa de Ávila: «Teresa, yo quise... Pero los hombres no han querido»17.