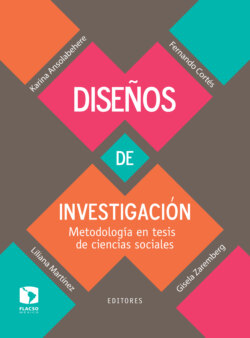Читать книгу Diseños de investigación - Esteban Pérez Caldentey, Sandra Serrano, Agostina Costantino - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
La lógica de la inferencia en la investigación social como diseño de investigación
ОглавлениеEn este apartado se examinará, desde el punto de vista de los diseños de investigación, la lógica de la inferencia científica, tal como ha sido elaborada en el campo de las ciencias sociales por Arthur Stinchcombe (1987).14 Para ello se presenta una breve exposición de los conceptos y modelos propuestos por este autor y se argumentará en favor de incluirlos también como diseños de investigación considerando que pueden ser útiles para orientar la investigación cuando el interés consista en confrontar teorías o hipótesis rivales empleando datos.
Es bastante habitual que cuando se hace referencia a la contrastación de hipótesis se piensa automáticamente en las pruebas de hipótesis, tema perteneciente al ámbito de la inferencia estadística, a pesar de que Stinchcombe lo ha tratado dentro de las ciencias sociales con bastante profundidad.
Dicho autor distingue entre enunciados teóricos, tales como “el individualismo en un grupo social causa una mayor tasa de suicidio”, de Durkheim, a partir del cual se deducen por implicación lógica enunciados empíricos como en Francia los protestantes tendrán una tasa de suicidio mayor que los católicos, o bien, que las personas casadas tendrán tasas de suicidios menores que los solteros, las cuales serán aún menores entre los casados con hijos (Stinchcombe, 1987: 15).
En general, contrastar teorías consiste en evaluar el grado de adecuación entre los enunciados empíricos y las observaciones. Stinchcombe hace uso de este concepto y de la idea de contrastación poperiana para plantear que si se dispone de una teoría15 A, a partir de la cual se derivan los enunciados empíricos B1 y Bn y de las teorías C y R se deriva “no B1” y de D y E se concluye “no Bn”, y resulta que B1 y Bn son confirmados por las observaciones (es decir, son verdaderos), entonces se concluye que las teorías C, R, D y E son falsas, pero incluso pueden subsistir otras, como F, Q, S y T, que permanecen como teorías rivales pues no han sido falseadas por la evidencia empírica.
Entre las posibles teorías rivales hay que considerar a la inferencia estadística, pues es una teoría particular que emerge como una alternativa a la que proporciona la teoría social para dar cuenta de las regularidades en las observaciones. En efecto, dichas regularidades pueden provenir del comportamiento esperado de un fenómeno sujeto a un sinnúmero de causas independientes (regularidad estadística) o bien surgen de los diseños cuando la base empírica se generó a través de muestras aleatorias. En los casos en que las observaciones se comportan de acuerdo con las teorías estadísticas suele rechazarse la teoría sustantiva.
El esquema lógico proporcionado por Stinchcombe delinea con claridad los denominados experimentos cruciales si la teoría A implica a B y la teoría C implica “no B” y se observa B, entonces C es falsa, lo que hace que A sea más creíble. De acuerdo con la teoría refutacionista de Popper. Nótese que la confirmación de un enunciado no permite concluir que A es verdadera sino únicamente más creíble.
Basándose en las ideas de este autor referidas a las investigaciones que confrontan teorías se puede observar que su modelo permite planear la investigación, establecer las estructuras no solo en el plano teórico sino también en el empírico, y además proporciona elementos para guiar la recopilación de evidencia, cumpliendo así con el concepto de diseño tal como lo plantean Davies, Kerlinger y Selltiz et al.
Debe notarse que la aproximación de Stinchcombe no coloca a la causalidad en el centro de la explicación. La relación planteada en el enunciado teórico puede ser genética, mecánica, aleatoria, dialéctica, interactiva o, en general, responder a cualquiera de los principios de determinación señalados por Bunge.
Considérese como ilustración de cómo se emplean los modelos referidos, desde el punto de vista de los diseños de investigación, dos hipótesis rivales que explican los cambios en la distribución del ingreso en México.
Una de ellas plantea que a partir del año 2000 ha tenido lugar una caída tendencial en la desigualdad en el ingreso como consecuencia de la disminución en el premio a la educación superior (debido entre otros factores a los esfuerzos de los gobierno por aumentar la cobertura de la instrucción), lo cual se refleja en una caída relativa en los ingresos más elevados, combinada con el aumento de la participación de los sectores más desfavorecidos beneficiarios de la política social focalizada puesta en acción a partir de 1997 con el programa Progresa, que en 2002 cubría a 4.2 millones de hogares y en 2014 a seis millones, además del alza en las remuneraciones de los trabajadores con menores niveles de calificación debida a la mayor demanda por exportaciones que usan intensivamente mano de obra no calificada, misma que se originó en la apertura comercial y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Esquivel et al., 2010: 175-217).
Desde esta perspectiva podría esperarse una reducción tendencial si los tres factores que impulsarían el decrecimiento sistemático de la desigualdad variaran continuamente a lo largo del tiempo o, en el caso en que uno o dos de ellos no lo hicieran, el efecto del tercero (el que provoca disminuciones continuas) prevalece. Esto quiere decir, desde el punto de vista metodológico, que de los enunciados teóricos se deriva el enunciado observacional “la desigualdad debe decaer sistemáticamente a lo largo del tiempo”.
De los tres factores mencionados, el aumento de la oferta de fuerza de trabajo con educación terciaria es el único que ha experimentado un crecimiento continuo, el cual es resultado de la inversión hecha en la materia por los gobiernos mexicanos durante los últimos años (Esquivel et al., 2010: 190-192), mientras que pareciera que el Programa Oportunidades/Prospera alcanzó el techo de su cobertura de alrededor de seis millones de hogares, y el comportamiento de las exportaciones, y por tanto el aumento en los ingresos de los trabajadores de las maquiladoras, ha seguido los avatares de la economía, afectada por el quebranto económico de comienzos de siglo originada por la detención de la economía estadounidense, y las crisis de los precios internacionales de los alimentos y del mercado inmobiliario entre los años 2007 y 2009.
La otra forma de entender el cambio en la distribución del ingreso sostiene que sí ha habido una disminución en la desigualdad pero que no es tendencial sino escalonada, es decir provocada por fuerzas que operaron a partir de 2002. La caída se debió, por una parte, al esfuerzo de la política social, en particular del programa Progresa (que en 2002 pasó a llamarse Oportunidades y, en 2014, Prospera), que además de ser el programa social emblemático ha mostrado haberse focalizado en los sectores económicamente menos favorecidos, a la vez que ha tenido un aumento sustancial en cobertura. En 1997, su año de inicio, fue de trescientas mil familias, al año siguiente cubrió 1.6 millones, en 2004 llegó a cinco millones, hasta alcanzar en 2012 a seis millones de familias.
La reducción en la desigualdad en la distribución del ingreso vista a partir de 2000 sería el resultado del aumento en la participación relativa en el ingreso de la base de la pirámide social por efectos de la nueva política social y la astringencia en el gasto debido a la retracción económica que experimentó el país al iniciar el nuevo siglo, que favorece sobre todo los ingresos de los sectores altos de la pirámide de ingresos. En tanto los programas sociales parecieran haber tocado techo y no continúen aumentando su cobertura ni sus apoyos, y las remuneraciones de los sectores sociales de altos ingresos no se recuperen debido a la política fiscal de déficit cero, se desprende que en 2002 se debe dar una reducción de la desigualdad a un nivel relativamente constante, es decir, en escalón, y no una tendencia a la reducción (Cortés, 2010: 75-76; Cortés, 2013: 136).
El conjunto de enunciados teóricos permite derivar el enunciado observacional, “la desigualdad no disminuye continuamente a lo largo del tiempo sino escalonadamente”, esto es, cae en un punto del tiempo y se mantiene por un periodo, en tanto permanezca la política social en favor de los pobres y el principio de equilibrio fiscal con escaso crecimiento económico.
La confrontación entre las dos formas de interpretar la caída en la desigualdad en la distribución del ingreso alrededor del año 2000 (tendencial o escalonada) conduce a examinar los datos proporcionados por la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares en el periodo de referencia. Como esta encuesta utiliza muestras aleatorias independientes hay que descartar la posibilidad, siguiendo el planteamiento de Stichcombe, de que los cambios se deban a las fluctuaciones aleatorias, es decir, se debe eliminar la explicación de las regularidades con base en el azar. Una vez que se elimina esta posible explicación, se deben generar las observaciones que den sustento empírico a una u otra de las explicaciones alternativas.
Más allá de la discusión conceptual y acentuando el interés en el diseño de la investigación, este ejemplo muestra que el modelo tratado en esta sección permite delinear el plan de la investigación conforme de la estructura de relaciones conceptuales (enunciados teóricos) se derivan consecuencias (enunciados empíricos) que llevan a construir los observables que permitan dirimir empíricamente las interpretaciones confrontadas.