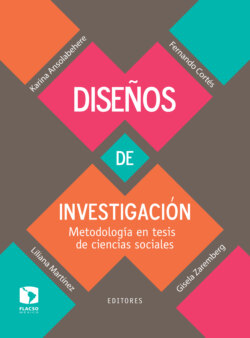Читать книгу Diseños de investigación - Esteban Pérez Caldentey, Sandra Serrano, Agostina Costantino - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Algunos comentarios a modo de apuntes
ОглавлениеLa causalidad es el elemento central que distingue a los estudios exploratorios y descriptivos de los explicativos, y ha llegado a ser una preocupación fundamental no solo de la sociología y la ciencia política, sino también en las restantes ciencias sociales. La perspectiva experimental (que incluye los experimentos y cuasi experimentos) analiza las fortalezas y debilidades de los diferentes diseños con base en la “distancia” que los separa del diseño patrón, es decir, aquel que controla todas las fuentes de invalidación interna; en tanto los métodos correlacionales se empeñan en generar modelos que permitan realizar estimaciones de efectos causales, a través del análisis de la matriz de varianzas y covarianzas.
De los desarrollos examinados interesa destacar que: 1) centrarse en la causalidad deja fuera del ámbito conceptual otras aproximaciones que recurren a principios de determinación diferentes; 2) los tres principios “operacionales” para construir explicaciones causales, planteados por primera vez por Mill y retraducidos por Selltiz et al., si bien, en principio, parecen tener validez universal, es decir, que podrían aplicarse en todo tiempo y lugar, tienen las debilidades propias de la epistemología empirista; 3) se deben considerar las limitaciones que derivan de la inferencia inductiva, más allá de las fluctuaciones de muestreo, y 4) se tiende a confundir causalidad con explicación causal.
Enseguida abundamos sobre estos cuatro temas.
1) Si el concepto determinación se entiende más allá del uso ordinario de la palabra (“propiedad o característica definida del objeto”) o se concibe superando la noción de conexión necesaria (“conexión constante y unívoca entre cosas o acontecimientos, o entre estados y cualidades de las cosas, así como entre objetos ideales”) y se le define como “el proceso mediante el cual un objeto ha llegado a ser lo que es, o sea, la forma como un objeto adquiere sus propiedades o características” (Bunge, 1979b: 22-23), entonces es posible distinguir varias categorías de determinación de las cuales la causal es solo una de ellas.
Un listado bastante completo de las categorías de determinación, pero no exhaustivo, así como de sus relaciones se encuentra en Bunge (1979b: 37-42). Entre ellas interesa destacar por su pertinencia para las ciencias sociales i) la interacción o causación recíproca o relación funcional (Bunge, 1979b: 38), ii) la determinación estadística, en la cual el resultado final es producto de la acción de un conjunto de causas estadísticamente independientes (Bunge, 1979b: 38), iii) la determinación estructural (o totalista) “de las partes por el todo” (Bunge, 1979b: 38), y iv) la “determinación dialéctica, de la totalidad del proceso por la ‘lucha’ interna y por la eventual síntesis subsiguiente de sus componentes opuestos” (Bunge, 1979b: 39). En consecuencia, limitar los diseños de investigación explicativos al principio de determinación causal (categoría de determinación que refiere al efecto que provoca una causa externa) los cercena y limita dejando fuera la posibilidad de explicar los fenómenos sociales con base en las relaciones entre los individuos, entender los límites de la agencia por las restricciones que imponen las estructuras sociales y deja fuera del ámbito del análisis social la emergencia de sucesos o fenómenos cualitativamente nuevos.
2) El neopositivismo sostiene que: “Dar una explicación causal de un acontecimiento quiere decir deducir un enunciado que lo describe a partir de las siguientes premisas deductivas: una o varias leyes universales y ciertos enunciados singulares —las condiciones iniciales—.” (Popper, 1962: 57).
En esta forma de concebir la explicación causal se distinguen dos partes: explanandum y explanans. El primero es “la oración que describe el fenómeno a explicar (y no el fenómeno mismo); el término explanans refiere a la clase de aquellas oraciones que se aducen para dilucidar el fenómeno” (Hempel, 1988: 249); mientras que en el explanans se distinguen dos clases de oraciones: las que formulan las condiciones iniciales y las que representan las leyes generales.16
En síntesis, esta manera de conceptuar la explicación causal reduce la causalidad al plano gnoseológico. En esencia se trata de subsumir enunciados particulares en oraciones que expresan leyes.17
De esta concepción epistemológica deriva el rol central que otorgan a la causalidad Selltiz et al. en la producción de conocimiento legítimo y, por tanto, la limitación de los estudios explicativos a aquellos que contengan hipótesis causales. Y, por otra parte, también cobran sentido los esfuerzos que se han dedicado a establecer las relaciones entre las causas y la información proporcionada por las observaciones mediante el empleo de técnicas estadísticas modernas. Un punto adicional es que la definición precisa de causalidad se basa en que si se da C entonces E, lo que implica que C y E pueden ser simultáneos y no necesariamente estar distanciados por el tiempo (Bunge, 1997: 98).18 Y el aspecto olvidado de la causalidad es la idea de producción, es decir, la necesaria identificación de los mecanismos que median entre C y E.
3) La posibilidad de generalizar los resultados de un experimento (validez externa) o de inferir causalidad a partir de los observables, remite al tema de la inferencia inductiva. Una formulación concisa del problema que encaran los estudios que deben inferir lo general a partir de lo particular plantea que “Desde el punto de vista lógico no podemos generalizar más allá de sus límites; es decir, que no podemos generalizar de modo alguno. Pero tratamos de hacerlo conjeturando leyes y verificando algunas de dichas generalizaciones en otras condiciones no menos específicas pero diferentes” (Campbell y Stanley, 1966: 39). Si bien esta formulación hace referencia a la posibilidad de generalizar los resultados de un experimento más allá de las condiciones experimentales, es perfectamente aplicable al problema que enfrentan los estudios observacionales signados por la preocupación causal.
4) Según la concepción realista, la causalidad es una cuestión ontológica, es decir, un rasgo propio del mundo fáctico; posición que se contrapone a la que sostiene el empirismo moderno para el que la categoría de causación es puramente gnoseológica; o sea que solo tiene que ver con nuestra experiencia de las cosas, no con las cosas mismas (Bunge, 1979b: 18-22). La causalidad debe distinguirse de la explicación causal, una cosa es suponer que este principio opera en el mundo fáctico y otra es contestar al porqué “no nos contentamos con hallar hechos, sino que deseamos saber por qué ocurren” (Bunge, 1979a: 561).
Respecto de la explicación causal hay varias posiciones. Una de ellas sostiene que “dar una explicación causal de un acontecimiento quiere decir deducir un enunciado que lo describe a partir de las siguientes premisas deductivas: una o varias leyes universales y ciertos enunciados singulares —las condiciones iniciales” (Popper, 1962: 57). Esta manera de conceptuar la explicación causal la reduce al plano gnoseológico, por lo que es perfectamente compatible con la perspectiva empirista.
La crítica a esta forma de conceptuar la explicación causal señala que: i) no es una explicación sino más bien la subsunción de enunciados particulares bajo oraciones generales y ii) hace caso omiso de la parte ontológica de la causalidad, considerando únicamente la parte lógica (Bunge, 1999b: 96). Una vez elaborada la crítica, se plantea que la explicación científica debe dar cuenta de los procesos, conocidos o supuestos, que vinculan las causas con los efectos (Bunge, 1999a: 98). Según esta conceptuación, no bastaría, para explicar la diferencia salarial entre un hombre y una mujer, señalar la regularidad estadística de que los hombres ganan más que las mujeres por el mismo trabajo en las mismas condiciones; cualquier científico social se preguntaría por los mecanismos que operan tras la discriminación de género.
El tratamiento de la explicación causal en la epistemología genética se basa, antes que nada, en distinguir entre los planos teórico y empírico, y sostiene que la sucesión temporal de los eventos da pie para establecer regularidades que serían manifestaciones de las relaciones causales que existen en el mundo empírico y que solo pueden reconstruirse por atribución a las relaciones empíricas observadas de las conexiones necesarias que se establecen en la teoría (García, 2000: 204-207).
A lo largo de la segunda sección de este capítulo introductorio se ha observado que la diferencia entre causalidad y explicación causal ha brillado por su ausencia, es probable que la confusión o mezcla de ambos conceptos en la práctica cotidiana de la investigación esté en la base de las dificultades para entender con claridad qué operaciones se realizan, tanto en lo conceptual como en lo empírico, para atribuir causalidad en el estudio de los problemas sociales.
Para finalizar, las consideraciones expuestas respecto de los conceptos de diseños de investigación en esta introducción dan pie para comprender por qué la expresión “diseño de investigación” es polisémica, aunque frecuentemente se emplea como si su significado estuviese perfectamente determinado. Si se practicase un “corte geológico” a las formas como se usa en la actualidad se encontrarían diferentes estratos que corresponden, como se ha visto en la tercera sección, a diversos estadios conceptuales en el desarrollo de las ciencias sociales. Los estratos exploratorio y descriptivo son fácilmente reconocibles, sin embargo, la naturaleza y complejidades de las nociones de causalidad y explicación causal, así como el origen experimental u observacional de los datos representan un amplio campo para la discusión sobre la relación de las técnicas estadísticas y sus habilidades para generar explicaciones causales sobre la base de datos observacionales.