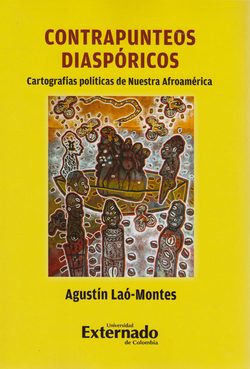Читать книгу Contrapunteos diaspóricos - Agustín Laó-Montes - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
HACIA UNA ANALÍTICA DE LA RACIALIDAD
ОглавлениеDos grandes paradojas de las formaciones raciales: primero, son fenómenos locales que forman parte de procesos históricos globales; segundo, son ficciones biológicas que a la misma vez constituyen hechos sociales con sólidas consecuencias para las relaciones de poder y las vidas de la gente.
Las clasificaciones y estratificaciones raciales con pretensión universal-planetaria que se han venido realizando desde la incepción de la Modernidad, sirven de plataforma general, pero no definen con precisión la clasificación y estratificación racial en cada lugar por varias razones. Los ensamblajes de relaciones que llamamos formaciones raciales están articulados a pluralidad de procesos: desde procesos de acumulación de capital y políticas estatales, hasta ideologías de identidad, políticas culturales y acciones colectivas. Los discursos y las significaciones raciales tienden a ser ambiguos, inestables y hasta incoherentes, y por eso varían de acuerdo con el momento y el lugar. Por eso, es necesario avanzar más allá de las caracterizaciones generales de raza y racismo, hacia la elaboración de una analítica de formaciones raciales, regímenes racistas y políticas étnico-raciales. Esto es una tarea colectiva que no podemos asumir en rigor en este capítulo, pero sí hemos de dar unos pasos en firme por ese camino.
En este libro solo podremos explorar varios conceptos clave para el marco categorial que guía la genealogía y cartografía de la política y lo político en Nuestra Afroamérica. Comenzamos por la categoría misma de raza, para luego adentrarnos en una serie de conceptos como racialización, formación racial, estructura social racializada, orden racial, Estado racial, proyecto racial y gramática racial, que le dan más concreción a la analítica de la racialidad. Luego examinamos las relaciones de raza, etnicidad y nación. El concepto de racismo lo analizamos en una sección aparte, pero siempre estará presente. Al final del capítulo esbozaremos un argumento y una periodización sobre la política étnico-racial que es una dimensión constitutiva y constante de la racialidad.
Hay varios debates sobre la temporalidad histórica y el carácter de la categoría raza. Hemos argumentado que las lógicas, discursos, clasificaciones y estratificaciones raciales son productos modernos134. En la larga duración de la Modernidad capitalista se ha postulado dos lógicas en la conformación de las razas como categorías históricas: una lógica naturalista, en la cual las denominadas razas se entienden como especies naturales de corte biológico y, por ende, tienden a predominar las calificaciones fenotípicas, de ancestralidad, y geográficas; y una lógica historicista, en la que priman los criterios culturales y conductuales para las adscripciones raciales135. Los discursos raciales y las prácticas de racialización han tendido históricamente a poner el acento en una de las dos lógicas. Por eso el naturalismo del racismo científico del siglo XIX y el historicismo de los llamados neorracismos de Europa y los EE.UU. hoy día. En la práctica, los procesos de racialización y las significaciones raciales tienden a combinar ambas lógicas.
La categoría “raza”, en tanto que forma de clasificación y estratificación fundamentada en la naturalización y jerarquización de la diferencia, se puede trazar temporalmente en la acusación de falta de “pureza de sangre” usada contra judíos y moros en la península ibérica medieval, donde el criterio principal de clasificación era la naturalización de lo religioso, lo cual después se elaboró con otros marcadores de alteridad como fenotipo y cultura en un sistema a escala planetaria en el contexto de la emergencia del sistema Atlántico con la conquista de América, la institucionalización de la trata negrera y la esclavitud de plantación y la conversión del mundo en un terreno de luchas geopolíticas y de dominación cultural por parte de los imperios europeos, todo esto ligado a la incipiente dominación del capitalismo a escala global136.
Como bien argumentó Du Bois (1940), la raza es un significante abierto que adquiere significados diversos en tiempo y espacio. En esa clave, la raza es un significante flotante, cuyas significaciones varían de acuerdo con las ideologías raciales y sus articulaciones con procesos de economía política, hegemonía cultural, políticas de Estado, acciones colectivas y luchas subalternas. Lo que da definición particular a lo racial son las lógicas de naturalización y jerarquización que en ese sentido han racializado consistentemente desde el largo siglo XVI a sujetos, cuerpos, culturas y territorios a través del planeta. Dichos procesos de racialización, o sea de inversión de contenidos y sentidos raciales, se efectúan en relación con la significación de superioridad ética, estética, cognitiva, gubernamental, espiritual y material a una supuesta civilización occidental que se asume “blanca”.
Paradójicamente, una de las razones principales por la cuales la raza persiste como una categoría clave de clasificación y estratificación, es su carácter camaleónico, su capacidad de adaptación y redefinición, de adquirir sentido y relevancia de acuerdo con el contexto. El carácter contextual de la raza, en tanto que categoría histórica, no debe negar su definición básica como modo de clasificación jerarquizada de cuerpos, poblaciones y territorios, a partir de una esencialización y naturalización de las diferencias y desigualdades. El hecho de que la raza es una construcción histórica tampoco debe negar su existencia social, su ontología y materialidad como discurso que configura identidades e influye de manera significativa en las condiciones de opresión y, por ende, en las gestas de liberación y en posibilidades de vida o muerte. La racialización es un factor importante para determinar procesos y relaciones en una infinidad de espacios sociales, desde donde vives y trabajas, si estas libre o en prisión, hasta con quienes estableces relaciones íntimas y familiares137.
En nuestro quehacer colectivo para una analítica de la racialidad, los sociólogos Omi y Winant han contribuido con conceptos clave como formación racial y proyecto racial, que aquí adoptamos con sentidos y contenidos nuestros. Omi y Winant acuñan el concepto de formación racial para argumentar que raza es una categoría histórica fundamental, formativa de la modernidad, de sus estructuras económicas y políticas, procesos culturales, maneras de constituir sujetos e identificar personas. En ese sentido, raza es irreducible a otras categorías, a contrapunto de ciertos marxismos que le reduce a una ideología derivada de las clases sociales, o a vertientes de la antropología en las que etnicidad es entendida como real y raza vista como ficticia. Por eso, la categoría raza, o dicho de otra manera, lo racial, se conceptualiza como un proceso que integra tanto ideologías, significados e identidades raciales, como estructuras económicas y políticas. En esta clave, la categoría raza es un complejo inestable y descentrado de significados sociales que son transformados constantemente por las luchas políticas.
Dicha definición de raza deposita un centro mayor en las prácticas de significación que en los procesos estructurales, a pesar de plantear que la racialización se efectúa en la interface entre la producción de sentidos e identidades y las estructuras de distribución de poder y riqueza. El sociólogo Eduardo Bonilla Silva argumenta que la perspectiva de formación racial de Omi y Winant “no explica por qué la raza es una categoría social vital” debido a su carencia de explicación estructural, lo que les lleva formular una “teoría incoherente, inestable y dependiente de los proyectos raciales dirigidos por la élite”. Concordamos con la crítica de Bonilla Silva y con su concepto de “sistema social racializado” como “sociedades en las que los niveles económicos, políticos, sociales e ideológicos están parcialmente estructurados por la ubicación de los actores en las categorías raciales o razas”. Esta es una de un repertorio de categorías, como su tipología de ideologías raciales, después de la era de las luchas por los derechos civiles en los EE.UU. y el concepto de gramática racial, como veremos más adelante138.
A contrapunto de Omi y Winant, que conciben la racialización como “la extensión del sentido racial de una relación previamente racial no clasificada, práctica social, o grupo”, Bonilla Silva (2001) entiende la racialización como un proceso que “forma una verdadera estructura”, en el que “los grupos racializados son jerárquicamente ordenados”, y en el cual “las relaciones sociales y prácticas emergen para ajustarse a la posición de los grupos en el régimen racial. Bonilla Silva argumenta que las razas “son el efecto de prácticas raciales de oposición” y que, por ende, “la lucha racial es la fuerza motriz fundamental de cualquier sistema social racializado”. Integrando las críticas y contribuciones de Bonilla Silva, elaboramos los conceptos de formación racial y proyecto racial en nuestra analítica.
El concepto de formación racial tiene resemblanza familiar con los de formación social y formación de clase, que provienen de la sociología histórica de corte marxista139. En esta clave, tanto las clases como las razas, son formaciones sociales que constituyen dimensiones particulares de los escenarios sociales que están articulados con otros; por eso entendemos las formaciones raciales como ligadas a las formaciones de clase. Sin embargo, las metodologías para estudiar las clases como formaciones históricas se han desarrollado y aplicado más que la sociología histórica de las formaciones raciales. Es decir, las analíticas de la racialidad han de elaborar más los criterios para la investigación histórica de cuáles son los factores, las prácticas, ideologías y las mediaciones de poder político y economía-política que configuran los procesos de formación racial140.
Una premisa principal de todos los análisis en las formaciones de clase es que ni el papel en las relaciones de producción, ni la posición en la división social del trabajo, son suficientes para la formación de clase, porque ello depende de las condiciones estructurales y de la agencia histórica de las/los sujetos. En el discurso crítico del marxismo esto se ha definido como la diferencia entre la clase-en-sí (posiciones estructurales) y la clase-para-sí (clase como formación histórica). Entonando ese son, en la introducción de su libro sobre las formaciones de la clase trabajadora, Katznelson plantea “cuatro dimensiones entrelazadas de teoría e historia” (estructura, estilos de vida, disposiciones y acciones colectivas) como criterios para investigar formaciones de clase obrera (Katznelson & Zolberg, 1986).
En clave análoga, aquí planteamos los siguientes elementos para investigar las formaciones raciales afrodescendientes: 1) Economía política racial: regímenes esclavistas y postesclavistas, división étnico-racial del trabajo; 2) Orden racial: Estados raciales, ideologías y discursos raciales, hegemonía racial, proyectos raciales, identidades raciales; 3) Regímenes racistas: culturas racistas, entramado de violencias, hegemonía racial; 4) Políticas étnico-raciales: resistencias, luchas, acciones colectivas, organización, propuestas y proyectos contra el racismo y por el empoderamiento afrodescendiente. Esta analítica será marco teórico y metodológico para la cartografía que realizamos en este libro141.
Aquí vamos a presentar más claramente tres categorías clave en nuestra analítica de la racialidad: Estado racial, proyecto racial y gramática racial. El Estado racial, como bien argumenta Goldberg, es un componente fundamental del Estado moderno, que desde sus inicios en los Estados imperiales y coloniales, hasta los Estados neoliberales en el día de hoy, han desempeñado una diversidad de roles en la constitución y reproducción de las categorías raciales y los modos de racialización, como también en la institucionalización de las desigualdades étnico-raciales, por medio de prácticas –a través de todo el tejido estatal– que varían desde las encuestas censales hasta las políticas culturales, educativas y laborales (Goldberg, 2001)142. El Estado racial, una dimensión de la institucionalidad política generalmente negada en los estudios latinoamericanos y caribeños, constituye un elemento regulador y articulador del orden racial en su conjunto, a la vez que sirve de referente clave en las luchas, acciones colectivas y políticas antirracistas.
El concepto de proyecto racial fue acuñado por Omi y Winant (1994), quienes lo definen como “representación y explicación de las dinámicas raciales, un esfuerzo por reorganizar y redistribuir recursos con base en criterios raciales”, que “conectan significados de raza en una formación discursiva con la manera que las estructuras sociales y las experiencias cotidianas se organizan racialmente”. A partir de esta definición, Winant (2001, 2008) distingue proyectos raciales neoliberales, neoconservadores y democrático-radicales143. En clave similar, esta cartografía histórica ha de definir y deslindar proyectos raciales en Nuestra Afroamérica, a la luz de los criterios presentados en nuestra analítica de la racialidad.
La tercera categoría que presentamos aquí es la de gramática racial, acuñada por Bonilla Silva. En su analítica, la gramática racial “es un destilado de la ideología racial y, por lo tanto, de supremacía blanca” que organiza “el campo normativo de las transacciones raciales […] facilita la dominación racial y puede ser más central que la coacción y otras prácticas de control social para la reproducción de la dominación racial”. En esta clave, la gramática racial se refiere a representaciones sociales y prácticas culturales, que constituyen el habitus y el sentido común racial de la sociedad que es vital para la reproducción de la dominación y opresión racial. En ese pentagrama, Bonilla Silva menciona fenómenos diversos, desde representaciones televisivas y cinematográficas, hasta las culturas propias de espacios universitarios estadounidenses, que denomina “universidades históricamente blancas”. Esto abre un campo de investigación similar al que ha cultivado el semiotista Teun van Dijk (2010) en los análisis que ha hecho y orientado sobre los discursos raciales y racistas. Tanto en Bonilla Silva (2001) como en Van Dijk (2010), los discursos raciales y racistas están atravesados fundamentalmente por la pigmentocracia, que aquí llamaremos la “gramática del color”, pero también están mediados por otros criterios incluyendo elementos culturales y conductuales como ya hemos explicado en relación a la categoría raza.
La analítica que hemos esbozado no da cuenta de las dimensiones subjetivas de lo racial, de sus economías libidinales, sus inversiones de deseo, los traumas provocados por el entramado de violencias racistas, la constitución de las culturas y las subjetividades modernas/coloniales con base en un inconsciente racial colectivo. Aquí cabe destacar la fenomenología del colonialismo y el racismo del psiquiatra revolucionario Frantz Fanon, quien dibuja con profundidad tanto sus formas de deshumanización y heridas existenciales, como las contraviolencias anticoloniales que constituyen prácticas de autoafirmación y liberación de “los condenados de la Tierra”. Entonando esa melodía, el filósofo africano Achille Mbembe, afirma que como “categoría originaria, material y fantasmática a la vez, la raza fue, a lo largo de los siglos, la causa de devastaciones psíquicas insólitas, así como de incontables crímenes y masacres”.
Una de las paradojas principales de lo racial, de la raza como categoría histórica, es que es una ficción en el sentido biológico, que tiene una enorme eficacia histórica, marcando hitos en las posibilidades de vida y muerte, de riqueza y pobreza, de poder y marginalidad. Lo racial tiene una ontología histórica, es un hecho social, como dice Bonilla Silva. Como se ha argumentado, la persistencia de la raza como categoría clave está en su flexibilidad, su capacidad de adaptar su lógica de naturalización y jerarquización de cuerpos, culturas y territorios, a situaciones diversas. Como hemos dicho, la racialización se fundamenta en criterios múltiples, incluyendo: la pigmentocracia; las complejas cartografías del cuerpo que evalúan sus partes, como el cabello; los labios, la nariz; des/valorización de culturas, conocimientos y conductas, que en su conjunto constituyen una pedagogía perversa de la mirada y una disposición ambigua entre paranoia y deseo en relación con el otro. Mbembe expresa esa complejidad con justicia poética al escribir, “la raza es, a la vez, imagen, cuerpo, y espejo enigmático en el contexto de una economía de sombras cuya característica particular es hacer de la vida misma en sí una realidad espectral”.
Los regímenes de subjetividad racial, su micro-física del poder articulada a las estructuras sociales racializadas, son componente clave de la raza como una relación social y del racismo como una arena de dominación, explotación y conflicto. El racismo como régimen de dominación fundamentado en la clasificación y estratificación racial se convirtió en uno de los hitos del sistema-mundo moderno/colonial, que informa e inscribe los procesos modernos de etnicización y nacionalización de las identidades, la cultura y la política144. En este sentido, “raza” es uno de los principales “universales del Atlántico”145 en la medida que ofrece una visión general y sirve de referente común a un conjunto de discursos occidentalistas que pretenden dar sentido a la historia, las culturas, la estética, las identidades, la ética, la política y los fundamentos del conocimiento.