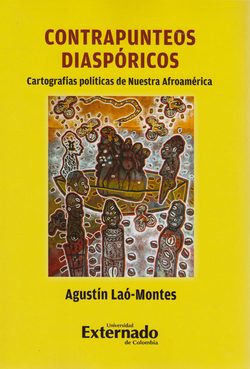Читать книгу Contrapunteos diaspóricos - Agustín Laó-Montes - Страница 28
На сайте Литреса книга снята с продажи.
MOVIMIENTOS ANTISISTÉMICOS Y AFROMODERNIDADES
ОглавлениеSi la “raza” y los racismos inscriben y configuran las instituciones fundamentales (Estados, economías, universidades, familias), las categorías clave de identidad y geografía, y los procesos principales (producción y consumo cultural, formaciones de clase y género, valorización y difusión del conocimiento) del sistema-mundo capitalista moderno/colonial, por consiguiente, debe considerarse la agencia histórica de la africanía y las políticas raciales negras, con sus arenas de lucha y propuestas alternativas, como un terreno importante en la definición general del campo de lo político.
La perspectiva de ciclos raciales articula un marco amplio para el análisis histórico de la política negra en el continente americano, en la medida en que combina el análisis político-económico y la interpretación cultural, la interacción de fuerzas (locales, nacionales y transnacionales), la importancia social de las coyunturas críticas y la agencia histórica afrodescendiente189. En este esquema analítico, se conceptualizan las formaciones étnico-raciales como un campo complejo y un terreno de contiendas marcado por “significados de raza constantemente cambiantes y en tensión con otras estructuras sociales” (Sawyer, 2009). En este sentido, la política étnico-racial se entiende como un proceso determinado estructuralmente, a la vez que abierto a la contingencia histórica, una arena en disputa mediada por procesos estructurales tales como formaciones estatales, proyectos raciales y poderes imperiales, siempre efectuados en la amplia gama de luchas que componen los escenarios cotidianos de las relaciones de poder.
El concepto mismo de ciclos de raza significa una temporalidad dinámica en la que un escenario central es la relación entre el Estado racial y los movimientos negros como impulsores del flujo y reflujo histórico entre momentos de crisis y convulsión social, seguidos por momentos de equilibrio en la dominación y la hegemonía190. Entiendo los ciclos raciales dentro de un marco analítico, por un lado ligado a una perspectiva histórico-mundial de movimientos sociales negros como fuerzas antisistémicas, para así enmarcar la política afroamericana en panoramas más amplios de poder, y de otro lado, vinculado a un acercamiento político-cultural con los movimientos sociales como campos de producción de identidad, formación de comunidad y articulación de políticas culturales191. Un desarrollo completo de esta tesis está más allá del alcance de este capítulo, pero creo necesario presentar algunas ideas básicas para elaborar mi argumento en este escrito. La analítica en su complejidad ha de ser demostrada a través de todo el libro. Aquí comenzaré con una periodización de los movimientos sociales negros y su importancia central, tanto en los períodos de crisis como en los procesos de reestructuración en la historia del sistema-mundo moderno/colonial capitalista192.
Podemos identificar cuatro ciclos principales de la política negra en el continente americano que corresponden con coyunturas histórico-mundiales críticas, es decir, de crisis y restructuración en el sistema-mundo moderno/colonial capitalista. Entendemos estos ciclos como momentos de excepcional vigor y efervescencia en el accionar colectivo, la organización política, la producción intelectual y la creación cultural de comunidades, corrientes y movimientos afrodescendientes. No son períodos en rigor porque no constituyen la totalidad del quehacer histórico de las diásporas africanas, así que de ninguna manera estamos reduciendo la totalidad del accionar político, cultural e intelectual afrodiaspórico a estas coyunturas193.
El primer momento alcanzó su punto álgido en la ola de revueltas de esclavizados en el siglo XVIII, cuyo punto culminante fue la Revolución haitiana (1791-1804) que marcó el nacimiento de la política negra como dominio explícito de identidad y derechos, y como proyecto de emancipación. Las revueltas modernas de esclavizados fueron el pilar de una acumulación de luchas que constituyeron la primera ola de movimientos antisistémicos en la Modernidad capitalista194. Las resistencias de esclavizados, que incluyeron variados repertorios de acción, desde hacer más lenta la producción y envenenar la comida del amo, hasta el cimarronaje, las revueltas masivas y la Revolución haitiana, son tan antiguas como la esclavitud moderna, pero sus efectos combinados y acumulados adquirieron el carácter de movimiento antisistémico hacia el cambio de siglo entre el XVIII y XIX. Esa fue la época que el historiador Eric Hobsbawn (1996) llamó “Era de la Revolución”, aunque junto a la mayoría de la historiografía solo reconoció a la guerra de Independencia de las Trece Colonias que constituyeron los Estados Unidos y a la Revolución francesa como las gestas de la época, apenas registrando el significado histórico de la Revolución haitiana.
A contrapunto, sostenemos que la Revolución haitiana fue la más profunda de la época, tanto en intención como en logros, dado que derrotó la esclavitud y el colonialismo francés, a la vez que inauguró la política del poder negro en el escenario histórico moderno/colonial195. La gesta haitiana tuvo grandes repercusiones en todo el continente americano, inspirando las resistencias de esclavizados, como también de negros libres y mulatos y exacerbando los miedos de los amos y los imperios. Tocando ese tambor, la Revolución haitiana, al representar la invención de la descolonización como forma política, inspiró el resto de las gestas de independencia del resto del continente que ahora conocemos como América Latina. Las políticas contra el racismo y por la humanización de los sujetos de la africanía tuvieron expresión epistémica en la obra de intelectuales afrodiaspóricos como Ottobah Cugoano y Antenor Firmin, que escribieron tratados contra el colonialismo y el racismo a contrapunto del sentido común de los discursos filosóficos y el pensamiento político de la época196.
Las narrativas de ex-esclavizados como Francisco Manzano, Olaudah Equiano y Frederick Douglass; la literatura de escritores afrodescendientes como los poetas Candelario Obeso en Colombia y Plácido (Gabriel de la Concepción Valdés) en Cuba, constituyeron un cuerpo de escritura del cosmopolitismo afrodiaspórico de los siglos XVII y XIX197. Caracterizamos este período como el primer gran momento de luchas por la liberación negra, la aparición de una política de la solidaridad entre negros e indígenas por la emancipación y de las concepciones vernáculas negras de democracia y libertad198. El movimiento abolicionista debe considerarse como el primer movimiento social a favor de la justicia, la equidad y democracia199. En resumen, esta coyuntura histórico-mundial de cambio sistémico marcó el surgimiento de la política racial negra en el continente americano y en la diáspora africana global.
El segundo momento de política y pensamiento de la africanía (aproximadamente de 1914 a 1945) puede situarse sacando al relieve la primera y segunda guerras mundiales europeas, las revoluciones rusa y mexicana y la gran “depresión de los años treinta”. Fue un momento de consolidación de los movimientos políticos, culturales e intelectuales negros en todo el Atlántico, que configuró una suerte de cosmopolitismo de la africanía que sigue vigente en la época actual (Edwards, 2000). Este es el período del surgimiento del panafricanismo como un movimiento transnacional de gran envergadura e influencia, a pesar de todas sus diferencias y contradicciones (James, 1938/2009).
Es el tiempo de apogeo de la Asociación Universal para el Mejoramiento Negro (UNIA), que continúa siendo una de las más numerosas organizaciones transnacionales en la historia de la diáspora africana. Desde otro ángulo, fue la época del nacimiento del marxismo negro como corriente intelectual y del socialismo negro, como movimiento político, liderada por figuras como Harry Haywood y Claude McKay en la Tercera Internacional, y C. L. R. James en la Cuarta Internacional. En América Latina y el Caribe se destacan el afrocubano Sandalio Junco, quien fue pionero del trotskismo antirracista, y de Diego Luis Córdoba, quien fue el primer afrocolombiano electo a la Asamblea Nacional y que lideró una perspectiva de socialismo negro en el Partido Liberal. El marxismo negro tuvo una versión feminista que denunció la triple opresión de la mujer afroamericana como trabajadora, mujer y negra, como continuidad de vertientes de afrofeminismo que se han trazado desde el siglo XIX200. El afrofeminismo no se limitó a su versión marxista, como se demuestra en la militancia antirracista por la democracia radical de Ida B. Wells.
En el ámbito cultural, fue el período de la política cultural modernista negra del Renacimiento de Harlem, de la aparición de las vanguardias estético-políticas en Brasil y Cuba, que fundamentaron sus creaciones en las formas culturales afrodiaspóricas, y del surrealismo negro que fue parte del movimiento denominado Negritude en la zona francófona de la diáspora africana (Francia, África y el Caribe) que articularon sus propias redes de cosmopolitismo negro con sus proyectos de descolonización y liberación. Este mundo afrofrancófono fue el universo histórico que produjo figuras intelectuales y políticas de envergadura mundial como Aimé Césaire y Frantz Fanon. Esta es la era en que se fundaron las primeras organizaciones políticas nacionales afroamericanas, el Partido Independiente de Color en Cuba (1908-1912), otro partido político llamado Frente Negra Brasileira en Brasil (1930) y la Asociación Nacional para el Progreso de las Gentes de Color (NAACP) en los Estados Unidos (desde 1909 hasta ahora)201.
El tercer momento de política y pensamiento de la africanía lo situamos desde el período posguerra de la Segunda Guerra Mundial hasta la ola global de movimientos antisistémicos de las décadas de 1960 y 1970. El primer momento, aproximadamente de 1945 a 1955, estuvo marcado por un ciclo sistémico de luchas por la descolonización en África, Asia y el Caribe, y por el surgimiento de movimientos contra el régimen de Jim Crow en el sur de los Estados Unidos. La conferencia de 1955 en Bandung, Indonesia, representó el clímax de la política anticolonial/antirracista de liberación nacional que buscaba cambiar el equilibrio del poder mundial, desafiar el poder imperial de Occidente y favorecer el surgimiento de los “países no alineados” y el empoderamiento de “los pobres de la tierra”, representando la zona transnacional o región-mundo que vino a llamarse el “Tercer Mundo”, conformado por Asia, África y Latinoamérica202.
En 1966 una conferencia en La Habana, Cuba, ondeó la bandera del Tricontinentalismo para plantear y articular una política de liberación cuyo locus principal venía de los tres continentes que componían el Tercer Mundo. En esa clave, el año 1968 representó lo que Arrighi, Hopkins y Wallerstein (1997) califican como “una revolución en el sistema-mundo”, pues las acciones combinadas de los movimientos sociales literalmente “sacudieron el mundo”, a la vez que representaban una amenaza antisistémica y la construcción de alternativas radicales a las constelaciones de poder global203.
En la densa y profunda coyuntura histórico-mundial del decenio de 1960, que aquí no es una década sino un tiempo histórico que podemos ubicar entre 1955 y 1975, el eje principal de los movimientos afroamericanos se situó en los Estados Unidos, lo cual sirvió de inspiración a las luchas de liberación negra en toda la diáspora africana y el continente africano mismo, como se ejemplifica de manera elocuente en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. El impresionante crecimiento del movimiento contra el régimen racista de Jim Crow en los Estados Unidos, desde el caso legal de Brown contra el Ministerio de Educación en 1955 y la negación de Rosa Parks a viajar en la parte trasera de un bus en 1956, representaron uno de los “ciclos de protesta” más vigorosos en la historia moderna, y finalmente dieron lugar al desmantelamiento jurídico, así como a un importante despertar político y cultural contra el racismo sureño, cuya cumbre fue la marcha por los derechos civiles del 1963 en la ciudad capital de los EE.UU.
En el segundo momento (1968-1975) de esta coyuntura planetaria, el Movimiento Negro de Liberación en los Estados Unidos acuñó la expresión “poder negro” que luego se tradujo en poder femenino, poder indígena, poder chicano, etcétera, inspirando así y dando un idioma político a los nuevos movimientos sociales que florecían. Este momento particular en el movimiento negro de liberación en los Estados Unidos de las décadas sesenta-setenta del siglo pasado, tuvo gran influencia en el resto del mundo, desde la proyección de figuras como Malcolm X y Martin Luther King, Jr., hasta organizaciones como las Panteras Negras y el Comité Coordinador Estudiantil No Violento (SNCC), hasta la adopción y repercusión global de la política cultural de Black is Beautiful204. Winant argumenta que esta ola de movimientos antisistémicos consolidó una transformación de fondo en el proyecto racial global, que catalogó como un cambio de la dominación racial a la hegemonía racial, cuyo indicador más claro fue el desmantelamiento del sistema de segregación racial legal en el sur de los EE.UU, al que se le llama Jim Crow.
La ola de movimientos antisistémicos de finales de las décadas de 1960 y 1970 se correspondió con una crisis incipiente de la hegemonía estadounidense, claramente revelada en la derrota política y militar de Vietnam, y con una recesión económica mundial que se expresó claramente en la crisis petrolera de 1973. La combinación de una gran ola de movimientos antisistémicos y una crisis global incipiente de acumulación de capital, configuraron lo que se ha denominado como una “nueva guerra de clases”, más aún, como una contrarrevolución del capital, del imperio, del patriarcado y de la supremacía blanca, es decir, una suerte de reafirmación en todas las aristas de la matriz de poder moderna/colonial que implicó una estrategia de reestructuración sistémica que dio origen al neoliberalismo a finales de los decenios de 1970 y 1980.
El cuarto período que propongo para interpretar conceptualmente la política étnico-racial negra en el continente americano comienza a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990 hasta hoy. Es la época del surgimiento del nuevo imperialismo estadounidense, por ejemplo, con las invasiones de Granada y Panamá en 1986 y 1988, y de la primera guerra con Irak en 1991. Marca también el comienzo del fin de la fascinación con las políticas de Estado neoliberales, presididas por movilizaciones y movimientos emergentes contra sus efectos negativos de orden económico y político, como el Caracazo de 1989, en Venezuela, el levantamiento zapatista, en enero de 1994 y su confluencia estratégica con la firma del Acuerdo de Libre Comercio de Norte América, y las protestas masivas contra las reuniones de la Organización Mundial del Comercio, en diciembre de 1999 en Seattle, que desató una ola de protestas contra las instituciones del capital global. Fue también la era de la revolución pacífica que desmanteló el bloque soviético, exacerbando la crisis del llamado “socialismo actualmente existente”.
En este período, ha habido tres grandes referentes para los movimientos negros e indígenas que emergieron en ese momento en el continente americano. El primero fue la ola de cambios constitucionales, en gran medida producto de las acciones colectivas de estos movimientos, que comenzaron con Nicaragua en 1986 y luego en Colombia en 1991, y que declararon a estos países pluriétnicos y multiculturales. La redefinición como Estados plurinacionales y naciones multiétnicas representó una ruptura al menos simbólica con los discursos de nación y región fundamentados en ideologías occidentalistas, en los que Europa es representada como corazón de la blanquitud y, en esa lógica, fuente de civilización, racionalidad, verdad, estética y buen gobierno, herencia recibida por las élites criollas eurodescendientes que desde un principio entendieron a indios y negros como otredades internas étnico-raciales de la nación concebida como blanco-mestiza.
El segundo referente clave es la campaña contra la celebración de los 500 años del mal llamado descubrimiento de América en el 1992, y el tercero el proceso hacia la Conferencia Mundial Contra el Racismo de 2001 en Durban, Sudáfrica, eventos sobre los cuales hemos de discutir en varios capítulos de este libro. En resumen, esta es la época del surgimiento de una serie de movimientos sociales contra los efectos negativos de la globalización neoliberal y, en particular, de la aparición de los movimientos negros e indígenas en Latinoamérica, como veremos más adelante. Aquí uno de los argumentos que hemos de esgrimir es el de un cambio de Norte a Sur en el locus principal del activismo afroamericano, que dio pie a la emergencia de América Latina y el Caribe como centro protagónico. En realidad, en este volumen nos concentraremos en el Caribe hispano, porque el Gran Caribe ha sido centro de pensamiento y política de la africanía desde la Modernidad temprana.
Esta voluntad de arqueología, cartografía y genealogía en perspectiva histórico-mundial para historiar205, investigar y conceptualizar lo racial, corresponde con una analítica del racismo como régimen de dominación que se articula con las otras tres aristas principales de la colonialidad del poder (capitalismo, imperialismo y patriarcado). Este marco teórico propone un análisis de intersecciones de poder e identidades, en el que se conciben raza y racismos como relaciones/procesos de poder social en articulación o “intersección” con otras formas de opresión/identificación –clase, género y sexualidad–. En este registro, la dominación/explotación implica luchas por justicia y liberación alrededor de una pluralidad de formas de opresión –étnico-racial, de clase, de género, sexual– que tienden a traducirse en una diversidad de movimientos sociales –afrodescendientes, indígenas, feministas, LGBTI, obreros, campesinos, comunitarios, ecológicos–. Entonando este son, una de las preocupaciones principales de este volumen es indagar en cómo combatir cadenas de colonialidad y opresión, con lazos de solidaridad para la liberación.
En esta clave, la política étnico-racial necesariamente se articula con otras dimensiones del poder y lo político, como veremos a través de este volumen. Continuando la Moyugba, el próximo capítulo ha de desglosar con mayor cuidado las categorías y significantes que nombran y analizan la formaciones étnico-raciales y las formas políticas del mundo afroamericano. Luego, en el capítulo cinco, el ejercicio será el de explorar la temática de la diáspora africana y el panafricanismo en diálogo contrapuntal con los afrofeminismos descoloniales, para después, en la tercera parte de Contrapunteos diaspóricos seguir “Arroyando” con la cartografía política de Nuestra Afroamérica.