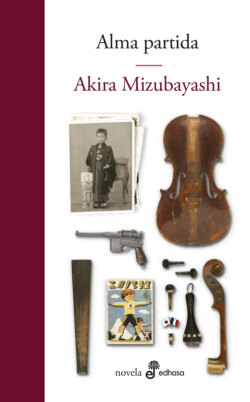Читать книгу Alma partida - Akira Mizubayashi - Страница 10
1
ОглавлениеEra una tarde de domingo tímidamente soleada. El chico, un colegial de once años, leía solo en un banco con respaldo en la gran sala de reuniones del Centro Cultural Municipal. Estaba concentrado en su libro. Nada parecía desviar su atención de las páginas que pasaba a intervalos regulares, tan absorto estaba en la historia que estaba siguiendo, en las palabras que saboreaba, inmóvil como una estatua. En cuanto a su padre, vestido con un simple saco gris, barría el suelo cubierto de pelusas por todas partes. Cuando terminó de hacer esa limpieza superficial, colocó dos atriles plegables que había traído de su casa uno al lado del otro.
—Y, Rei,* ¿es interesante la historia de Coper?
Rei no se inmutó. Coper, sobrenombre que venía de Copérnico, era el personaje principal de su libro: un estudiante japonés de quince años. De hecho, lo llamaban Coper-kun agregando el sufijo kun que expresa afecto y simpatía.
—Mientras ensayamos, vas a poder seguir leyendo, pero ¡los vas a saludar cuando lleguen! ¿Me estás escuchando?
—Sí, papá.
El chico respondió en voz baja, tragando un poco de aire, sin levantar los ojos de su libro. El padre se dirigió al hall. Volvió tan rápido como había desaparecido por el pasillo, con dos grandes cajas de cartón vacías destinadas a transportar frutas, una color kraft, otra amarilla con un dibujo a un costado, que representaba una mandarina. Las puso en forma vertical, una detrás de otra, de manera que los atriles metálicos quedaron rodeados por las dos cajas. El padre se dirigió a su hijo:
—¿Por dónde vas?
—…
El padre levantó la voz.
—¡Eh! Rei, ¿por dónde vas de tu libro?
—Ay, perdón, papá… Eh… en la página de las estatuas de Buda de Gan… dha… ra…
Rei se trabó en la palabra “Gandhara”.
—Ah, es el momento en que el tío le explica a Coper-kun que fueron los griegos los que tuvieron la idea de hacer estatuas de Buda mucho antes que la gente de Asia. ¡Formidable ese pasaje!
—¡Pronto lo termino, qué lástima! —murmuró Rei mirando la delgadez de las páginas que le quedaban por leer.
—Entonces, ¿no te hizo llorar?
—Oh, sí, cuando Kitami-kun se las agarra con Yamaguchi para defender a Urakawa-kun. ¡Todo el mundo se burla de él, pobre!
—Yamaguchi y su grupo ponen en ridículo a Urakawa-kun por el abura-agué (tofu frito) que tiene todos los días en su bento porque sus padres son fabricantes de tofu. ¿Es así?
—Sí. Y hay otra escena: Coper no se anima a ponerse del lado de sus dos amigos… ¡La banda de los mayores los maltrata! ¡No lloré, pero estaba tan enojado con esos grandotes orgullosos! ¡Le ordenan a Kitami-kun que los obedezca! Si no, lo tildan de un alumno al que no le gusta su colegio, ¡un traidor!
—¡Ah, sí, una escena emocionante! ¿Pero no te gustó lo que sigue? Hay páginas hermosas sobre el sufrimiento de Coper justamente por su cobardía… ¡Y después su madre es tan amable con su hijo! ¿Sabías que la madre de Coper me hace pensar en la tuya?
—Sí, sí, cuando su madre le habla de lo que no pudo hacer por timidez o por falta de valentía en comparación con la abuela que subía las escaleras de un templo cargando un gran fardo en la mano… Me hizo llorar… Coper ya no tiene a su papá, a mí me falta mi mamá… nos parecemos un poco…
—Bueno, Rei, me gustaría mucho que hablemos los dos de este libro, cuando lo hayas terminado.
Rei, sumergido de nuevo en las últimas páginas del libro, no respondió.
En ese momento se oyeron ruidos de pasos en el hall. Un hombre de unos cuarenta años, más bien alto, rubio, entró a la gran sala. Vestía un traje beige con un echarpe de algodón azul alrededor del cuello.
—Buenos días, Yu. ¿Cómo está? Estaba seguro de que lo encontraría aquí. Me había dicho que ensayaría esta tarde con sus amigos músicos…
—¡Ah! ¡Buenos días, Philippe! ¡Qué sorpresa! ¿Qué lo trae por aquí? No esperaba verlo hoy —respondió Yu en un francés un poco titubeante, pero perfectamente correcto.
—Eh…
—Tiene cara de preocupado, Philippe…
El visitante extranjero notó, por encima de los hombros de Yu, al chico que acababa de suspender su lectura y miraba con aire algo soñador a los dos adultos que conversaban.
—¿Rei-kun, genki? ¿Naniwo yonderuno, sugoku omoshirosoodane, sono hon? (¿Qué tal, Rei? ¿Qué estás leyendo con tanta pasión?) —le preguntó Philippe en un japonés completamente comprensible a pesar de una entonación que sonaba extraña al oído de Rei. Philippe, sin esperar la respuesta que Rei estaba por darle, miró a Yu a los ojos.
—Mi mujer y yo decidimos volver a Francia. La vida aquí se está volviendo difícil para mí… Pedí mi repatriación. La decisión del diario no debería demorar… En fin, me hubiera gustado hablar de todo esto con usted, pero ahora no tiene tiempo…
Yu miró su reloj.
—No, van a llegar de un momento a otro. ¿No puede venir a verme esta noche a casa? Si no mañana a la noche, si le viene mejor.
—Está bien, esta noche pasaré a verlo, pero un poco tarde, a eso de las once, once y media, si no le molesta —respondió Philippe, después de un instante de duda.
Las personas que Yu esperaba justo acababan de entrar a la sala. Dos hombres y una mujer, entre veinticinco y treinta años. Yu los saludó inclinándose y les dio un apretón de manos. Después de eso, les presentó a Philippe, agregando que era el corresponsal de un diario francés. Los amigos de Yu eran de nacionalidad china. El más joven de los tres se llamaba Kang (康). En la mano izquierda traía un violín en su estuche. La joven llamada Yanfen (硯芬) tocaba la viola y tenía un estuche un poco más grande que el de Kang. El último, que parecía mayor que los demás con su barba y su frente despejada, traía gallardamente sobre los hombros una caja de violonchelo. Se llamaba Cheng (成). Los tres jóvenes músicos aficionados formaban parte de los pocos estudiantes chinos que no habían quedado atrapados dentro del estrecho punto de vista de un nacionalismo exacerbado frente a la animosidad recíproca, que se acrecentaba cada vez más desde el incidente de Manchuria en 1931, entre su Nación del Centro invadida y el Imperio nipón seducido por el expansionismo colonial.
—Mizusawa-san, ¿kyowa oisogashii no dewa naïdesuka? (Señor Mizusawa, ¿tal vez está ocupado hoy?) —le dijo Cheng a Yu en un japonés fluido, con una sonrisa que se expandía por su amplio rostro.
Yu notó que Cheng lanzaba una mirada furtiva hacia su amigo periodista.
—Iya, sonnakoto wa arimasen, Cheng-san. Filippusan towa atode hanashimasukara goshinnpai naku. (No, no se preocupe, Cheng, estoy con ustedes. Con Philippe, ya tendremos nuestro propio tiempo más tarde). —Yu agregaba al final de cada nombre que pronunciaba el sufijo san, expresión de cortesía afectuosa en japonés, al igual que Cheng acababa de hacerlo con el apellido de Yu: Mizusawa.
—Voy a quedarme un momentito para escucharlos. No se preocupe por mí, Yu.
—Gracias, Philippe. Entonces nos vemos esta noche.
—Sí.
Yu se dirigió al cuarto trastero que estaba muy cerca del banco con respaldo. Sacó de allí dos taburetes y, de regreso, le dijo a su hijo ausente del mundo circundante:
—Rei, están aquí. ¡A saludar!
El hijo se levantó y miró a los tres chinos amigos de su padre que estaban sacando sus instrumentos.
—¡Konnichiwa! (¡Buenos días!) —dijo Rei con voz clara haciéndoles unas pequeñas reverencias.
Los músicos chinos le respondieron al mismo tiempo. Los hombres levantaron la mano para saludarlo, mientras que Yanfen le dedicó una hermosa sonrisa diciéndole que le daba curiosidad conocer el libro capaz de cautivar su atención con tanto poder. Rei se quedó sorprendido por la belleza aterciopelada de la voz femenina y también por las palabras japonesas que articulaba de un solo soplo. Miró a la joven. Llevaba un vestido marrón oscuro que hacía resaltar las líneas de su cuerpo esbelto. Su rostro ovalado resplandecía de una blancura deslumbrante. Su pelo negro medio largo estaba atado detrás de su nuca desnuda. Sus ojos eran como dos joyas volcadas que reflejaban en todas direcciones el suave rayo de sol matinal. Sus labios sin maquillar se movían como hojas verdes que temblaban por el tibio viento de primavera. El mentón de la joven era el punto de partida de una misteriosa línea curva que terminaba por trazar la discreta redondez de su pecho.
Sorprendido por la indiscreción de su propia mirada, Rei trató de recuperarse y se volvió a sumergir rápido en su libro, donde su atención turbada no lograba encontrar el inicio de las líneas por leer.
Yu dispuso los taburetes delante de los atriles. Kang volvía en ese momento del cuarto trastero con otros dos taburetes que colocó al lado de las cajas. Yu, a su vez, sacó del estuche su violín que había dejado sobre el parqué entre el banco y un gran armario europeo de acajú esculpido del que se destacaba su presencia a la vez maciza y discreta. Después, maquinalmente, fue a guardar el estuche al trastero.
Ahora estaban sentados los cuatro, formando un semicírculo. Yu se encargaba del primer violín, Kang del segundo. A su lado, se encontraba Yanfen, con la viola. Finalmente, Cheng, el violonchelista, estaba casi en frente de Yu, a dos metros de distancia. Una vez que colocaron cada uno su respectiva partitura sobre el atril o sobre la caja, comenzaron a afinar sus instrumentos. De pronto, Yu se dirigió a su hijo como si recordara algo importante:
—Rei, perdón, ¿podrías correr las cortinas negras y encender la luz?
Rei, esta vez, reaccionó de inmediato.
—Es nuestra tercera sesión de trabajo, ¡pero seguimos siempre en el primer movimiento! —dijo Yu dirigiéndose a Philippe. Y se apuró por traducir al japonés para sus amigos chinos lo que acababa de decirle a Philippe en francés.
—¡Por suerte! ¡Tratamos de prolongar nuestro placer al máximo! —dijo riendo Cheng—. Nosotros no estamos apurados, ¿no es cierto?
Los cuatro rieron juntos con ganas. Philippe hizo lo mismo, animado por el buen humor de los músicos en el que le parecía percibir una dosis infinitesimal de inquietud mal disimulada.
—¿Arrancamos? —dijo Yu a los otros tres músicos.
Se hizo un largo silencio. Luego Kang señaló el comienzo a la viola y al violonchelista con un movimiento de cabeza muy leve de arriba hacia abajo, mientras Yu, colocando bajo el mentón su instrumento brillante por la luz pálida que descendía de las luces de neón del techo, esperaba su entrada inminente, con el arco todavía en el aire. Kang dibujaba en un pianísimo una melodía lánguida que se deslizaba muy suavemente sobre el chapoteo regular de las notas graves que interpretaban en conjunto Yanfen y Cheng.
Más que melómano, Philippe, que además tocaba el clarinete desde la adolescencia, reconoció de inmediato el comienzo del cuarteto de cuerdas en la menor opus 29 de Schubert, llamado Rosamunde. Deslumbrado por la belleza trémula de esa música que no había escuchado desde hacía mucho tiempo, se quedó inmóvil por varios minutos, sentado en el banco al lado de Rei, que, con el libro abierto, miraba fijo a su padre completamente absorto en las páginas desplegadas de la partitura. Pero, después de dar una ojeada a su reloj de bolsillo, se levantó con cuidado. Apoyó la mano delicadamente sobre la cabeza de Rei y le susurró al oído: “¡Bye bye, matane! (¡Hasta luego!)”. Después se acercó a la puerta en puntas de pie sin mirar a los músicos que estaban tocando. Antes de volver a cerrar la puerta, sin embargo, por apenas un cuarto de segundo, Philippe fijó su mirada penetrante e intensa en Yu que le respondió con una sonrisa casi imperceptible. En cuanto a los tres músicos chinos, se concentraban en sus partituras sin ser molestados por la salida discreta del periodista francés, mientras Rei, el colegial, ya se había vuelto a zambullir en su libro.
* El nombre Rei se pronuncia: [re-i]