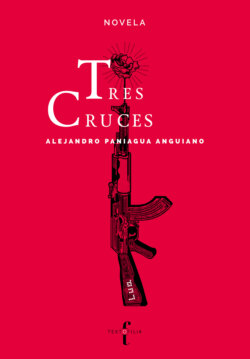Читать книгу Tres cruces - Alejandro Paniagua Anguiano - Страница 10
Оглавление[Un tiburón montado sobre un avestruz]
El helicóptero ilumina, con una enorme luz, el suelo. El Ponzoña tiembla, Lúa, y es porque desde chiquillo, el temor lo hace generar fantasías absurdas que enardecen sus miedos.
El sicario duda, por un instante, que aquella luz venga del helicóptero. Se pregunta si el resplandor creciente no se trata en realidad de un ser vivo, una bestia circular y brillante que se desliza por el prado acompañando, desde el piso, al vehículo aéreo.
Le da un vuelco el corazón. Se aprieta las manos para intentar olvidar sus disparates y mantenerse enfocado.
Comprende que los militares vinieron porque les revelaron la ubicación de la fosa clandestina. No puede quedarse allí, sería muy riesgoso. Con los cambios de mando, a veces los soldados no saben tampoco a quién deben combatir. Determina que si se va en la camioneta, seguro comenzarán a dispararle.
Corre a toda prisa hacia los árboles. Se agacha entre unos arbustos para tantear la situación. El helicóptero dispara una ráfaga de metrallas hacia los arbustos, las balas levantan diminutas polvaredas.
Del vehículo en vuelo descienden dos sogas. El miedo paraliza al Ponzoña unos segundos. Dos soldados encapuchados que llevan armas largas se deslizan hasta caer al suelo.
El asesino emprende la huida. Uno de los militares se detiene ante el hombre seccionado a machetazos, aún está vivo, aún reza a gritos. El otro militar persigue al torturador.
La vida de los hombres se define por la forma en que andan, Lúa, por la manera en que recorren los senderos. Al Ponzoña lo determina la huida, lo delimita el movimiento de un escondite a otro, ese es su estilo de andanza. Su sino es confundirse a cada rato con lo oscuro, aprovechar su parecido con lo sombrío y andar sin ser detectado.
Te voy a contar, Lúa, todo lo que el Ponzoña siente e imagina mientras es perseguido, te voy a desglosar sus reflexiones para que el tipo no sea sólo una centella corriendo entre los árboles, y para que seas capaz de ver cómo está conformado este hombre, quien transfigurará tu vida. A final de cuentas, incluso en los sucesos veloces, ocurren cientos de diferentes procesos imperceptibles a simple vista.
Mientras el Ponzoña corre, ráfagas de balas intentan alcanzarlo, ráfagas de pensamientos irracionales irrumpen en su cabeza. Así es la mente del sicario, responde a lo recio de la realidad con la dureza de la fantasía. El Ponzoña piensa, sin una razón aparente, que a lo mejor quien lo persigue no es un humano, tal vez el uniforme y la capucha ocultan a un ser aberrante. Avanza tratando de zigzaguear por entre los árboles: un manzano, un encino, un pino chamuscado por un rayo. Lo inquieta pensar que quizás es perseguido por una abominación cuyos órganos internos son exclusivamente estómagos. Un ser que se mantiene con vida a través de la digestión, que no necesita oxigenar la sangre ni ponerla en movimiento; que no requiere segregar orina ni absorber nutrientes; que sólo requiere transformar el alimento para permanecer vivo; y que utiliza la energía generada por sus decenas de estómagos para no perder el ímpetu. Un dolor en el tobillo hace estremecer al Ponzoña, lo hace tambalear un poco, pero no detiene la marcha. Suda en exceso a pesar del frío. Se pregunta entonces si quien lo persigue es un monstruo con figura humana, cuyo cuerpo está conformado por alacranes que pelean y se aguijonean entre sí, que descargan veneno una y otra vez, los unos en los otros; y que es justo ese proceso de envenenarse el que mantiene vivo al monstruo. La mochila del Ponzoña le golpea la espalda mientras corre, las armas que lleva encima le castigan el espinazo sin compasión. No quiere dejar caer la mochila porque el contenido es su último recurso para sobrevivir en un enfrentamiento directo. Sus fantasías se tornan aún más irracionales, se cuestiona si su perseguidor es un ser mítico, mitad incendio, mitad humano. Si me alcanza —piensa— bastará con que me toque para que mi cuerpo comience a consumirse. El torturador escucha los latidos de su corazón, sabe que ello implica que el órgano va acelerado en demasía. Nunca ha tenido claro hasta dónde será capaz de resistir. Las piernas las percibe con rigidez. Siente terror al pensar que, tal vez, quien lo persigue es un animal al que entrenaron para andar en dos patas: una pantera que aprendió a disparar armas largas usando las pezuñas; o una hiena, que en cuanto alcanza a sus presas, no sólo las derriba con técnicas de combate cuerpo a cuerpo, sino que les desgarra la cara y el cuello a mordidas. Y entonces su imaginación se vuelve infantil, como si los temores del perseguido fueran dibujados por el niño miedoso que fue alguna vez. Para alguien inmerso en el miedo, hasta lo ridículo resulta espeluznante. El sicario concluye que quizás el soldado acechante es en verdad un tiburón que va montado sobre un avestruz. La imagen caricaturesca, la cual en otras circunstancias le provocaría una carcajada, ahora lo aterroriza. Escucha unos disparos, su enemigo debe estar cerca. Las botas del Ponzoña hacen crujir las hojas y vacían de una pisada los pequeños charcos que anegan el terreno. El teléfono suena, lo más probable es que sea su esposa quien marca, concluye que de seguro decidió no ir esta noche con su amante, desea que así sea –pero él se equivoca, la mujer marca para decirle que se quedará un día más fuera de casa–. Luego imagina que es probable que lo persiga un espectro, y bastaría con que el fantasma se quitara el traje para poder atravesar, sin problema, la arboleda y alcanzarlo en un instante. Le punza la parte baja de la espalda. Imagina entonces que el ánima incansable detrás de él es justo el fantasma de su propio padre. Sin dejar de correr, saca de la mochila una de las granadas. ¿Y si más bien lo persigue el cadáver viviente de su padre? Analiza durante unos segundos si será capaz de dejar caer la granada y correr lo suficientemente rápido para escapar de la explosión. El tono de su teléfono suena con angustia. ¿Y si acaso lo persigue el hombre en el que siempre quiso convertirse su padre, pero nunca pudo –alguien valiente, sin deudas, un tipo recio y responsable–? El Ponzoña hace rodar la granada hacia atrás para ganar un poco de distancia y corre a mayor velocidad, su cuerpo casi es vencido por el esfuerzo. La explosión de la granada logra tirar a su perseguidor al suelo. ¿Y si acaba de atacar con un estallido a su padre vivo, quien sólo había fingido estar muerto durante años?
El sicario llega al río y se arroja al agua sin pensarlo.
Intenta nadar a contracorriente para alcanzar la orilla, pero la fuerza del flujo lo supera.
Riñe con mayor empuje en contra de la corriente, es vencido, comienza a ahogarse. La falta de aire y la zozobra le resultan familiares, ha vivido así por años.
El Ponzoña acepta la derrota, deja de luchar, sabe que es lo único que le queda. La dejadez hace que su cuerpo flote por sí mismo. Cierra los ojos: interrumpir la mirada lo ayuda a tranquilizarse, a aflojar los músculos y permitir al agua elevarlos. Una vez que alcanza la serenidad, se va impulsando con suavidad hacia la orilla. La corriente, antes su verdugo y ahora su salvadora, lo lleva rápidamente a la tierra.
El Ponzoña sale del agua. Piensa que el líquido ha sido de verdad benévolo al rescatarlo, se pregunta si él es merecedor de tal gesto de compasión. El viento sopla y le da al sicario una sensación de bienestar. El tipo piensa que también el aire tuvo clemencia.
De inmediato vuelve el estómago.
Con la boca aún manchada abre su celular, el aparato murió.
Ahora no podrá saber qué carajos quería su esposa.
Camina hacia las casas iluminadas a lo lejos.