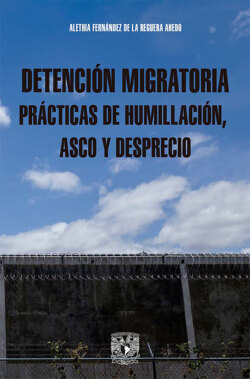Читать книгу Detección migratoria prácticas de humillación, asco y desprecio - Alethia Fernández de la Reguera Ahedo - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Introducción
Оглавление¿Qué fue primero, la imagen o la palabra? Ésta es una de las cuestiones más profundas que podemos plantearnos. Una pregunta que, con toda su ingenuidad, no sólo nos hunde en las profundidades de la historia, sino que nos lleva a indagar acerca de nuestra primera infancia y acerca de las relaciones que entablamos cotidianamente entre la voz y la mirada. ¿Qué fue primero, la palabra o la imagen? Hay momentos en que inquietudes de este tipo afloran, de modo involuntario; cuestiones a las que Kant consideró insolubles, pero inevitables como un destino; que rebasan a nuestra razón, pero que la asedian sin cesar.
El acicate inicial para emprender estas indagaciones fue justamente la necesidad de elucidar las complejas relaciones entre el lenguaje verbal y el lenguaje de la imagen. En esta intrincada problemática fue imposible eludir el asunto de la prioridad entre lo lingüístico y lo imaginativo. Pero, en el transcurso de mis reflexiones, la pregunta arriba anotada tuvo un desarrollo: ¿Qué es primero, la imagen o la palabra? El paso del fue al es no implicó la desaparición de la primera duda, sino más bien el enriquecimiento de la perspectiva desde la cual se analiza el problema. El fue se refiere a los orígenes históricos y filogenéticos; el es se refiere a los orígenes ontogenéticos y psicológicos. Y ambos tienen que ver con la ontología de la palabra y de la imagen. El asunto de la prioridad implica, pues, una serie de preguntas genuinamente filosóficas, y no el planteamiento de problemas espurios.
Mis pretensiones en el presente trabajo van más allá de examinar como problema central una parcela tan movediza como el asunto de la prioridad entre palabras e imágenes. A lo que aspiro es más bien a plantear y desarrollar una filosofía de la imagen. Ambición ciertamente desmesurada o temeraria si se pretende satisfacerla en un solo trabajo y mediante el esfuerzo individual y aislado, pero sin duda estimulante cuando se sabe que tiene antecedentes y cuando se espera secuelas y respuestas. Ahora explicaré algunos antecedentes que he encontrado, así como los principales ejes temáticos cuyo estudio organizado hará posible construir una filosofía de la imagen.
Se ha afirmado tantas veces que la cultura moderna de matriz europea es una cultura de la palabra, de la lógica y el discurso, que tiende a soslayarse un hecho: ha sido, al mismo tiempo, una cultura de la imagen. En esta dualidad residen las raíces de la añeja contraposición entre imágenes y palabras, fenómeno típico del pensamiento occidental, y que ha originado los incesantes debates sobre la preeminencia de la palabra frente a la imagen (o viceversa), o bien sobre los “peligros” de que las palabras se vean desplazadas por las imágenes (o viceversa).
Durante la Edad Media, las luchas entre iconódulos e iconoclastas con respecto a la conveniencia de representar visualmente a Dios o a la Virgen abonó el terreno para que se desarrollaran complejas argumentaciones de carácter doctrinal, moral y filosófico. Las prohibiciones bíblicas de crear y adorar “ídolos” servían de base a quienes se oponían a toda figuración de lo divino. Pero, al mismo tiempo, la persona de Cristo era invocada como representación material de Dios y, por tanto, era legítimo valerse de diversas representaciones de lo divino, no importando que fueran de creación humana. En el aspecto moral, por un lado se reprobaba la concupiscencia oculorum que estimulaban las imágenes. Pero, por otro, se exaltaba el poder de las imágenes materiales para acceder a Dios: era la llamada vía anagógica o método de elevación espiritual. En cuanto a las discusiones filosóficas —que se amalgamaron con las otras dos—, el movimiento neoplatónico y sus secuelas se mantuvieron fieles a la entronización de lo intelectual en detrimento de lo sensorial, pero dando a esto último un valor positivo en la anagogía, o ascenso a la divinidad. Y al mismo tiempo surgió y se desarrolló la teoría medieval de los signos (según la cual todo objeto puede ser un signo de lo divino, y es válido recurrir a imágenes que nos remitan a Dios). La filosofía medieval de la imagen osciló entre la afirmación de las “imágenes espirituales”, que no se ven sino que se contemplan con el “ojo del alma” platónico, y la reivindicación de las imágenes físicas, de los íconos[1] como vehículos privilegiados del conocimiento.
Hay pocos conceptos tan ambiguos y a la vez tan ricos en connotaciones como el de “imagen”. A lo largo de la Edad Media, y en relación con todas estas polémicas, circularon distintas terminologías (de origen hebreo, griego, latino y germánico) que son afines a nuestro vocablo “imagen” y cuyos usos y significaciones se entrecruzaban y combinaban. Para la filosofía de la imagen, uno de los aspectos más importantes de lo anterior radica en la gran diversidad de implicaciones que puede tener la expresión “ser una imagen de...” Es decir, en el problema de la representación referido a las imágenes materiales o sensibles.
En la antesala de la modernidad, durante el movimiento humanista, ocurrió la misma oscilación que durante la Edad Media entre la valoración, ya de la palabra, ya de la imagen, como herramienta básica o principal del pensamiento y del conocimiento. Unido al florecimiento de los estudios filológicos, el invento de la imprenta de tipos móviles dio un enorme impulso al libro impreso como vehículo básico en la difusión del saber. Así, el nacimiento del homo tipographicus tuvo repercusiones no sólo sobre las herramientas del pensamiento, sino también sobre las modalidades del pensamiento: la existencia del texto impreso estimuló el análisis, la comparación, el enlistado de ideas, el desglose y ordenamiento de datos, la clasificación, las secuencias, la cronología, la exposición clara y secuencial. Esto llevó a que lo escrito y lo pictórico se separaran. Y una de las consecuencias de tal separación fue que la forma de leer y de escribir adquirió sus características modernas: silenciosa, intelectual, poco o nada sensual, lineal. Pero al mismo tiempo hubo en el campo de la imagen un florecimiento sin precedentes. Las nuevas técnicas de impresión permitieron el surgimiento de un verdadero “nuevo mundo de la imagen” renacentista. Se desarrolló la perspectiva artificialis, que fue festinada como un método exacto, científico y realista de representación visual, “superior” a los sistemas de representación sobre el plano usados anteriormente. Al adquirir un carácter matemático y científico, la representación visual perdió sus funciones anagógicas. Se estableció la ecuación ver = conocer; visión fisiológica y certeza se identificaron.
En este contexto volvieron a polarizarse las posiciones con respecto a la conveniencia de elaborar y adorar imágenes religiosas. El movimiento reformista desembocó en otra rabiosa oleada iconoclasta. Razones doctrinales y filosóficas no distintas de las que se esgrimieron durante la Edad Media eran el argumento para destruir imágenes. Pero en ese mismo tenor se dio la respuesta de la Iglesia Católica. El Concilio de Trento, a la manera de otros realizados durante el medioevo, defendió y fomentó el uso didáctico, religioso y político de las imágenes, tanto en Europa como en las recién adquiridas posesiones americanas.
Empiristas y racionalistas, más adelante —y aparte de sus profundas diferencias—, coincidieron en su menosprecio de lo imaginario. John Locke se refería peyorativamente a la imaginación como «asociación de ideas», y como una «fuente de errores» relacionada con la locura, distinguiéndola así del pensamiento racional. Malebranche la consideraba no sólo una forma de la locura, sino una peligrosa tendencia fomentada especialmente por las mujeres. Se coincidía en relegar los productos de la imaginación al desván de la locura, el primitivismo o la infancia. Se desarrolló la noción de “imagen mental”: tanto racionalistas como empiristas postularon la existencia de ideas o «imágenes» que, ubicadas «en el cerebro», se corresponden punto por punto con las cosas. Esta concepción se abrió paso y ha llegado hasta nuestros días, arraigándose en el sentido común.[2]
Habría que esperar hasta Kant para que se revalorara la imaginación como mediadora entre las intuiciones y los conceptos. La filosofía crítica, al sintetizar los enfoques empirista y racionalista, abrió el camino hacia la exaltación de lo imaginario por los románticos alemanes en la filosofía y en la literatura, así como por los artistas plásticos. Pero en el mismo Kant se aprecia la tensión entre imagen y palabra. En la primera Crítica la imaginación tiene un lugar subordinado frente al entendimiento en el proceso de conocimiento. Aquí, el único conocimiento posible es aquel que se configura de modo estrictamente discursivo: estamos condenados a pensar, y a pensar discursivamente, no imaginalmente. En cambio, en la tercera Crítica adquiere la imaginación un valor más positivo, si bien acaba por difuminarse frente a las esferas de lo sublime, ante las cuales se ve avasallada.
La frontera trazada por el trascendentalismo kantiano entre el conocimiento posible, fenoménico, y la esfera del noúmeno (la cosa en sí), parecía una barrera inexpugnable. El mundo posible era sólo el de la razón, acotado por las fronteras del tiempo-espacio y por los conceptos discursivos. Sin embargo, el romanticismo y las artes visuales, por un lado, y la reflexión filosófica, por otro, se esforzaron en tender puentes entre la realidad fenoménica y el mundo transfenoménico. La ensoñación, el simbolismo, la exacerbación de los sentidos eran sendos caminos hacia lo inefable. Para los poetas, los filósofos y los creadores artísticos, lo imaginal ofrecía un modo de acercarse a lo que está “más allá” de la razón, más allá de las representaciones y del lenguaje discursivo: imágenes visuales o no visuales, imágenes poéticas o filosóficas, imágenes miméticas o simbólicas daban esa posibilidad. Schopenhauer y Nietzsche, con sus respectivas dicotomías entre la representación y la voluntad, o entre lo apolíneo y lo dionisíaco, retomaron la idea kantiana de los límites. Pero, a diferencia de Kant, abrieron un gran boquete en esa muralla que separa lo fenoménico de lo nouménico y propusieron recorrer las vías que conducen hacia la contemplación del infinito, de lo innombrable. De nuevo, la añeja oposición entre imágenes y palabras estaba en el centro de la problemática. Pues al mismo tiempo hubo en Occidente una gran explosión del saber centrado en la investigación crítica, en el análisis, en la lecto-escritura sistemática. La filología, la lingüística, la historia, la crítica literaria y de arte, en fin, las disciplinas humanísticas que florecieron durante el siglo XIX. Y el vehículo principal de su quehacer era el lenguaje articulado.
Vendría después, en el siglo XX, lo que fue llamado el «giro lingüístico» en la filosofía. Filosofar se convirtió para algunos en una actividad centrada en la reflexión sobre el lenguaje. Pero, ¿acaso el siglo del giro lingüístico no fue también el siglo de la imagen? Mientras la filosofía analítica se presentaba como un proyecto orientado a terminar de una vez por todas con la metafísica (como una especie de depuración del pensar, con bases lingüísticas y lógicas), en la vida cotidiana del hombre común y del filósofo se hacía presente con gran agresividad el mundo de la imagen. Aparecieron la fotografía, el cine y la televisión: una triada irresistible, aun para el espíritu más lingüistizado. Tal vez el giro lingüístico fue una reacción, una defensa instintiva de la razón occidental ante el enorme desarrollo de la imagen visual, ante los embates de un modo de pensar no sujeto al logos discursivo.
Una paradoja más: en la segunda mitad del siglo XX se asistió al despliegue de la imagen electrónica, la imagen pantocrator, la imagen ubicua, la imagen multifuncional. Desde el Vaticano hasta el laboratorio del científico, el mundo fue mediatizado, reducido a los límites de una pequeña pantalla rectangular. Hiperrealismo, holografía, realidad virtual: el sujeto se introdujo en el mundo por la vía de las imágenes. Y esta parafernalia puso en crisis conceptos que durante milenios permitieron entender de un modo más o menos consensado lo que significaba “ser una imagen de...”
El rasgo principal de la imagen actual parece ser su carácter de pseudo-imagen, o más bien dicho de no-imagen. Hoy en día se tiene abundantes imágenes, muy “realistas”, de cosas que no existen, o bien de otras imágenes que a su vez representan imágenes. Algunos gustan incluso de anunciar la muerte de las imágenes. Al mismo tiempo se levantan voces de alarma que nos advierten sobre los peligros de la inflación visual. Se nos previene en contra de la “barbarie”, la pérdida irreparable de los “valores humanísticos” (tales como el espíritu crítico, la capacidad discursiva y de análisis), contra la uniformización de las conciencias y la “enajenación”, etc.
La lucha entre iconoclastas e iconódulos no puede terminar: es inherente a la razón occidental. En un bando, se ubican los cultores de la imagen, los iconocentristas; en el otro, los logocéntricos, los iconófobos, los representantes del «imperialismo lingüístico». Pero Occidente es una civilización tanto de la vista y la imagen como de la palabra ar-ticulada, oral o escrita. La vista y el oído son sus mediadores privilegiados. Por ello, en las antípodas de esta cultura se ubican las culturas de la oralidad, del contacto epidérmico, del olor. La definición de lo intelectual como distinto y contrario de lo sensual es una marca distintiva de la Weltanschauung occidental: hay que ver para creer y para tener certeza; al mismo tiempo, hay que pasar el mundo por el tamiz del lenguaje para apropiarse de él. «Nombrar es dominar», reza una vieja sentencia. Ver y decir han sido las claves del poder occidental sobre otras culturas.
El principal objetivo de este libro es contribuir a la construcción de una filosofía de la imagen. Hoy en día es ya una necesidad urgente contar con un aparato conceptual que nos permita afrontar las distintas modalidades de lo imaginal, que aparecen en ámbitos tan diversos como la intimidad psicológica, la ciencia, la filosofía, la comunicación masiva, la religión, la educación, la propaganda o el arte. Considero que la reflexión filosófica no ha atendido con la suficiente dedicación a las formas de ser de la imagen, así como a los nexos de ésta con las palabras. En vez de eso, la filosofía predominante en los centros universitarios se orientó durante toda la modernidad a, por un lado, entronizar al discurso como la forma natural del pensamiento o de la razón (excluyendo cualquier otra forma de pensar o de razonar) y, por otro lado, a demeritar las cualidades de la imaginación y de la imagen visual (al considerarlas como ajenas a la razón humana o bien como dañinas para ésta). Esto es el logocentrismo.[3] Ahora bien, esta tendencia ha declinado, al grado de que en nuestros días abundan los estudios sobre la imagen o la imaginación. Sin embargo, suelen darse ciertas fallas en tales estudios. O bien se incurre en la exaltación de las imágenes o lo imaginario, al grado de incurrir en una especie de iconocentrismo que exagera los poderes de la creación visual y de la fantasía. O bien se dedican exhaustivas investigaciones a la disección de las imágenes, intentando determinar cuáles son sus elementos, su gramática o su semiótica, aplicando a fin de cuentas conceptos provenientes de la larga tradición de estudios sobre la gramática de la palabra. Mi propuesta pretende distanciarse de ambos tipos de enfoques —en sí muy interesantes y aportativos.[4]
Con la noción de “filosofía de la imagen” me refiero sobre todo al desarrollo de una epistemología y de una ontología de la imagen. Al menos, tales serán los aspectos en que me centraré. Como se verá en el cuerpo de este trabajo, ambos han sido abordados por la filosofía en distintos momentos. Sin embargo, se carece de suficientes estudios que los examinen sistemáticamente.[5] Con mi trabajo pretendo contribuir a subsanar esa falla.
El eje de la filosofía de la imagen que propongo será el estudio de la representación, o de las imágenes como representación. Pero para llegar a esta parte habrá que recorrer un camino muy largo y accidentado. No es posible enfrascarse de lleno en este complejo tema sin antes transitar por los territorios de la palabra y de la imagen como lenguajes. Por ello es que esta investigación se estructura de la siguiente manera.
En la Primera Parte (capítulos 1 a 3), se estudia los enfoques predominantes sobre el lenguaje verbal, intentando distanciarse de aquellos que se han esgrimido para descalificar a la imagen. Los temas son:
a) Las cuatro principales variantes del logocentrismo. Se abordará críticamente el racionalismo, el relativismo, el trascendentalismo y el idealismo lingüísticos.
b) Las relaciones entre la palabra articulada, el pensamiento y la realidad. Se examinará distintos enfoques al respecto, desde los que dan una solución asociacionista y entronizan a la palabra sobre otras formas de lenguaje, hasta algunos que se distancian de esa postura excluyente.
c) Las relaciones de exclusión o de cooperación entre lenguaje verbal y lenguaje no verbal. Veremos cómo se ha entendido que las palabras son el “soporte” de las imágenes, o bien cómo se ha buscado “emancipar” a éstas de aquéllas. También se tratará la manera en que imágenes y palabras se complementan y confluyen, en vez de separarse y competir entre sí.
No es posible elaborar una filosofía de la imagen sin considerar de modo sistemático la filosofía del lenguaje (verbal). En la tradición occidental imágenes y palabras se han acompañado, recorriendo caminos paralelos, atacándose, negándose mutuamente, reflejándose o reforzándose entre sí. El amante de las imágenes es muchas veces un enemigo de la verbalización, o al revés: lo cual demuestra que imágenes y palabras se presuponen. Para bien o para mal, en Occidente las palabras han sido tal vez nuestra principal manera de decir las cosas; por eso, hay que empezar por ajustar cuentas con el lenguaje verbal.
La Segunda Parte (capítulos 4 a 8) se centra en las imágenes mismas:
a) La forma y la imagen. Busco delimitar inicialmente las nociones de “forma” y de “imagen”, así como las de “mundo de la imagen” y “vida de las imágenes”. Éstos son conceptos básicos, que irán apareciendo en el resto de la presente investigación.
b) La imagen como realidad sensible. Aquí se tratará de las imágenes como cosas materiales que pueden servir para conocer las demás cosas (materiales o no), o para pensar en ellas.
c) La imagen como realidad imaginaria o no sensible. El principal objetivo de esta sección será tratar críticamente el concepto de “imagen mental” y oponerle el de “intersubjetividad de la imagen”. Asimismo, se trata de rehabilitar a la imagen imaginaria como una vía legítima de conocimiento o como una modalidad compleja del pensamiento (sobre todo en la filosofía).
d) La postura dual de Occidente ante lo imaginario. Será un breve resumen de algunas posturas “en contra” o “a favor” de la imaginación.
e) La imagen arcaica. Es una reflexión sobre la validez de mirar hacia atrás, hacia lo que está antes (o después) de la imagen representativa.
La Tercera Parte (capítulos 9 a 12) llega al meollo de estas investigaciones: el estudio de la representación. Se divide en cuatro grandes temas:
a) El paso de la visión a la mirada. Se considerará qué diferencia puede haber entre ver y mirar, y se buscará aquilatar la dimensión hermenéutica del segundo. Ya desde aquí se abrirá una grieta en la teoría de la representación (que se irá ensanchando y profundizando): se atisbará la posibilidad de dar un paso que nos lleve de vuelta a la visión inocente, partiendo de la mirada.
b) El cuadrante de la representación. Propondré una tipología de las modalidades de la representación, que consiste básicamente en el cruce de dos ejes: el de la representación espacio-temporal y el de la representación sensible-imaginaria.
c) La representación como un paso: de la copia al signo y del signo al símbolo. Examinaré estos dos pasos de la representación, dando pie a plantear los límites de la representación y la superación de dichos límites.
d) El paso del signo y el símbolo a la ausencia de simbolización: la presencia. Aquí se planteará abiertamente la posibilidad de un tercer paso: la vuelta a la visión presencial o al contacto directo con las cosas y las personas, un contacto inocente, no hermenéutico. Pero ya no será una visión meramente fisiológica, sino contemplativa o gnóstica. Se pretende mostrar que la representación tiene límites, y que es necesario reconocerlos.
La filosofía occidental apenas comienza a interesarse por las imágenes como tema de su incumbencia. A lo largo de las últimas décadas, han surgido diversos métodos interesados explícitamente en la visualidad, apoyados en disciplinas como la semiótica, la iconología, la retórica, la psicología, la pedagogía, la estética, la hermenéutica y la mediología. El fenómeno de la imagen requiere ser abordado con todas las herramientas teóricas disponibles. ¿Por qué la filosofía se ha mantenido al margen de esta gran corriente? Una de las explicaciones puede ser el profundo arraigo logocéntrico del quehacer filosófico. El filósofo a la occidental es un profesional de la palabra; es un hombre (o mujer) de letras. Filosofar no sólo ha sido saber pensar bien, sino también saber utilizar el lenguaje, saber leer, escribir y hablar bien. ¿A eso se debe que haya una gran escasez de trabajos filosóficos sobre la televisión, sobre el multimedia y el hipermedia o sobre el hipertexto? ¿Estas modalidades de la representación son un peligro real para la profesión filosófica? ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para que se desarrolle una auténtica ontología, o una epistemología de la imagen? ¿Es posible una variedad del pensar filosófico no circunscrito a la razón discursiva, y que se manifieste también mediante imágenes visuales y no sólo mediante imágenes no visuales (como las de un Platón o un Wittgenstein)?
Pensar la imagen puede implicar un cuestionamiento radical de las formas filosóficas tradicionales. Los pedagogos, los sociólogos, los mediólogos y los teóricos del arte se han ocupado de los efectos de la expresión y la comunicación visual sobre el individuo. ¿Por qué la filosofía no lo ha hecho con tanto interés como el que dedicó al estudio del lenguaje? ¿Acaso la filosofía no tiene nada que decir al respecto? Tiene mucho que decir, tal vez demasiado para su propia supervivencia como disciplina sólidamente establecida y segura de su estatus. Y, si lo hace, tal vez empiece a comprender que, hoy por hoy, ya no es (en su tradicional vertiente logocéntrica) la madre de todas las ciencias. La razón discursiva no es la única razón posible. Hay otras.
Mi método de indagación consistió en combinar la búsqueda divergente de informaciones y la intención de hacerlas llegar a un punto de convergencia. Con la primera estrategia, revisé todos los libros o artículos que parecían tener alguna relación con mi temática, así fuera lejana. Gracias a una disposición intelectual divergente, se abría constantemente el espectro de temas afines, de modo que todo podría estar relacionado con el asunto principal. A la vez, aplicaba una estrategia convergente, de modo que seguía, pese a todo, una dirección previamente establecida, aunque con una meta que a veces parecía estar más lejos. Esto tuvo como resultado un permanente zigzagueo, pues a cada movimiento divergente (que ampliaba el campo de estudio) respondía un movimiento convergente (que lo restringía), o viceversa.
En cuanto al método de exposición que se sigue en este libro, es acumulativo y en espiral. Casi siempre, cuando ya he argumentado suficientemente una idea mediante mis propios razonamientos o apoyándome en algún autor, procedo a citar a algunos más, acumulando así exposiciones coincidentes. Pero hay algo más importante: la organización expositiva sigue una trayectoria en espiral: cada una de las tres partes es como un gran ciclo, que presupone a las que la anteceden o es presupuesta por las que la siguen, y que de algún modo repite lo que ya fue dicho antes. No obstante, en cada ciclo se avanza, siempre en la dirección prefijada. A su vez, procuré dar a cada capítulo una estructura también en espiral; a este nivel (secciones y parágrafos) se dan sistemáticamente reiteraciones y circularidades. Puedo decir que la presentación de los resultados de esta investigación fue concebida como un gran tejido con una urdimbre radial y una trama en espiral. La primera consiste en las tesis principales que se exponen o defienden en cada parágrafo, sección o capítulo, y que confluyen en un mismo punto. La segunda son los ejemplos, las argumentaciones, las reseñas de lo que piensan otros, las comparaciones o los resultados específicos que se van alcanzando. Es decir: se tendrá una urdimbre invisible, pero efectiva, recubierta por una trama repetitiva, acumulativa y fluyente.
Con todo esto quiero decir que me adscribo al pensamiento complejo, no lineal: prefiero trabajar mediante repeticiones y ciclos. Eso implica un riesgo constante de incurrir en paradojas y contradicciones, mas espero haber evitado tal peligro. En suma, quiero distanciarme de lo que enseñaba Descartes hace cuatro siglos: el método del pensamiento analítico, lineal.
[1] En este libro distinguiré el ícono como imagen religiosa (la imagen medieval cristiana, sobre todo la que se hacía y veneraba en el ámbito de la Iglesia Oriental), e ícono como imagen mimética (la imagen, generalmente no religiosa, que guarda una relación de semejanza con su referente). Siempre se utilizará el término “ícono”, y el contexto permitirá entender de qué uso se trata.
[2] A lo largo de este libro se utilizarán los sargentos (« ») únicamente en las citas textuales (sea de textos o de palabras aisladas) y en la referencia a títulos de artículos o capítulos citados. En todos los demás casos (indicación de conceptos de uso común, uso irónico de palabras o frases, referencia a palabras o a sus significados, etc.) se utilizarán las comillas (“ ”). (N. del E.)
[3] Para evitar confusiones, hay que distinguir desde ahora entre el logocentrismo en este sentido, al que podríamos llamar «logocentrismo logicista», del «logocentrismo metafísico» o «logocentrismo de la presencia», al que rechazan Derrida y los deconstruccionistas. Mi apuesta va contra el primero, y hacia el final se acerca más bien al segundo. No puedo dejar de asumir estas delicadas implicaciones de mi planteamiento, pues la filosofía de la imagen que propongo aquí desemboca en una metafísica de la imagen, en una teoría de la imagen como presencia. Será materia de otra investigación desarrollar tal metafísica.
[4] Ejemplos del segundo tipo son Semiótica del signo visual, del Grupo µ (1992), y Principios de teoría general de la imagen, de Justo Villafañe y Norberto Mínguez (1996).
[5] El excelente libro de Jean-Jacques Wunenburger Philosophie des images (1997) es una referencia fundamental en cuanto a la sistematización de los problemas filosóficos de la imagen, y al planteamiento de soluciones. Opté por no utilizarlo en mi investigación, a fin de mantener en claro las diferencias (no discrepancias) entre mi propuesta y la de este autor. Más allá de, por ejemplo, las diferencias en la manera de clasificar las imágenes, o de las coincidencias en lo referente a la legitimidad de un pensamiento en y con imágenes, hay tres cuestiones cruciales en que el presente libro se distingue de la obra de Wunenburger: a) la necesidad para mi propia investigación de iniciar con un examen del lenguaje verbal, b) el lugar central que se da en mis indagaciones al problema de la representación (así como a sus límites y la superación de éstos) y c) la «confrontación» reiterada que hago entre la palabra y la imagen.