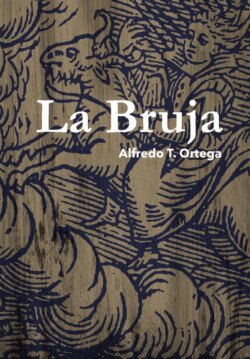Читать книгу La bruja - Alfredo Tomás Ortega Ojeda - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V
ОглавлениеSoñaba. Soñaba yo un aroma dulce, un intenso y violentamente dulce aroma de guayabas, y al mismo tiempo un dolor como una grieta que me partía por media frente la cabeza. Soñaba que estaba trepado en un árbol, de bruces sobre una gruesa rama, con un pie colgando y el otro enredado entre el follaje, mareado por aquel olor insoportable de guayabas que desde entonces me provoca náuseas y jaqueca. Soñaba que quería moverme pero no podía moverme, pues el más leve intento resultaba en dolores todavía más grandes, y ya de suyo, estando inmóvil, no había un pedazo de mi cuerpo sin doler. Y, sin embargo, debía despertar, o cuando menos intentar moverme, pues sentía el impulso de la angustia, como asfixia de guayabas, que me empujaba a salir de allí.
La libertad vino cuando finalmente caí al suelo, rodando entre arbustos, hierbas y piedras, hasta detenerme, harto de dolor, por una segunda eternidad. Ignoro cuando y de qué manera conseguí enderezarme, pero fue entonces cuando lo vi, ladera abajo, a una distancia que se antojaba inalcanzable, patas arriba como vaca atropellada, el camión.
Sentí húmeda la frente, y al tocarla mi mano se llenó de sangre, pero aliviado descubrí que no fluía. Encorvado, di unos pasos vacilantes, y así supe que nada importante se había roto dentro de mí. Entonces, algo o alguien me impulsó a tratar de acercarme al camión. Di tantos traspiés, rodé cuesta abajo tantas veces, y tardé tanto en levantarme en cada una de ellas, que pensé que nunca llegaría.
De pronto me alcanzó un grupo de hombres que, a grandes zancadas, bajaban por la ladera. Portaban botiquines, radios, camillas y escudos de la Cruz Roja en la camisola.
—¿Estás bien? —me preguntó uno de ellos, que alcanzó a verme. Debió juzgar que mi condición no era grave, porque sin detenerse ni darme tiempo a contestarle, continuó su loca carrera cuesta abajo, en pos de sus compañeros.
Cuando me acerqué lo suficiente, pude ver a otro grupo de hombres, con vestidos color kaki, que se afanaban alrededor del camión. Reconocí en ellos el uniforme de la Comisión, y el corazón me dio un vuelco ante la certeza de que Papá estaría buscándome allá abajo. Al momento me acordé de mi abue Trina, o más bien de mi terrible pecado, cuyas consecuencias no terminarían con el accidente.
Cuando por fin llegué al camión, reinaba una gran confusión; los de la Comisión jalaban para un lado y los de la Cruz Roja para el otro, muchos daban órdenes a gritos y nadie las obedecía. Los niños que habían logrado salir por su propio pie, se juntaban como animalitos desvalidos al centro del claro que, en su rodar, el camión había abierto sobre la ladera. A algunos de los que iban sacando los llevaban con grandes cuidados hasta un extremo cubierto de hierba espesa, donde los recostaban, algunos de ellos se retorcían o daban gritos lastimeros. A otros pocos los depositaban al otro extremo del camión, en posiciones poco cómodas, y así permanecían sin el menor movimiento, sin la menor queja. Yo buscaba a Papá en aquel mar de gritos, llantos, carreras y angustias, y no era sencillo, vagaba de un lado a otro sin que nadie me prestara atención. En cierto momento pude observar, cerca de la parte delantera del camión, que el chofer yacía sobre la hierba como si estuviera dormido, y su rostro estaba manchado de sangre. Sentado a su lado, su compadre lloraba como si fuera un niño, y yo alcancé a ver que de su hombro colgaba todavía la bulinguita de plástico.
Cuando por fin comprendí que Papá no había venido, me sucedió algo extraño; lejos de sentir alivio, al ver pospuesto el castigo para mi pecado, lejos de agradecer ese respiro que se me brindaba, era tanta la soledad que sentía entre toda aquella gente desquiciada que me rodeaba, que me entraron unas ganas enormes de que verle aparecer a él, o a Mamá, cualquiera de los dos, porque no era posible que llegasen juntos.
Y fue Mamá la que llegó, cuando ya atardecía, confundida entre el tumulto de padres angustiados y socorristas atareados. Venía acompañada de Rosita. Acababa de colgarle a Papá, y sentía renacer en ella la rabia que iniciara esa mañana, durante la última conversación que tuvo con él, o mejor decir, el intercambio de gritos y reproches con que desayunaron. Rumiaba su ira, saboreando al mismo tiempo la secreta venganza, pero por la milésima fracción de un instante una sombra diferente oscureció su frente, al recordar la insistencia de Papá por hablar conmigo.
Casi en ese momento sonó la bocina del auto de Rosita, y un rechinar de llantas que frenaban.
—¡Te lo dije, babosa! —le espetó a manera de saludo—, que no le cumplieras a ese chamaco todos sus caprichos, porque te iba a salir cola. —Mamá se la quedó viendo y se fue sintiendo asustada—. ¡Anda, coge un suéter y vámonos de volada! El autobús se accidentó al subir La Cumbre. Acaban de avisar a la Presidencia y me escapé para venir por ti.
Mamá no abrió la boca, no dijo nada, sólo fue hasta su cuarto, tomó su bolso, metió en él sus cigarros, cogió el primer suéter que encontró y se dirigió a la puerta, donde Rosita la esperaba.
—¿No le vas a avisar a Ramiro? —preguntó Rosita. Sin responderle, Mamá encendió un cigarro y caminó hasta el auto—. ¡Pues que se joda! —exclamó enojada, cerrando la reja de un portazo.
En el camino, Mamá tampoco dijo palabra. Soportó en silencio la andanada de reproches que Rosita le iba soltando; sobre el ruinoso estado en que se hallaba su matrimonio, de lo arriesgado que era retar a Papá, con ese carácter suyo, tan arrebatado y violento, del daño enorme que me estaba haciendo al consentirme de aquella manera irresponsable, de lo dañero que me iba yo a volver. Y Dios quisiera que hubiese salido bien librado del percance, y no hubiese nada que lamentar, y que mientras le rezaran a la Virgen del Rosario, que por ser su día, seguro intercedería por nosotros. Pero no llegaron a rezar, Mamá no rompió su silencio ni Rosita interrumpió su perorata, mientras manejaba con más prisa que precaución, por la estrecha y sinuosa carretera.
Cuando yo vi venir a Mamá, caminando como dormida, no hice ningún movimiento para salir a su encuentro, pero mi corazón entusiasmado se preparó para recibirla. La sorpresa para mí, y para Rosita, que venía detrás tratando de alcanzarla, fue que pasó de largo sin reconocerme. —¿Mamá? —le hablé desconcertado, pero ella siguió su camino sin voltear siquiera, y se fue derecho al costado del camión donde yacían inmóviles varios de mis compañeros. Rosita, que no creía lo que sus ojos veían, llegó hasta mí y me abrazó efusiva. Y ese fue, en todo ese tiempo, el único gesto cariñoso que alguien tuvo para mí.
Después nos fuimos corriendo para alcanzar a Mamá. Estaba como hipnotizada, sus ojos abiertos parecían no mirar, e iba de uno a otro de los cuerpos tendidos, para cerciorarse de que ninguno de ellos era yo. Yo le jalaba la manga del suéter y la llamaba. —¡Mamá, soy yo! ¡Mírame, no me pasó nada!— y era inútil. Rosita se paraba frente a ella y le gritaba a la cara, pero Mamá sólo nos hacía a un lado y continuaba su búsqueda infructuosa. Finalmente se rindió, caminó hasta una piedra y se sentó en ella. Luego comenzó a llorar. Yo me acerqué y posé mi mano en su hombro, ella volteó y me miró por vez primera. Entonces me abrazó con tanta fuerza que lastimaba mis magullados huesos.