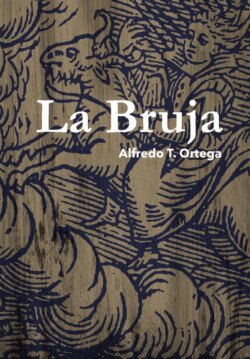Читать книгу La bruja - Alfredo Tomás Ortega Ojeda - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II
ОглавлениеLo que sí, es que al principio fue bueno, o mejor decir, buenísimo, que me hubieran dejado ir. Porque tal y como lo habíamos acordado, en el primer descuido de la Madre Conchita y las otras madres, Álvaro, Rubén, Agustín, Braulio, el gordo Tomás y yo nos escabullimos entre las matas de la orilla y salimos destapados aguas arriba. Tal vez no tan alta como Álvaro nos la había pintado, pero allí estaba la cascada de Los Chorros, con aquella pared escarpada, de la que colgaban algunas matas solitarias, y a la cual había que trepar con cuidado, agarrándose de las salientes filosas, hasta alcanzar lo alto. De allí había que caminar, con el agua a la rodilla, hasta una piedra plana que sobresalía al centro del cauce, justo sobre el borde de la cascada. Y desde allí nos lanzábamos a las aguas turbulentas, pero por más esfuerzos que hacíamos, aguantando el aire hasta que los pulmones parecían a punto de explotar, sólo Braulio, en una ocasión, logró agarrar un puñado de arena del fondo de la poza.
Pero las emociones fuertes me esperaban al regreso. Después de un rato que parecía ya largo, Agustín y yo comenzamos a sentirnos nerviosos, y a decirles a los demás que ya era hora de regresar. Tomás, que es el más dañero, comenzó a decirnos maricones y los demás le siguieron, y se volvieron a trepar a la cascada. Yo era el más preocupado de que la madre notara nuestra ausencia, por las consecuencias que esto podía acarrearme, así que le dije a Agustín que si ellos querían, que se quedaran, pero que nosotros nos regresáramos. Agustín no se animaba, y cuando finalmente lo convencí, el gordo Tomás se dio cuenta de nuestra intención, corrió hasta nosotros y nos arrebató las toallas, se regresó a la poza y se las aventó a Rubén. Nosotros les gritamos que nos las devolvieran, pero ellos se reían y se las aventaban de uno a otro, ya totalmente empapadas. Agustín se metió al agua y yo me fui tras él, pero al ver que nos acercábamos, ellos las arrojaron tan lejos como pudieron y salieron a la orilla. Nosotros nos lanzamos a recogerlas y ellos, risa y risa, con el maldito gordo a la cabeza, emprendieron la vuelta. Agustín nadó hasta alcanzar su toalla, pero el infeliz no recogió la mía, así que cuando por fin la recuperé, ya todos se habían marchado.
Maldiciendo de todo corazón a mis amigos, con los ojos anegados de lágrimas, casi arrepentido de haber venido al paseo, inicié mi apresurado regreso. Mi mayor angustia era que los muy traidores fueran a acusarme con la Madre, porque entonces sí que me iba a esperar un fusilamiento en casa. A medio camino se me ocurrió una idea; si me subía al promontorio que bordeaba el río y caminaba entre los árboles, podría llegar a la Poza Honda por el lado opuesto, alegándole a la madre que había ido al baño y haciendo que aquellos infelices se llevaran un chasco. Entusiasmado con la idea, trepé el promontorio y me fui caminando bajo la sombra de los árboles, hasta que ya escuchaba la gritería de mis compañeros y sus chapaleos en el agua. Alcancé a oír que la madre los llamaba, avisando que era hora de comer. De pronto, al rodear el tronco enorme de una ceiba, me topé con la visión que me hizo olvidar lo que venía pensando. Allí, sobre un montículo de hierba, de espaldas a mí y a escasos metros de donde yo me hallaba, con el cabello mojado y los hombros bronceados de sol, estaba la Sofi, envuelta en una enorme toalla mientras se cambiaba de ropa. En ese momento, cayó al suelo su traje de baño, y yo sentí que el suelo oscilaba bajo mis pies. Ella volteó al sentir mi mirada, y no había enojo en su semblante. Yo debo haber ofrecido una estampa lamentable; desgreñado, con los ojos llorosos, paralizado de miedo como un conejo encandilado. La Sofi se echó a reír y se giró para verme de frente. Yo deseaba que la tierra se abriese a mis pies, y hubiera salido corriendo de allí, pero no lograba que mis piernas temblorosas respondiesen. Fue entonces cuando la sonrisa de la Sofi cambió, se hizo como dura, malévola, y sin decirme nada, abrió de repente la toalla y develó ante mis ojos incrédulos aquel misterio del que todos hablaban en el colegio. Y mientras ella se envolvía nuevamente en la toalla, y con risa burlona me daba la espalda, yo eché a correr como enyerbado, sintiendo que el corazón me saltaba por la boca, y repitiéndome, a cada golpe de la sangre en mi sien afiebrada, que efectivamente, como todos afirmaban, la Sofi ya había dejado de ser niña.