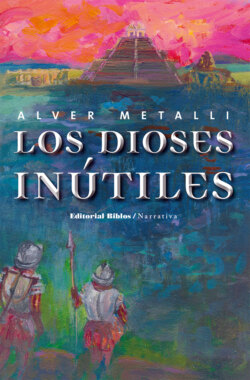Читать книгу Los dioses inútiles - Alver Metalli - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III
ОглавлениеTanto lo deseó, y con tanto empeño, que Cortés finalmente fue nombrado capitán general, comandante de la armada para las nuevas tierras. Y mi hijo y yo formábamos parte de la expedición.
Santiago no perdía oportunidad para subir a la nave del comandante, una carabela de buen calado que llevaba el nombre de Santa María de la Concepción. Fregaba el puente, enjabonaba los cabos, rasqueteaba las tablas de popa atacadas por la broma, recogía los desechos y los tiraba al mar, ordenaba el cordaje en el castillo de proa, hacía cualquier cosa con tal de mantenerse cerca de Cortés, quien mientras tanto se dedicaba en cuerpo y alma a organizar la expedición, ocupándose personalmente de cada detalle. Para financiar la empresa hipotecó una mina de plata y vendió la hacienda que poseía: tierra y casa junto con los indios que vivían dentro; gastó seis mil castellanos para pagar a los marineros y conseguir alimento para los soldados que llegaban al puerto para embarcarse. Compró naves, vituallas, armas y, cuando se terminó el dinero, pidió en préstamo otro tanto a Velázquez y a su astuto tesorero, Amador de Lares. Vació el recinto de cerdos de Pedro Jerez, compró todos los pavos de Cabral el portugués. Entregó a Juan Derves y Antonio Santa Clara mil doscientos pesos de oro para que los hombres que llegaban sin dinero pudieran comprar lo necesario en sus almacenes. Otros treinta cerdos los adquirió en la carnicería de la ciudad, cien cargas de pan de Rodrigo Tamayo; vino, vinagre y aceite por mil pesos de Diego de Mollinedo, otros tantos pesos en equipamiento de Gandilla y Ramos.
Cortés quiso llevar indios consigo, los tainos de Cuba, mansos y trabajadores. Los marineros no comprendieron esta decisión y no me sorprendió ni su asombro ni su disgusto, ya que debíamos compartir con los indios las raciones de alimento y el espacio en las naves. Pero una razón había, y muy buena. Muy pocos saben, en efecto, que Cortés salvó su vida gracias a algunos nativos de La Española. Santiago se enteró por casualidad, a través del negro Estebanillo que le había tomado simpatía, un poco por la edad y otro poco por algunos razonamientos que habían intercambiado sobre la naturaleza de los hombres y el estado más conforme a ella. Estebanillo manejaba a los indios en la hacienda de Cortés; estaba tan unido a su patrón que, aun siendo libre de quedarse o de ir a otra parte después que fue vendida, decidió seguirlo donde quiera que éste se dirigiera.
Una noche, con una jarra de vino de manzana fermentada, contó cuando unos pescadores salvaron a Cortés. El viento lo había sorprendido en una bahía a bordo de una canoa ligera que se alejaba cada vez más de la costa. Agotado por las corrientes contrarias y dándose por vencido, se había dejado arrastrar por las aguas. Eran los primeros tiempos en la isla La Española, cuando la inquietud lo empujaba a buscar refugio ora en las mujeres, ora en el juego, o en ambos al mismo tiempo. Aquella vez el juego salió mal y Cortés debió escapar por mar –o eso es lo que yo creo aunque Estebanillo no lo admitió–. Cualquiera haya sido la razón –escapar de la ira de un marido celoso o de un acreedor sospechoso o cualquier otra cosa–, don Fernán subió a una canoa sin remos y la impulsó dentro de la bahía poco antes de que las aguas se encresparan y el viento proveniente de tierra comenzara a arrastrar todo hacia mar abierto. Comprendió que no podía hacer nada contra la corriente que lo alejaba de la orilla y se arrojó al agua, pero, aunque vigorosas, sus brazadas no eran suficientes para vencer la fuerza contraria de las olas. La noche se aproximaba y junto con ella una muerte segura si algunos indios no hubieran arriesgado la vida para salvarlo. Lo vieron a la deriva, se lanzaron al agua y lo alcanzaron a nado; lo arrastraron hasta la orilla más muerto que vivo, pero todavía conservaba el alma en el cuerpo. Creo que Cortés jamás olvidó esto y que precisamente por esa razón deseaba tener algunos de ellos a bordo.
En esa etapa de preparativos se lo veía sentado frente a una mesa durante horas y horas, bajo un toldo que había hecho armar sobre el puente, con la pluma en la mano y el papel delante sujeto con un clavo. Redactó, corrigió y firmó capitulaciones durante cuatro meses; desde octubre hasta febrero se dedicó con todas sus fuerzas a preparar la expedición. Escribía cartas a los amigos de otras ciudades de Cuba para que se unieran al viaje, ilustrando la empresa que estaba organizando y las ventajas que esperaba conseguir. Deseaba que fuera la mejor armada y la más grande que jamás hubiera navegado por aquellos mares, la más intrépida y la mejor equipada de las expediciones. Con ese fin escribía y controlaba las cargas, elaboraba registros, examinaba consignaciones, preparaba listas y se aseguraba en persona de que no faltara nada de lo que consideraba necesario: vino, aceite, calabazas, maíz, sal, tocino, ajo, carne de cerdo bien salada y charqui; bolsas, cajas, provisiones, lastre, enseres y barriles, todo bien estibado en el vientre de las naves. Se aseguraba de que los cables y amarras, las anclas y las velas, estuvieran en buen estado, que los barriles no filtraran, que las hamacas de la tripulación fueran colocadas en el castillo de proa, en el lugar más conveniente.
La nominación de Cortés como comandante de la Armada –y más aún la noticia de la inminente expedición– desató el entusiasmo en San Yago, donde me encontraba, y en todos los rincones de la isla donde los españoles se habían dispersado para buscar oro. Todos los días subían al puente de la Santa María soldados y marineros para pedir información. Todos, después, se sumaban a la expedición. Y si la bella cesareña intercedía por Cortés, los allegados a Diego Velázquez no perdían la oportunidad de denigrarlo ante los ojos del gobernador y de intrigar para que éste le revocara el mando de la expedición. Difundían las calumnias más descaradas sobre la persona del comandante, sobre su pasado y sobre sus intenciones futuras. Comprendí de dónde había sacado Cervantes el juglar las ideas para sus versos maliciosos, el día en que junto con Santiago –ay de mí– fuimos a enrolarnos en la expedición. Pero Cortés, que estaba al corriente de los movimientos de sus adversarios, también cuidaba muy bien de los suyos. No perdía oportunidad para ablandar al gobernador Velázquez y prometerle riquezas en tierras, indios, oro y prestigio que, como todos saben, no se vende ni se compra sino que se obtiene con el favor de la suerte y con la audacia.
Los entusiasmos se multiplicaban, los tiempos se cumplían; hervían los preparativos para la partida, seguía llegando gente. Los hombres hipotecaban sus posesiones para comprar enseres y armas, las mujeres –esposas, amantes, hermanas– se preparaban para seguirlos; las viejas, frente a la entrada de sus casas, acolchaban los jubones y remendaban las hamacas, las siervas indias horneaban pan para el viaje. Las espadas herrumbradas eran afiladas, las astas de las lanzas se mojaban y secaban, las armaduras se enderezaban, cambiaban la cuerda de las ballestas, calibraban las flechas. Los arcabuces –los pocos que algunos habían traído de España– se limpiaban y engrasaban con cuidado, mientras mezclaban la pólvora y fundían plomo en los moldes para las balas. No eran, los que conocí en aquellos días de vigilia, hombres virtuosos, no todos por lo menos y ni siquiera la mayoría. No lo era el rubio Alvarado, que se ganaba la vida cazando a los nativos; no lo era el secretario Hernández, el noble Portocarrero, los infantes Bernardo y Argüello, el capitán Velázquez de León, que se decía había dado muerte a un hombre y que por esa razón tenía apuro por dejar Cuba.
Los indios de La Española llamaban Tonatiuh, el sol, a Alvarado, por sus cabellos largos y dorados; los de Cuba, en cambio, le temían. Honraba muy pocas reglas que no fueran la victoria en el campo de batalla y la riqueza rápidamente conseguida. Cortés, obviamente, lo sabía, pero entre privarse de su valor y correr el riesgo de la indisciplina prefirió siempre –eso creo yo– lo segundo a lo primero. Hernández tenía pocos años más que el comandante, pero, al verlo con bigotes y largas patillas enmarañadas, se hubiera dicho que era mucho mayor. No le faltaba perspicacia y abundaba en él la inclinación a la intriga, cosas ambas que Cortés se jactaba de saber utilizar en su provecho ya cuando ejercía la profesión de notario en La Española. Era, Portocarrero, primo del conde de Medellín y gran amigo de Cortés. Decía continuamente palabras inconvenientes en boca de un noble, que más se condecían con un viejo marinero que con un hombre de su rango. Cortés le dispensaba una indulgencia que no manifestaba con otros y pocas veces lo escuché reprocharlo. Pero sus caminos se separaron, y en su momento y lugar diré cómo, cuándo y por qué ocurrió esto. Bernardo del Castillo callaba más de lo que hablaba. Sus antepasados, incluso el padre y el hermano, habían sido servidores de la Corona y de los Reyes Católicos, don Fernán y doña Isabel, y por esa razón el infante estaba decidido a imitarlos. Llegó por primera vez a las Indias en el año mil quinientos catorce de Nuestro Señor Jesucristo, “cuando los españoles todavía pensaban mucho en los moros y poco en los indios”, decía hinchando el pecho delante de quien quisiera oírlo.
Algunos de la expedición habían dejado España con bastante apuro, como el capitán Juan Velázquez de León, pariente lejano del gobernador de Cuba. Tenía entonces más de treinta y cinco años y menos de cuarenta, el rostro robusto y la barba hirsuta pero bien cuidada, la voz grave y un leve tartamudeo que atemperaba el gesto adusto. Otros, después de una breve permanencia en las islas del Nuevo Mundo, ya se habían colocado en la situación de no poder volver, como el infante Argüello, quien igual que Alvarado se ganaba la vida persiguiendo a los indios que escapaban de las haciendas. Les seguía el rastro como un perro de caza hasta que los devolvía a sus patrones, vivos o muertos. En el primer caso le pagaban siete pesos, en el segundo, muertos, las provisiones para los días de persecución. Sólo sobre Bartolomé de Olmedo no circulaban rumores en la tropa, y ya esto era suficiente para dar prueba de que era un hombre muy prudente. Era un fraile conocido en Cuba, nativo de la ciudad de Olmedo, cerca de Valladolid, de temperamento alegre y bueno para el canto, bien instruido y de maneras afables.
Pero si la mayoría no eran hombres intachables, eran sí gente de valor, y si su conducta merecía objeciones, el coraje los hacía aptos para aquella expedición. Lo suficiente, cuanto menos, para honrar el contrato estipulado y cumplir las órdenes que habían recibido: encontrar a los hombres de Grijalva que no habían vuelto; buscar y rescatar a los españoles de una expedición anterior que se creía habían caído en manos de los nativos; explorar la tierra y reunir noticias sobre sus habitantes, los animales, las plantas y las riquezas minerales. Los soldados no queríamos tierras y no íbamos en busca de noticias, sino de oro por encima de todo; y de piedras preciosas y de perlas y de cualquier otra cosa que nos permitiera vivir como señores por el resto de nuestros días. La sed de oro y de amor no se pueden ocultar mucho tiempo y ésos precisamente eran nuestros evidentes deseos. Queríamos ser ricos, ¡quién puede culparnos! Para los pobres eran mejores las Indias donde había oro que Italia donde había guerras y discordias. Pero tampoco deseábamos contrariar a sus majestades, el rey Fernando y la reina Isabel, que habían dispuesto que los indios de las islas del Nuevo Mundo vivieran libres y no fueran oprimidos, sino instruidos en la santa fe y gobernados con justicia. Mucho menos hubiera querido desilusionar a Santiago, quien una vez que llegamos a la isla La Española había empezado a frecuentar a un fraile predicador de las islas del mar océano, uno de los que el Consejo de Indias enviaba a las nuevas tierras para enseñar la verdadera doctrina a los infieles. Era éste de la orden de Santo Domingo, todavía joven, de noble y rica familia, alto y de tan bella presencia que donde fuera los ojos de las mujeres lo seguían. Vivía en extrema pobreza con otros religiosos, vistiendo un sayo de tela rústica y un manto para cubrir los hombros en los días fríos. Cuando él y sus hermanos llegaban a una aldea hacían sonar la campana y todos acudían. Si los indios eran pocos, esperaban que llegaran más; después predicaban, confesaban, bautizaban sin interrupción, durante horas y horas. Se iban a otra aldea cuando estaban seguros de que el Creador del mundo y Jesucristo su Hijo habían sido conocidos. Creo que su nombre era Pedro, Pedro de Córdoba, y Santiago, cuando estábamos todavía en La Española, entre un tiro y otro de ballesta lo seguía a todas partes, hasta las aldeas de los indios. Después, cuando regresaba, se inclinaba sobre el papel y escribía, como yo le había enseñado en Santillán cuando mi oficio me lo permitía.