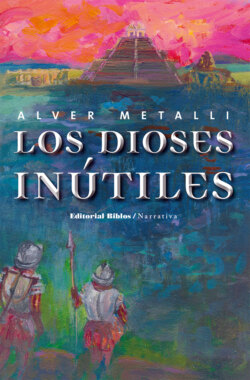Читать книгу Los dioses inútiles - Alver Metalli - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV
ОглавлениеLa porción de océano que protegía la ensenada estaba en calma, tan serena como nunca la había visto hasta el momento. Poco a poco, surgiendo de la oscuridad como fantasmas, los hombres se congregaban en la explanada del puerto. Al toque de la campana de bronce los últimos durmientes abandonaban el lecho y los retrasados apuraban el paso. Desde las naves ancladas a poca distancia respondía el repique de las campanas pequeñas, más agudas y sonoras, que acostumbraban marcar el ritmo de la jornada a bordo de los bergantines. El cielo comenzaba a teñirse de rosa, las golondrinas de mar cortaban el aire quieto como las aguas de la bahía.
Soldados y marineros formaron un semicírculo. Fray Bartolomé de Olmedo se colocó frente a un altar adornado con telas blancas bordadas. Lo roció con agua bendita y giró hacia la multitud silenciosa para repetir el mismo gesto. Cortés, vestido de terciopelo, con espada y cadena de oro al cuello, estaba dentro del semicírculo, a la derecha del celebrante. Fray Olmedo se arrodilló, y cien hombres junto con él. El coro se había transformado en un frente compacto de notas, el Salve Regina colmaba la ensenada… Ad te suspiramos, gementes et flentes… Bartolomé de Olmedo acomodó los ornamentos sobre el sayo e impulsó el cuerpo robusto sobre un cajón colocado a su lado, elevándose lo suficiente como para que lo vieran desde cualquier punto de la explanada. Allí hizo un gesto con la mano; todos estábamos arrodillados y nos pusimos de pie. Su voz un poco ronca rompió el silencio.
–Escucharéis en unos momentos que San Lucas el apóstol relata que Cristo Nuestro Señor había preparado una gran cena invitando a la mesa a los hambrientos que buscan el pan que sacia… –La tenue claridad sobre el horizonte anunciaba el amanecer–. …Pero no todos los comensales se alimentaron con sencillez de corazón, con la gratitud que hubieran debido sentir hacia el huésped que los convocaba a la mesa y por el alimento que se ofrecía a su apetito… –Miré a Santiago del otro lado del semicírculo, con sueño pero bien derecho, como si el Hijo de Dios en persona fuera a bajar del cielo para pasar revista a su tropa. Bartolomé de Olmedo elevó la voz.
–Del mismo modo Nuestro Señor no ha sido servido como corresponde en la isla de La Española, que su Providencia había ofrecido para ser descubierta, a fin de que la caridad de los cristianos pudiera tener una base desde la cual lanzarse hacia espacios más grandes y más valerosas empresas –afirmó severamente el fraile forzando la garganta–. Los españoles que llegaron a estas tierras vieron que podían conseguir oro en abundancia, que la gente que las habitaba podía ser sometida con facilidad; entonces se dedicaron a despojar a los nativos de sus pertenencias en vez de enseñarles la fe en Jesucristo. Los que se gloriaban del nombre de cristianos han sido causa de ruina para los indios, y ellos han aborrecido su Nombre como una maldición.
Bartolomé Olmedo reorganizó sus ideas; el silencio se llenó con el ruido de las olas que rompían en la playa. –Hasta el día de hoy, por culpa de la avidez de algunos de nuestros compañeros, los nativos que viven en las islas sienten horror por la ley de Dios, que muy pocos les han ilustrado con belleza de ejemplo y mansedumbre de corazón. –Aspiró el aire húmedo, hinchando el pecho bajo el sayo–. Estos hombres sin Dios trataron después de difundir la idea de que los indios de los cuales abusaban son gente bestial, sin juicio ni entendimiento, repletos de vicios y abominaciones, y que no son capaces de entender la doctrina cristiana ni llevar a cabo cosa alguna merecedora de recompensa eterna.
En la explanada todavía a oscuras, dos velas a punto de apagarse despedían chispas a su alrededor, iluminando con una luz temblorosa la estatua de la Virgen de Monserrat. Volví a mirar a Santiago, que seguía la prédica con concentración, como si quisiera encontrar confirmación o desmentida a cosas que ya había oído en otra parte de otros predicadores, y que con ellos ya había discutido.
–El demonio enemigo de Dios y la concupiscencia que hay en nuestros corazones fácilmente podrían convencer a algunos de nosotros de que los indios no deben ser cristianos. ¡No se dejen engañar por el maligno! Procurar almas para el cielo es tan importante que nuestro Dios, desde que ha creado a los hombres, trata de atraerlos hacia Él con inspiraciones, signos y castigos…
Estas y otras cosas nos dijo aquella mañana el buen fraile y las repitió en muchas ocasiones los días que siguieron. Era bueno para nosotros que hubiera alguien que nos las recordase, porque soldados y marineros teníamos la memoria corta, presa fácil para las pasiones que nublan el intelecto.
Era bien incierta la vida en aquellas regiones del Nuevo Mundo y más aún lo era el destino de nuestras almas, asediadas por peligros de todo tipo y en primer lugar la lujuria. En el tiempo que estuve en San Yago vi cómo arrastraban a la ciudad a una mujer que vivía en una aldea de la costa del poniente, poblada por indios cristianizados. La desventurada había acuchillado a su marido por orden de su amante, un soldado más joven que ella llamado Paredes, con el cual después había huido. El soldado, cuando se hubo apoderado de su dote y ya antes de su virtud, abandonó a la mujer a su suerte, que no era otra que el cadalso. En efecto, la apresaron y la condenaron a morir en la horca. Ella siguió maldiciendo a su amante con todas sus fuerzas. Rechazaba los sacramentos, gritaba que quería ir al infierno porque allí –estaba totalmente segura– encontraría al soldado: en las llamas a las que son condenados los infames traidores. No escuchaba razones, no se preocupaba por su alma, sólo pensaba en gozar de la perdición eterna de quien la había engañado. Cuando la llevaron al patíbulo, apareció un fraile que se dirigió a ella con tales palabras que la mujer se arrepintió por fin de sus pecados, lloró amargamente y se confesó. La vi con mis propios ojos morir en paz, en la horca. Santiago conocía a aquel fraile porque ya había estado con él y sus compañeros, y pasó con él el resto de la jornada.
Cuando terminó el sermón, el comandante no esperó que se disolviera la asamblea, y sin demorarse subió a la cubierta de la nave principal. Allí siguió recibiendo informes, desde allí volvió a impartir ráfagas de órdenes y su voz se escuchaba por encima de cualquier otro ruido.
–Los barriles de pólvora –gritaba–, elevadlos veinte centímetros… aquellos cajones, estibadlos en proa y distribuid equilibradamente el peso… los faros de señalización montadlos donde os dirá Alaminos… –Quería estar seguro de todo, todo tenía que ser hecho de la mejor manera. No lo abandonaba el buen humor ni siquiera cuando sus responsabilidades se volvían abrumadoras, y hacía frente a los imprevistos con presencia de espíritu.
Esa tarde cuando en fila india –el hocico de uno tocando la cola del otro– unos diez caballos subían lentamente por la pasarela de madera para entrar a la nave, Cortés estaba en tierra enrollando cuerda en un barril. Se le acercó el capitán Juan Velázquez de León, con los ojos fijos en una musculosa potranca gris que en ese momento enfilaba por la pasarela hacia el puente de la nave.
–Mi-miradla, es la tercera de la fila –señaló a Cortés con visible complacencia–. Mi Ra-Rabona no quería quedarse sola, entonces la traje conmigo. ¿No es ma-magnífica?
En ese preciso instante los lebreles que ya se encontraban a bordo empezaron a ladrar armando un gran barullo; a ellos se sumaron otros alanos que estaban en tierra y esperaban para embarcar. Los perros parecían enloquecidos: ladraban, gruñían y el estrépito contagiaba también a los de las naves vecinas. Dos caballos de la fila relincharon y patearon atemorizados, se pararon en dos patas, retrocedieron; parecían a punto de caer de la angosta pasarela, arrastrando consigo a los que venían detrás.
–Arrojad los perros al agua, pronto, o será demasiado tarde –gritó Cortés a los hombres de la nave–, y que no se acerquen a los caballos; tranquilizad a esas bestias o tendrán un mal fin. –Los perros más agitados fueron arrojados por la borda y recién entonces, en el agua, dejaron de ladrar. Santiago aportó lo suyo para apaciguar a los que quedaron. Cortés se dirigió a Velázquez de León–: Vuestra yegua Rabona será más útil para vos que para alimentar perros; id a ver qué ha ocurrido y poned orden donde hay agitación.
Tenía mucha razón sobre los caballos; lo comprendimos en la desventurada batalla a orillas del río Grijalva: provocaban en los indios tal terror que cuando los veían perdían todo espíritu guerrero. Esa vez los caballos fueron nuestros mejores aliados y realmente no sé qué hubiéramos hecho sin ellos.
Mientras estábamos ocupados tranquilizando los perros llegó al puerto, inesperadamente, el gobernador Diego Velázquez acompañado por los nobles de San Yago. Lo reconocí enseguida, después de haberlo visto aquel día entre las hermanas Juárez; y por otra parte tampoco eran muchos en Cuba los de su alcurnia. Por un instante pensé que había venido a recuperar a Cervantes el bufón, que al final se había embarcado con Cortés. Pero no era ésa la razón de su visita.
Velázquez se acercaba a la nave del comandante con gesto serio; hablaba con una persona anciana –pariente suyo y adversario acérrimo de Cortés, según me dijeron–, un tal Juan Millán que tenía fama de astrólogo. Como en otras ocasiones y sin ningún disimulo, incitaba al gobernador para que se desembarazara del comandante. “…Cortesillo se vengará de vos, de la vez que lo enviasteis a la cárcel”, le estaba diciendo sin preocuparse de que alguien lo escuchara.
Y efectivamente Cortés había conocido el cepo por la joven Catalina Juárez, a quien después de haber seducido no quería desposar. Se dice que Velázquez, inducido por Elena –su amante y hermana de Catalina–, estaba decidido a proteger el honor de la joven, y había obligado a don Fernán a elegir entre el matrimonio y la horca. Este último eligió primero la horca y después el convento, donde se refugió para evadir tanto el casamiento como el lazo.
Cuando llegó a una distancia de tres lanzas de Cortés, Velázquez se plantó delante de la nave, atentamente vigilado por el comandante, que lo recibió con una leve reverencia quitándose la hermosa boina de terciopelo. Los amigos más cercanos, como si hubieran sido convocados por una muda señal, se reunieron a su alrededor y repitieron frente al gobernador el saludo deferente de su comandante. Santiago apoyó en el piso el balde perforado con el cual pescaba crustáceos y se acercó al grupo.
–¿Cómo, Cortesillo, habéis decidido partir? Ayer me dijeron que tirabais los dados en la taberna de La Media Luna y ahora estáis aquí con el timón en la mano… –empezó diciendo Velázquez cuando llegó bajo la nave, clavando su mirada en la de Cortés.
–El juego no está hecho para durar, lo sabéis; hay que saber retirarse en el momento oportuno si uno no quiere perder lo que ha ganado –le respondió desde lo alto el comandante.
–¿Y creéis que ha llegado el momento, verdad? ¿Deseáis partir ya, de improviso y sin hacer ruido?… –lo reprendió el gobernador.
–Estas cosas hay que hacerlas así. Si se piensan demasiado, ya no se hacen –dijo Cortés sin insolencia.
–No es la forma correcta de dejarnos la que habéis elegido, sin pedir licencia siquiera –le replicó Velázquez.
–¿Vuestra excelencia tiene nuevas órdenes para mí? –le preguntó Cortés como respuesta.
–Las que habéis recibido son más que suficientes –cortó Velázquez.
–Están muy claras y las tendré bien presentes –dijo Cortés tocando con el puño la casaca a la altura del corazón, para demostrar que las capitulaciones estaban allí, en su pecho, escritas y firmadas, y no hacía falta nada más.
–Ya veis, tal como os he dicho, el cepo no lo ha ablandado –exclamó Millán poniendo la boca en la oreja de Velázquez–. Si no hubiera sido por Escudero, también se habría burlado de vos aquella vez en el convento.
En efecto, la justicia lo había alcanzado allí, cuando en un momento de distracción Cortés abandonó sus muros por los brazos de una mujer. Un gendarme lo había capturado y entregado a Velázquez, y se había vuelto a plantear el dilema entre la horca y el matrimonio.
–Merecía la horca entonces y la merece ahora –prosiguió Millán con tono de reproche–. No debisteis hacer caso de ese fraile mercedario.
Se dice que precisamente fray Olmedo persuadió a Cortés para que contrajera matrimonio y, pensándolo bien, no me parece tan raro conociendo, como lo conocí después, al fraile de aquel convento. El honor de las Juárez quedó finalmente reparado y el gobernador bendijo, junto con la boda, la sumisión del seductor.
–Se vengará, ya lo conocéis, no es de los que olvidan –insistía el cortesano con insolencia–. O lo detenéis ahora o tendremos todos que cuidarnos las espaldas…
Velázquez lanzó una mirada torva a Millán, que enmudeció. Después, con actitud arrogante, dijo al comandante: –Las malas lenguas afirman que no respetáis la autoridad, que no dudaríais en escupir el plato de vuestros benefactores.
–Decidme su nombre y dadme licencia para cortar esas lenguas venenosas, y lo haré hoy mismo, para haceros merced –respondió Cortés prontamente, sin perder la oportunidad de lanzar sobre Millán una mirada amenazante. Dijo también que prefería morir leal antes que vivir como traidor; agregó después una de sus frases en latín que debía haber sacado de la Biblia y que produjo el efecto de sorprender a los espectadores, los que estábamos en las naves y los que estaban abajo, en la explanada. Lo único que pude comprender es que se trataba de un rey y su buen gobierno, pero Juan Millán debió entender mejor que yo, porque masculló entre dientes palabras incomprensibles mientras los hombres que rodeaban a Cortés cerraron filas a su lado.
El puerto, mientras tanto, se había poblado de marineros y soldados que acarreaban sus pertenencias para embarcar, acompañados por el llanto de las mujeres con sus niños. Velázquez no agregó nada y dio la espalda a la nave junto con todo su séquito. Cortés hizo una discreta reverencia, sin moverse del parapeto. Cuando la ampolla de la clepsidra volvió a quedar vacía, dio la orden de soltar amarras y poner rumbo a alta mar. Santiago, satisfecho, dejó el balde y se trepó al palo para sujetar una vela que se movía con excesiva libertad.
Dejamos San Yago la mañana del día decimoctavo del mes de noviembre de año mil quinientos diecinueve, con rumbo a Trinidad, donde llegamos cinco días después.