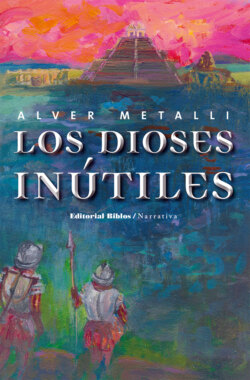Читать книгу Los dioses inútiles - Alver Metalli - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V
ОглавлениеLas casas blancas de Trinidad temblaban como un espejismo en la línea del horizonte. El viento era suave, las velas se aflojaban con frecuencia. La impaciencia del comandante aumentaba cuanto más disminuía la distancia de la costa. Brillaban las barcas fondeadas en la playa, las gaviotas dormían al sol con la cabeza bajo el ala. Cortés no parecía sentir el efecto del calor. Desde el puente de la nave almirante rastrillaba con la vista la gente que se había reunido en el puerto, advertida de la llegada de la flota. Rezumaba impaciencia por todos los poros, controlaba que todo estuviera en orden y volvía a mirar el muelle, impartía órdenes y de nuevo registraba la costa. Quiso que el puente estuviera reluciente, con los cajones y barriles bajo cubierta, el cordamen enrollado entre los palos, las velas bien dobladas y atadas, libre el parapeto de las ropas que acostumbrábamos tender al sol para que se secaran. Algunos marineros tuvieron un buen trabajo para sujetar el estandarte al asta. “Más alto, tiene que verse bien”, bramaba con la excitación de un novato. “Subidlo hasta que llegue bajo la gavia, vamos, vamos”, los incitaba estudiando la posición del estandarte y al mismo tiempo la gente reunida en la explanada del puerto.
Tiramos el ancla muy cerca de la orilla, porque las aguas son profundas y claras casi hasta el muelle y una nave puede flotar en ellas hasta la distancia de un tiro de ballesta desde el embarcadero. Nos preparábamos para desembarcar cuando Hernández se le acercó para recordarle algo que ya debía saber.
–Alonso de Ávila, Gonzalo de Sandoval y Pedro Sánchez deberían haber llegado a Trinidad, o por lo menos eso fue lo que mandaron a decir antes de que dejáramos San Yago. Gonzalo Mejía, Martín López, Bartolomé Guerra, hicieron saber que ellos también quieren venir, pero que llegarán aquí mañana o pasado mañana desde el interior, donde fueron a cazar cerdos. Los Alvarado no respondieron a vuestra carta, pero no es probable que renuncien…
Hernández no tuvo tiempo de terminar el informe; Cortés saltó y se subió a un cajón de madera mirando atentamente un punto más allá del parapeto. En ese momento no comprendí la razón del sobresalto y el secretario también calló. “¡Allí están, allí están!”, gritó como si retomara el hilo de una idea que en su cabeza no se había interrumpido. Recién entonces, siguiendo la dirección de su mirada, pude ver de quién se trataba.
Lejos, apenas reconocibles, avanzaban hacia la nave los cinco hermanos Alvarado, llevando en el medio al rubio Pedro. Cortés no podía controlar su impaciencia mientras se acercaban, después saltó a la chalupa ya dispuesta y se dirigió al muelle. Desembarcó apenas pudo y corrió a abrazarlos. Pedro el primero y después los otros: Jorge, Gonzalo, Alonso y Juan.
¡Qué fiesta hicieron ese día! ¡Cuánta felicidad en aquellos abrazos! ¡Qué alegría en las manos que tocaban los rostros! Seguían dándose palmadas en la espalda y abrazándose como hermanos que no se han visto por mucho tiempo.
–Tenemos lo mejor, estamos casi todos –empezó a decir Cortés con euforia, enumerando a los que ya habían llegado–: Portocarrero está en camino desde Espíritu Santo; a Martín López y Andrés de Tapia los recogeremos en San Cristóbal de La Habana…
–¿Ávila? –lo interrumpió Alvarado.
–Ya está aquí, con Escalante y Olid –le contestó Cortés–. Asomarán la cabeza cuando hayan terminado de engullir y no quede trabajo por hacer; las fatigas de los preparativos no son para ellos, así como cultivar la tierra no es lo tuyo.
–Debería tomar la decisión y echar raíces –rió Alvarado–. Cada día son menos. Los nativos no resisten el trabajo…
–Y el tuyo disminuye… –observó Cortés.
–Ya no es como antes –admitió Alvarado–. Los frailes están por todos lados; nos controlan como delincuentes. En cuanto a los colonos, ellos prefieren otros métodos.
El de Alvarado era bien conocido: perseguía a los indios rebeldes con saña; los rastreaba días y días, como un mastín detrás de su presa, hasta que devolvía los fugitivos a los encomenderos. Los administradores lo buscaban por su coraje y solicitaban su intervención siempre que la situación escapaba a su control. Pero también lo temían por su impulsividad; con buenas razones, debo decir ahora que lo he conocido. En audacia nadie lo superaba, y por su vehemencia y su arrojo era el primero de los capitanes de la expedición.
Pedro Alvarado quiso saber quiénes eran los hombres de confianza del gobernador Velázquez; Cortés dio los nombres de Ordás, Morla, Escudero, Montejo y Juan Velázquez de León, pariente del gobernador, que tenía apuro por dejar Cuba en razón del gentilhombre que había matado. “Los mantendrán a raya tus hermanos”, agregó con una mueca burlona y espió a los restantes Alvarado de soslayo, hasta que todos estallaron en una sonora carcajada.
Gruñidos de cerdo cubrieron las risas y cualquier otro ruido. En ese momento estaban empujando la manada de puercos dentro de la bodega de la nave; provocaban un estruendo tan ensordecedor que Cortés no escuchó a su secretario, Hernández, que lo estaba llamando.
Hernández tenía un trabajo agotador en esos tiempos. Seguía al comandante como una sombra, desde la salida del sol hasta el ocaso, armado con papel, pluma de oca y tintero: anunciaba visitas si se las esperaba y las rechazaba cuando no eran bienvenidas, enviaba y llevaba embajadas, recibía y consignaba, regalaba y adquiría, siempre obedeciendo las órdenes del comandante. A un gesto de este último, Hernández alcanzó a Cortés con unos papeles en la mano.
–Es la lista del señor Morla, está aquí y no puede quedarse: quiere ochocientos pesos. ¿Qué debo hacer? ¿Hago embarcar todo?
Cortés revisó la lista con una rápida ojeada; con igual rapidez dispuso lo que se debía hacer: –Todo, haz cargar todo, pero no es suficiente. Necesitamos más pólvora, más fusiles, más ballestas. Dile a Morla que busque más, de las buenas, de caoba o de haya, y con el surco en el centro. Para el pan de mandioca escribiré a La Habana. Lo cargaremos allí.
El secretario recuperó la lista de manos de Cortés y le entregó otra. –El vino de la propiedad de Dávila está en el depósito junto con quinientas piezas de tocino, mil quinientas raciones de pan, quinientos pollos salados…
–Hazlos embarcar –ordenó Cortés sin esperar el resto–, y busca más pan.
Lo del pan era una verdadera obsesión. Y también la sal. Ni uno ni otro podían faltar, y su escasez era motivo suficiente para atrasar o anular cualquier expedición. Allí donde hiciera escala, Cortés buscaba raciones de pan. Y junto con el pan, sal y tocino.
–Hay un tal Sedeño de San Cristóbal de La Habana que tiene una nave llena de pan y de tocino –siguió diciendo Hernández llamando la atención de Cortés que había vuelto con los Alvarado–. Ha venido a venderlo a los mineros de esta zona, pero dice que si le compramos toda la carga de una sola vez lo pasa directamente a la bodega de la Santa María. ¿Le compramos el tocino? Podría sernos útil; pan ya tenemos, y cargaremos más en San Cristóbal de La Habana, pero tocino…
–No, no, compra también el pan… el tocino y el pan… y la nave, la nave y todo lo que contiene –le contestó Cortés–. Y cómpralo también a él, que venga. Esto será suficiente para convencerlo. –Se sacó del cuello la pesada cadena de oro y se la dio junto con otras recomendaciones.
–¿Qué han decidido Jaime y Gerónimo Tría?
–Los cuatro mil pesos en oro os lo harán llegar dentro de dos días. El señor Pedro Jerez os manda otros cuatro mil, pero en mercaderías; quiere una hipoteca sobre la hacienda, con la seguridad de que le transferirán los indios en encomienda.
–¡Usurero! Todo. Dale todo lo que quiere, a él y a sus socios, que en ésta perdemos honor, vida y haberes, o Dios nos devolverá todo cien veces.
–Ah, comandante, ha llegado el señor Duero. ¿Lo hago venir?
–¿Qué estás esperando? ¿Todavía no sabes a quién recibo con gusto?
Cuando supo lo que debía hacer, Pedro Hernández le dio la espalda y se fue.
Pasamos la noche en Trinidad, bien acomodados en las casas de los residentes que competían para hospedarnos. No era frecuente que llegara gente a la aldea y menos todavía expediciones como la nuestra, hacia confines apenas conocidos. Los habitantes de Trinidad sabían que de nuestra buena suerte también dependía un mejor destino para ellos. En los días que siguieron compramos todo lo que logramos rastrillar en la aldea, especialmente utensilios y muchos otros objetos que podían ser intercambiados con los nativos. Santiago consiguió cinco espejos con marco de haya, esferas de vidrio de colores, algunos cuchillos sin filo, yesos de color blanco, verde y rojo, camisas y telas de distintos tipos y de colores brillantes; y también hojas de papel de pergamino, no para comerciar sino para escribir, cosa que ya hacía sobre algunos encuentros con los frailes de la isla. Yo compré diez espejos, seis con marco de alabastro y cuatro de haya, muchas perlas de vidrio y algunas piedras margarita con decoraciones adentro, camisas de algodón y telas de colores, papel pergamino y una botellita de tinta de cobre labrado.
Cortés siguió acumulando víveres y carnes. Ciento cincuenta cerdos obtuvo de Francisco de Montejo, otros doscientos de Pedro Castellar y Villarroel, seiscientas raciones de pan las compró a Pedro de Orellana, más sesenta cerdos que no habían llegado a la edad de ser sacrificados. Compró todos los cerdos y el pan de Cristóbal de Quesada, administrador del obispo de Cuba, más cinco caballos a quinientos pesos. No sabíamos que en ese mismo momento, a un tiro de ballesta, el alcalde de Trinidad estaba reunido con algunos visitantes llegados de San Yago como nosotros, pero animados por un interés opuesto: detener a Cortés y enviarlo de regreso, por las buenas o por las malas. Lo que sucedió en aquel encuentro lo supimos al día siguiente, por boca de Verdugo.
Francisco Verdugo se puso serio, hizo girar entre sus manos la carta del gobernador Velázquez y la dejó caer sobre la mesa con fastidio. Los dos mensajeros, de pie en la sala, esperaban una señal de aprobación y como no llegaba, para animarlo, empezaron a decir sobre Cortés lo peor que se les ocurría en el momento.
–No se puede confiar en él, el gobernador está arrepentido de haberlo elegido. Está seguro de que una vez que se ponga en marcha se desentenderá de todos. Le ha revocado el mando, se lo ha dado a Vasco Porcallo… –refirió el primer mensajero–. Desea que lo detengáis aquí en Trinidad, que lo arrestéis y lo enviéis de vuelta a San Yago con buena escolta –aportó el segundo–. Por este servicio seréis recompensado con tierra e indios; Porcallo lo hará por su cuenta, podéis estar seguro, no es hombre que olvide los favores recibidos.
Francisco Verdugo escuchó en silencio, y en silencio volvió a leer la carta de Velázquez, pariente suyo por parte de su esposa, hermana del gobernador. Cuando habló, fue para hacer saber las conclusiones a las que había llegado.
–Ya es tarde, debió pensarlo antes –dijo el alcalde como si lo lamentara–. Ustedes mismos lo han visto: la expedición está a punto de partir. Los hombres han invertido en ello todos sus haberes; están decididos a zarpar sin más demoras. Además, ¿cómo puede un funcionario sin tropas tomar prisionero a un comandante rodeado de sus soldados? Velázquez debería saber estas cosas. ¿De qué sirve la autoridad cuando no se puede hacer valer? Si tan sólo se lo propusieran, Cortés y los suyos podrían arrasar estas cuatro casas y a nosotros junto con ellas.
Debió costarle aquella decisión, no hay duda, y nunca supimos cuáles fueron las consecuencias que le acarrearon. Pero así era, tal como había dicho el alcalde. Francisco Verdugo no disponía de soldados para imponer la voluntad del gobernador, salvo unos pocos y mal armados que jamás se hubieran involucrado en una disputa tan despareja. En Trinidad no había muchos hombres; los válidos buscaban oro en los cursos de agua de la región. El resto se preparaba para embarcar en la expedición de Cortés y, si hubiera sido necesario pelear, lo habrían hecho, sí, pero del lado del comandante y no por cuenta del gobernador Velázquez.
–¡No, señor! Todavía es posible detener a Fernán Cortés, no permitáis que zarpe –insistió el más alto de los dos emisarios haciendo un último intento para convencer a Francisco Verdugo de que interviniera–. Algunos capitanes que lo siguen le deben mucho a Su Excelencia el señor gobernador, no se quedarán al margen.
–En cuanto a los demás –completó el segundo emisario–, será suficiente prometerles que nada va a cambiar, que Porcallo tiene más medios y un mandato más extenso que el recibido por Cortés. El gobernador ha enviado cartas al Tribunal Real de Santo Domingo a fin de obtener el permiso para poblar las nuevas tierras. Ya veréis, Cortesillo quedará con pocos secuaces; Ordás, Morla y Velázquez de León harán el resto.
Verdugo no cambió de idea; arrugó la carta y despidió a los mensajeros de manera brusca.
–Ya habéis comunicado las malas noticias, vuestra misión está cumplida. Ahora poneos de nuevo en camino, regresad a San Yago y dejadme en paz.
Visto que todo era inútil, los mensajeros de Velázquez ensillaron los caballos y partieron.
Cortés, enterado de las intenciones del gobernador Velázquez de hacerlo arrestar y llevarlo de vuelta a San Yago, se reunió con los capitanes que participaban de la expedición y mandó llamar al alcalde, elogiándolo delante de todos.
–Señor Francisco, habéis sido sabio; os estaremos agradecidos. Cuando veáis al gobernador, tranquilizadlo. Decidle que no tiene nada que temer: servir a Su Majestad y salvar nuestras almas es lo que más nos preocupa en el mundo. Don Diego podrá estar satisfecho de lo que hagamos. Le enviaremos riquezas, informaciones, mapas, como nadie hasta ahora ha estado en condiciones de reunir, para que Nuestras Majestades conozcan la configuración de las nuevas tierras, el pueblo que las habita, las ventajas que España puede conseguir y recibir de ellas.
–No dudo que lo haréis –comentó el alcalde.
–Entonces no tenéis nada que temer –agregó Cortés con una nota de buen humor en la voz–. Tenemos muy claras nuestras responsabilidades, lo que nos está permitido y lo que nos está prohibido. Ni yo ni los demás capitanes somos hombres de faltar a la palabra empeñada.
–No es de vos que dudo, don Fernán, sino de Velázquez –le respondió preocupado Francisco Verdugo–. Vos lo conocéis, no es persona que olvide una negativa.
–Porque lo conozco os digo que también sabe poner buena cara al mal tiempo –replicó Cortés–. Vos habéis cumplido vuestro deber, explicadle que no hubierais podido hacer otra cosa y que habéis seguido el consejo de la razón –continuó diciendo mientras prendía el botón de su jubón, como acostumbraba hacer para dar por terminada una audiencia.
Verdugo no sólo no impidió la partida de la expedición sino que entregó a Cortés forraje para los caballos, demostrando ser hombre sabio y con experiencia.
–Señores, el viento en el mar es mejor que aquí en el puerto –dijo por fin el comandante–, y el aire es más puro que en tierra –agregó con una nota de ironía–. No hay nada que nos retenga. Alvarado, ¿acaso falta algo?
Pedro Alvarado sacó el pergamino de su jubón.
–Nada que necesitemos –respondió con gallardía–. Quinientos dieciocho soldados, toda gente de Castilla y Extremadura, algunos vascos, asturianos, un puñado de italianos, portugueses. Treinta y dos ballesteros con armas, trece fusileros y un centenar de marineros…
–¿Cañones?
–Diez, todos de bronce.
–¿Espingardas?
–Cuatro, y otras tantas bombardas.
–Hacedlas pulir bien, deben estar brillantes. Y probadlas. No ahorréis pólvora. Aseguraos de que la cuerda de las ballestas haya sido renovada y tened aparte una buena reserva. Haced tirar a los ballesteros muchos tiros y que tomen nota de los pasos que alcanzan, cuando la flecha baja y toca tierra.
–¿Las mujeres?
–Son doce. No podíamos…
–Ya sé, ya sé. ¿Caballos?
–Quince.
–Dieciséis. La potranca alsaciana era demasiado hermosa para dejarla en tierra. Es tuya, Alonso.
Los ojos de Portocarrero brillaron de gratitud.
–Todos los soldados deben tener casacas bien rellenas de algodón y los caballos sus gualdrapas –ordenó el comandante–. Y escudo y lanza… y doscientas flechas por cabeza y otras tantas puntas. El que no las tenga, fregará las naves sin bajar a tierra. Llevad los caballos bajo cubierta y que les den poca comida. Cuando el sol haya llegado sobre nuestras cabezas ya debemos estar en el mar, a una buena distancia.
–Y vos, señor Verdugo –concluyó dirigiéndose al alcalde–, sabéis qué hacer. Tranquilizad al gobernador, si podéis, y esperad noticias nuestras con confianza. Pronto deberéis velar sobre las riquezas que enviaremos a esta ciudad.
Cortés hizo una profunda inclinación y entró bajo cubierta seguido por Alvarado y Portocarrero.
–¿Habéis visto la cara de Verdugo? –dijo cuando estuvieron solos–. De Velázquez no tenemos ya nada que temer, tampoco de Verdugo. Es más, veréis que al final recogerá sus cosas y vendrá con nosotros. Tú, Pedro, zarpa con la San Sebastián y el piloto Camacho, mañana a la mañana. Nosotros esperaremos a los últimos y después nos haremos a la mar.
Santiago no esperó que le ordenaran poner a punto la ballesta; cambió la cuerda de las dos armas, enceró la madera con resina para lustrarlas, colocó la punta de metal en otras flechas, superando ampliamente las doscientas exigidas por Cortés. Se despidió de los frailes esa misma mañana; lo vi volver del convento con una bolsita de semillas, de maíz y de zapallo me dijo, y una carta para el abad de San Cristóbal de La Habana, un tal Bartolomé si bien recuerdo.
Habíamos estado pocos días en la ciudad; al día siguiente, después de escuchar misa, con poco viento y las bodegas en desorden, desplegamos las velas y navegamos a lo largo de la costa por un buen trecho, hacia nuestra última etapa. En La Habana nos quedamos sólo el tiempo necesario. No era la intención de Cortés demorarse en el mundo conocido. Las sirenas de lo desconocido tañían las cuerdas del arpa extrayendo de ellas notas irresistibles para nuestros oídos. Santiago era el más impaciente de la tripulación; no hacía más que preguntar cuándo partiríamos. Entre una respuesta y otra, escribía en sus hojas y corría a ver otro fraile, uno de los que tenían al beato Domingo como fundador. Éste estaba adquiriendo cierta fama en las islas, desgraciadamente tenía el proyecto de expulsar de ellas a los españoles que ya se habían establecido, para repoblarlas con campesinos y religiosos elegidos por él, reclutados en España. Decía a diestra y siniestra, desde el púlpito y por las calles, que solamente los religiosos temerosos de Dios y los aldeanos de recta conciencia, buen carácter y acostumbrados al trabajo duro, podían vivir en las aldeas con los nativos y ayudarlos a progresar, tanto en ciencia como en sapiencia. Cuando volvía de estos encuentros, Santiago tendía la hamaca bajo el palo mayor y permanecía con los ojos fijos en el cielo, escuchando las olas que golpeaban contra el costado de la nave o más bien pensando –creo yo– en los sermones y las historias que había escuchado. Después tomaba papel, la pluma y el tintero, y escribía.
La mañana del décimo día del mes de febrero del año mil quinientos diecinueve, con las once naves nos alejamos de la costa impulsados por las velas hacia alta mar. Después viramos en mar abierto para tomar la ruta hacia las tierras desconocidas. Cortés comandaba la nave de mayor calado, diez capitanes las demás embarcaciones. Pero el más poderoso de los capitanes, el destino, ya había tejido su trama: Santiago y yo formábamos parte de ella.