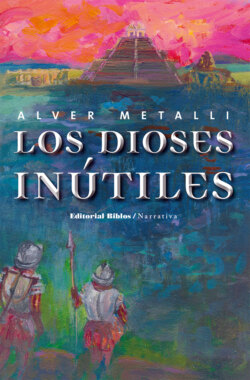Читать книгу Los dioses inútiles - Alver Metalli - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II
ОглавлениеCatalina Juárez se acercó a Cortés sin una sonrisa; rozó su mentón, apoyando un instante la mejilla sobre la de su marido.
–Se diría que estaréis lejos mucho tiempo –dijo la mujer con tono severo. Sus palabras se mezclaron con los chillidos de las golondrinas de mar, mientras las gaviotas daban vueltas alrededor de la verga de una carabela como moscas sobre un pedazo de carne en descomposición.
–Estebanillo se ocupará de todo –le respondió Cortés con voz ausente.
–Como siempre. Ese negro ardería en el fuego por vos –comentó Catalina con inmutable seriedad.
–Estáis de mal humor… tenéis motivo pero no derecho –observó Cortés.
–Los motivos no pueden hacerle compañía a una mujer; en cuanto al derecho… –Catalina se interrumpió y tuve la impresión de que no dejó salir todo lo que había subido a su garganta desde el corazón amargado. Cortés le rodeó la cintura con ternura.
–Debisteis elegir otro hombre, Catalina. Esta isla es demasiado pequeña para vivir mucho tiempo, nunca os lo he ocultado y por lo tanto no os he engañado.
–Me habéis desposado ya con intención de abandonarla, no creáis que no lo sé…
–No, no es para abandonarla, sino para volver con honores y fortuna –le dijo Cortés sin demasiada convicción.
–… y ahora lo habéis logrado, Velázquez acaba de decirlo, partiréis hacia las nuevas tierras… –objetó Catalina desprendiéndose del abrazo del marido.
Cortés no agregó nada y Catalina permaneció silenciosa.
Se oyó a lo lejos el toque de la campana, para avisar que la misa estaba por comenzar. Velázquez, Cortés y los demás no apuraron el paso; por el contrario se detuvieron, lo que Cervantes el loco aprovechó para aliviar el intestino agachándose al borde del camino como un perro. El grupo no dejó pasar la oportunidad y reanudó la marcha a buen paso dejando a sus espaldas al bufón con los pantalones bajos y las manos apoyadas en la tierra, en precario equilibrio. Fue entonces cuando Elena Juárez, la cesareña –así la llamaban, aunque no sabría decir la razón–, se separó de Velázquez y sustituyó a su hermana Catalina en el brazo de Cortés. Bernardo el infante, cuando lo conocí, me dijo que no era tan indiferente como parecía a primera vista, sino que velaba por Catalina y otras dos hermanas menores como una leona por sus cachorros.
–Al fin lo habéis conseguido –dijo Elena a Cortés sin cambiar la expresión del rostro, triste y agraciada como la Virgen de los Remedios–. Quiero creer que realmente sabéis lo que estáis haciendo –le advirtió.
El capitán estrechó el brazo de la cesareña bajo el suyo poniendo de manifiesto la intimidad que los unía.
–Sí, lo sé muy bien, he esperado diez años este momento.
–Grijalva y Hernández de Córdoba volvieron maltrechos; otros muchos ni siquiera volvieron. Sabréis también esto, entonces.
–No tuvieron suerte.
–¿Qué os hace pensar que vos la tendréis?
–Vos, por ejemplo, que estáis aquí en el momento en que os necesito. Os hubiera buscado…
–¿Me hubierais buscado? ¿Como lo hacíais antes?
–No hay que menospreciar la pasión…
–Con las pasiones no se gobiernan los deberes. Ya no es el tiempo ni el lugar para dar rienda suelta a los sentimientos; no olvidéis que tenéis una esposa, propiedades, siervos y títulos.
–Lo tengo en cuenta, y a veces también pienso que no he nacido para vivir con una esposa.
–Yo, en cambio, no conozco ninguna mejor que Catalina. Dios no permita que le ocurra lo que me ha ocurrido a mí, y que os evite también a vos lo que os ocurriría si no la tratáis como corresponde. Estáis avisado.
–¿Me amenazáis?
–¿La oscuridad de la cárcel y los cepos no fueron suficientes para vos? ¡Cuánto se necesita para convencer a un hombre de que haga lo que le conviene!
–Conviene lo que Dios quiere.
–Hermosas palabras, sabéis hacer las cosas, don Fernán, como siempre. Pero si deseabais ser monje, debisteis permanecer en el monasterio donde os habíais refugiado.
–Quién sabe si no vuelvo, tarde o temprano, pero en tierra firme, no en una isla angosta, rodeada por el mar. Habéis oído a los hombres de Grijalva…
–Vos no habéis nacido para ser fraile, como yo no he nacido para ser monja; ésta es nuestra desgracia.
–…Cuando volvieron, hablaban de cimas altísimas siempre nevadas; y si hay montañas altas y grandes ríos, no puede ser una isla lo que habían encontrado, sino tierra, tierra firme, unida a un continente.
–¿Se puede saber lo que deseáis de mí?
–Una merced muy grande…
Cortés miró a Elena a los ojos. Todavía era bella a los treinta años, sólo un poco ajada por la lascivia del corpulento gobernador. Se aseguró de que nadie los mirara y rozó furtivamente la mano de ella.
–No pidáis de nuevo estas cosas, no a mí. Si no es por la autoridad de Velázquez, respetadme al menos como mujer que ya os ha dado prueba de que desea conservar su lugar aunque el corazón la empuje hacia vuestro pecho. –Dicho esto, Elena retrajo la mano y se distanció levemente de Cortés.
–No os alejéis, no temáis; sé respetar los deseos de una señora –le susurró don Fernán.
–Siempre que encontréis quien os oponga resistencia –replicó ella.
–Precisamente de él, de Velázquez, quería hablaros. El gobernador declara en público que ya me ha dado el mando de la flota, pero yo sé que quiere retractarse; ha vuelto a hablar de Vasco Porcallo con relación a la armada. Os escucha, tiene confianza en vos. Convencedlo de que esto es lo mejor, de que no tendrá que arrepentirse de haberme elegido…
–Realmente es importante para vos, ¿verdad? Sois ambicioso, siempre lo habéis sido. Y estáis convencido de que ésta es vuestra oportunidad.
–Vos tampoco tendréis que arrepentiros; si no deseáis mi corazón, aceptad por lo menos una parte de las riquezas que Dios me reserve en este viaje.
–¿Cómo podéis decir que conocéis lo que yo deseo?
El comandante dudó. Después dijo: –Si no deseáis ser mi compañera, sed por lo menos mi socia; os prometo que saldréis ganando. Habrá riquezas para todos; para vos, para doña María vuestra madre, para vuestro hermano Juan, que tiene por delante los mejores años.
–Pensáis realmente en todo… y en todos.
–No, no en todos. El obispo de Burgos está bien acomodado en España y en estas tierras que la Corona le ha confiado. Está en buenas relaciones con Velázquez, ya lo sabéis; y el gobernador hace cualquier cosa para complacerlo, obteniendo a cambio favores e inmunidad. Nadie puede eludir a Velázquez; a sus espaldas está Juan Rodrigo Fonseca.
–Lástima que no nos hayamos conocido cuando podíamos hacer y planear estas cosas a la luz del sol.
–Entonces procurad lo necesario para que me aleje.
–¿Qué le falta a esta isla de Cuba, que no es suficiente para vos?
–Ésta es una isla, pero aquí cerca comienza una tierra que nadie sabe dónde termina, y yo quiero descubrirla.
–¿Qué deseáis saber?
–El secreto de esos lugares, las riquezas que esconden, cómo viven los hombres, qué piensan, si pueden convertirse en cristianos y buenos súbditos… Hernández de Córdoba desembarcó en la costa para abastecerse de agua y regresó a las naves precipitadamente. No debió comportarse de ese modo; hubiera sido su deber explorar esas regiones, conocerlas, informar al rey y a la reina de todo lo que había. Grijalva, después de él, no encontró en esas tierras nada que fuera digno de ser referido. Conmigo será distinto…
–No hagáis sufrir a Catalina, es frágil, no se lo merece. No os lo perdonaría jamás. Si estáis decidido, Velázquez no os retendrá, lo conozco bien. –Tras estas palabras, levantó la cabeza y lo miró directo a los ojos. Después agregó–: Seguid vuestro camino y si se os planta delante, haced un rodeo y seguid adelante.
–¿Y Fonseca?
–El obispo es su amigo, sin duda, pero no se opondrá a los buenos resultados… si sabéis obtenerlos.
El diálogo terminó tan bruscamente como había empezado y ambos –don Fernán Cortés y doña Elena Juárez– recorrieron en silencio el resto del camino. Cuando el grupo estuvo cerca de la iglesia, Elena se alejó de Cortés y volvió a su lugar al lado de Velázquez. Se inclinó ligeramente hacia su hermana, y habló de tal modo que todos le oyeron.
–…No debes preocuparte, Catalina; Diego ha pensado bien en la empresa y Fernán sabe lo que hace, aquí en Cuba y allá donde ha decidido ir. –Y después, a Velázquez–: ¿Con qué argumentos os ha convencido, siempre que de estas cosas podáis hablar con las mujeres? –dijo lanzando hacia Cortés una mirada de complicidad.
–No con las mujeres, con ellas no hablo jamás de estos asuntos, tenéis razón, pero con vos sí, mi querida, con vos que sois mujer excelente y tan perspicaz como un hombre –le respondió el gobernador.
–¡Entonces decidme! Sabéis muy bien que soy mujer y como tal, curiosa –lo alentó Elena Juárez esbozando una sonrisa maliciosa.
–La obstinación, la obstinación, ésa es el arma irresistible que usa –explicó Velázquez volviendo un instante la cabeza hacia Cortés.
–¿Es suficiente pedir para obtener, entonces? –se sonrió con garbo doña Elena.
–La obstinación y la escasez de pretendientes –completó Velázquez, siempre parco para hacer cumplidos.
Ese día, mientras el bufón Cervantes hacía versos con palabras misteriosas y la panza de Diego Velázquez rebotaba, Cortés saboreaba en silencio su triunfo.
Y allí, delante de la iglesia, con Santiago mi hijo que temblaba de impaciencia, me presenté a Fernán Cortés y le ofrecí mis servicios.
–¿Estáis seguro de lo que hacéis? –preguntó Cortés como era costumbre al reclutar soldados.
–Mi hijo lo está más que yo, comandante –respondí. Cortés lo miró largamente, con atención.
–Bien, entonces, ¡seguidlo! –dijo concluyendo el examen–. Todavía no soy comandante, pero si llego a estar al mando de la flota, lo sabréis; en ese caso llevad al muelle vuestras pertenencias y preparaos para partir. Si fuera otro –Dios no lo permita– embarcaos con él, no os arrepentiréis.
Santiago no abrió la boca por la emoción. Se armó de valor poco antes de despedirnos para preguntar qué había sido de Alonso Boto y de otro viejo portugués cuyo nombre no pudo recordar. En aquel momento sólo se sabía que no habían vuelto a la nave después que desembarcaron para registrar una aldea, en una provincia de tierra firme que los indios llaman Yucatán.
Cortés se sorprendió de la pregunta y yo junto con él. Sólo le dijo que hablara con un soldado, un tal Bernardo del Castillo. Fue la primera vez, aquel día, que oí el nombre de Bernardo.