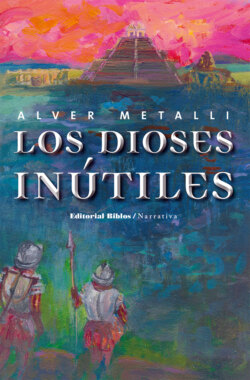Читать книгу Los dioses inútiles - Alver Metalli - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
“En ésta perdemos honor, vida y haberes, o Dios nos devolverá todo cien veces…”
ОглавлениеLo conocí un día de fiesta en Cuba, donde había ido desde La Española porque se decía que allí, en la isla donde era gobernador Diego Velázquez, estaban alistando una flota para las nuevas tierras. Fernán Cortés vivía entonces en la ciudad de San Yago, en una hacienda sobre la costa del poniente a cinco millas de la ensenada del Milagro, en el interior; pero hubiera sido inútil buscarlo en sus posesiones, porque pasaba la mayor parte del tiempo en el puerto, entre el almacén de los hermanos Sánchez y la taberna La Media Luna. En el puerto esperaba las naves, en la taberna interrogaba a los capitanes con un buen tinto de Castilla de por medio. Por tanto era allí donde había decidido ir, y al puerto me estaba dirigiendo con Santiago, mi hijo, cuando me crucé con Velázquez –y Cortés a su lado– rodeado de una bulliciosa compañía.
La jornada era tórrida, húmeda, demasiado húmeda para que reinara el buen humor. Sólo a Cervantes el loco, el bufón de Velázquez, no parecía afectarlo, y hacía payasadas sin gracia delante del gobernador y sus acompañantes, que se dirigían a la iglesia de la ciudad para cumplir el precepto al cual está obligado todo buen cristiano el día en que Dios Padre descansó de las fatigas de la creación. Cervantes hacía piruetas y canturreaba una curiosa retahíla de versos sin sentido.
Honor, honor a mi señor.
Honor a Diego, el gobernador,
que de estas tierras es el más noble tutor.
Nadie hay en el mundo que sea superior,
no hay quien lo iguale en fama y valor.
Honor, honor a mi señor…
¡Oh Diego, oh Diego, temerario señor!
¡Oh Diego, oh Diego qué enorme error!
En tu futuro veo rabia y deshonor…
Mientras el bufón recitaba sus ridículos versos y Diego Velázquez hacía rebotar la panza a cada paso sin prestar atención al juglar, otro gentilhombre, a su izquierda, seguía con no poco esfuerzo el paso del gobernador. Era el secretario privado, De Duero, pequeño como un gnomo y de tan buen discernimiento como un clérigo. Al lado del secretario caminaba Amador Lares, contable iletrado pero tan prudente y astuto que Velázquez quiso tenerlo a su servicio, porque contratándolo como aliado no debía temer que un día se convirtiera en su adversario. Pero ya entonces el conocimiento de los hombres no era una virtud de Velázquez, y no fue ésta la única vez que se equivocó.
Fernán Cortés, más joven de edad de lo que demostraban su aspecto y el talante melancólico, caminaba a la derecha de Velázquez siguiéndole el paso con agilidad. Era de estatura discreta, un poco más alto de lo común; tenía el cuerpo bien proporcionado en sus partes, ancho de espaldas, bastante musculoso y robusto de pecho. Era delgado pero no flaco, un poco arqueado pero no encorvado, de movimientos agraciados sin ser afeminado, ágil se hubiera dicho, mirándolo apoyar el peso del cuerpo sobre la punta de los pies. Tenía fama de ser buen jinete y de saber usar con destreza las armas, tanto a pie como a caballo, probablemente porque desde niño se dedicaba a la caza de liebres con su lebrel. La expresión del rostro no era alegre pero la mirada de Cortés era serena y al mismo tiempo seria. Tenía la barba negra como el cabello, rizada, un poco rala, y una cicatriz no muy bien disimulada. Dicen que de muchacho era bastante fogoso en materia de mujeres, que hizo uso del cuchillo para tenerlas o para defenderlas. Tuvo siempre la mejor, si por valentía o por suerte no sabría decirlo, pero la una –ya se sabe– no contradice a la otra, y las dos se acoplan furtivas como amantes en la noche. No todos sus adversarios pudieron lamentarse de haberlo enfrentado. No estaba presente en esa época y no sé si son ciertas las voces que corren, pero no me sorprendería que haya sido tal como cuentan quienes le quieren bien y quienes le quieren mal, los primeros para elogiar su destreza, los otros para criticar las malas inclinaciones que debían gobernarlo.
Lo cierto es que cuando Santiago y yo lo conocimos tenía aquella cicatriz en el labio. Una cicatriz pequeña que debió haber cerrado mal si después de tantos años seguía siendo evidente, como un estigma que Cortés hubiera preferido no tener. Sólo se la podía ver mirando con atención cierto lugar del rostro, porque Cortés trataba de ocultarla con la barba. Pero aun así, con el pelo rizado de un dedo de largo, la cicatriz asomaba por el extremo del labio lo suficiente para revelar, a quien entiende de estas cosas, que el filo de un cuchillo y no otra cosa la había provocado. Santiago, que sentía una gran curiosidad por Cortés, quiso saber dónde, por obra de quién y cuándo se la había hecho; sólo pude repetirle la historia que se contaba en voz baja en las tabernas del Nuevo Mundo. Que en la isla de La Española había cortejado a una dama de Castilla ya prometida a un capitán hasta que logró poseerla; éste –un robusto andaluz– a la vuelta de un viaje y habiendo obtenido confirmación de sus sospechas, pasó del barco a la taberna para resolver la cuestión en forma expeditiva.
–No le permito a nadie que tome lo que es mío –lo agredió el capitán.
–Y yo, señor, no abandono jamás lo que he conquistado –dicen que le respondió el joven Fernán.
Llevó su mano a la espada el andaluz, y Cortés lo hizo a su vez. Uno terminó malherido, sangrante el labio y un brazo; el otro muerto; y sabemos quién fue el primero y quién el segundo. En cuanto al botín, la mujer fue suya un cierto tiempo, no lo suficiente para darle prole y paz.
La cicatriz en el labio sin duda había cambiado un poco la apariencia de Cortés, pero no la índole. En su conversación y por la manera de vestir, tenía el aire de señor; se servía bien de las palabras y a menudo las usaba para componer poesías, que declamaba después ocasionalmente en los banquetes nocturnos; era devoto de Nuestro Señor Jesucristo, de la Virgen Su Madre, de los santos del Paraíso. Parece que recitaba los Salmos al amanecer, como los clérigos, pero esto que dicen no se lo he visto hacer en el tiempo que pasé con él. En cambio, escuchaba misa con frecuencia, y de eso sí fui testigo muchas veces. Daba también limosna a los necesitados, pero no en persona. Supe por fray Olmedo que en el convento de la Merced mantenían a algunas viudas a expensas de Cortés, cuidando muy bien de no revelar a las señoras el nombre de su benefactor, para que no se sintieran obligadas hacia él ni él sintiera la tentación de aprovecharse. Sabía de leyes lo suficiente como para atemorizar a los sencillos, no desdeñaba adentrarse en razonamientos complicados y distinciones sutiles. También hablaba latín, o por lo menos sabía responder a tono cuando alguien pensaba sorprenderlo y se dirigía a él en la lengua de nuestros lejanos antepasados. No sé dónde la había aprendido; en Salamanca, me dijo un día el arcabucero Tapia que lo conoció cuando era estudiante por unos pocos meses, antes de perderlo de vista por muchos años.
Nosotros, Santiago y yo, no lo conocíamos en aquella época y no podría jurar que era todo tal como contaban, ni juraría porque es un pecado contra Dios y sus mandamientos; pero cuando lo conocí, muchas de las cosas que había oído decir me pareció reconocerlas de manera evidente en su persona. Y no me sorprendieron demasiado. Con el tiempo me di cuenta de que cuando se enfurecía los ojos se le estrechaban, se transformaban en dos pequeñas ranuras, y se le hinchaba una vena en el cuello y otra en la frente. Era mejor para los interesados que no ocurriera con frecuencia. Por el contrario, muy raramente Cortés perdía el control. Cervantes, que no lo sabía, hizo otra cabriola, giró sobre sí mismo y arremetió con un nuevo tema.
–Honor, honor a mi señor, que en estas tierras no tiene igual en valor. ¡Oh Diego, oh Diego! Qué clase de capitán habéis elegido, que es de Extremadura, capitán de gran ventura, capitán audaz y capaz, caudillo tenaz, soldado aguerrido… Pero temo, Diego, que uno de estos días por su culpa no tendréis respiro.
Extraños versos los del bufón, que en aquel momento no comprendí –ni podía comprender– y que Cortés no daba muestras de oír, absorto como estaba en sus pensamientos, o que si llegó a escuchar, no consideró que merecieran una reprimenda. Fue Andrés de Duero quien hizo callar a Cervantes el loco. La mano del secretario voló hacia el bufón, cayó sobre su cogote sonoramente mientras la voz prorrumpía en una expresión de cólera.
–Cállate ya, loco borracho, mentecato. Cierra esa boca embustera. Estas bromas malignas no son harina de tu costal.
Cervantes trastabilló hacia adelante, manoteó en el aire un minuto, recuperó el equilibrio y, junto con el equilibrio, la irritante cantinela.
–¡Viva, viva el honor de mi señor; viva el astuto capitán que está a su lado! ¡Oh Diego, oh Diego, qué mal negocio habéis hecho. ¡Oh Diego, oh Diego, cómo lo vais a lamentar! Con él me iré, para no veros llorar, a las ricas tierras que quiere encontrar.
Al oír aquellas palabras el pie de Andrés de Duero se estrelló contra el trasero de Cervantes, que esta vez cayó hacia adelante arrastrando la panza por el camino pedregoso. El bufón quedó tirado, jadeando, con las manos detrás de la cabeza y bamboleándose sobre la panza como el cascarón de un escarabajo. Agitó las pequeñas piernas de insecto y lo sacudió un estertor que no apiadó en lo más mínimo al secretario de Velázquez.
–He dicho que te calles, ¿qué son estas historias? –vociferó Andrés de Duero–. ¿Qué rufián te las ha contado? Puedes rumiar maldades en tu estómago podrido pero después vomítalas a los pies de quien te las metió en la cabeza.
Cortés no se dignó mirar ni a Cervantes ni a su airado represor y –lo recuerdo bien– sus ojos se mantuvieron bien abiertos, fijos en el camino; aquella vez la vena del cuello no se le hinchó y la expresión siguió siendo calma y melancólica. Santiago no rió de la suerte de Cervantes. Cuando el grupo se adelantó al bufón, mi hijo se movió para ayudar al pobre infeliz que se retorcía en el piso tratando de ponerse de pie. Pero yo lo contuve. Siempre he pensado que no es buena norma entrometerse en las disputas de los demás, y con mayor razón cuando uno quiere entrar a su servicio.
Fue una suerte que aparecieran las hermanas Juárez para alegrar la atmósfera. Desembocaron por un sendero lateral y fueron al encuentro del grupo contoneándose vistosamente, enfocadas por el ojo lascivo de Velázquez.
–Hermosas señoras, sabréis que Cortesillo nos deja –exclamó el gobernador cuando estuvieron bastante cerca para escucharlo–. No podíamos negarle este honor.
Fue la primera vez que oí a Velázquez llamar a Cortés de esa manera, Cortesillo, no por afecto, creo, sino para que resultara claro que don Fernán estaba en deuda con él y, por lo tanto, todo lo valioso que hubiera podido llevar a cabo en el futuro era a su propio mérito y ventaja que debía adjudicarse.
Al sonido de la voz de Velázquez las dos hermanas se separaron según sus respectivas conveniencias, que coincidían, por otra parte, con las obligaciones de su recíproca condición. La joven Catalina tomó a Cortés del brazo. Elena dejó que la mano de Velázquez le rodeara la cintura y subiera bajo la axila hasta rozarle el seno.
–Hubierais demostrado mayor sabiduría negándole el permiso –comentó la bella Elena–. Pero no hubiera servido para nada –aclaró enseguida, estrechándose al gobernador más de lo que el decoro hubiera aconsejado y la ocasión permitiera–. Don Fernán no piensa en otra cosa, quiere partir a toda costa… nadie puede retenerlo. –Se asió con mayor fuerza al brazo del gobernador, inclinándose hacia Cortés con una sonrisa maliciosa en los labios.
El grupo, junto con las hermanas Juárez, continuó su camino hacia la iglesia; Santiago y yo lo seguimos de cerca, esperando el momento propicio para ofrecer nuestros servicios al capitán. Recuerdo todo de aquel día: el aire extraordinariamente luminoso, purificado por el viento suave de la noche, los campos sin cultivar y de color pardo, el olor fuerte de la tierra humedecida por la lluvia, el graznido de las golondrinas de mar. Santiago a mi lado, que hacía una pregunta tras otra y exigía respuestas: sobre el viaje que nos esperaba, sobre las anteriores expediciones, sobre los españoles que habían naufragado en tierras desconocidas y de los que nada se sabía, sobre los indios y lo que se contaba de la costumbre que tienen de comerse unos a otros cuando toman prisioneros en la guerra, y si es verdad que engordan a los prisioneros para después comerlos, como nosotros engordamos y comemos las cabras; si creen en una o más divinidades y de qué manera las adoran; si están gobernados por soberanos y las ciudades por príncipes, como nosotros estamos sujetos al rey y las ciudades a los alcaldes; si tienen derecho a la libertad, como entonces se discutía en España, y cuál era el modo apropiado de tratarlos.
No eran preguntas fáciles, no para mí, amanuense de aldea, que nunca me había planteado estos problemas. En España, cuando vivía en mi tierra con doña Dolores y Santiago, ciertos hombres doctos de Castilla disertaban entre ellos sobre las poblaciones del Nuevo Mundo. Algunos creían que los indios no merecían gran respeto porque les gusta andar desnudos, no honran la virtud, son distraídos e ingratos con quienes demuestran ser sus amigos; ni siquiera soportan grandes fatigas, no son previsores y proveen día por día a sus necesidades sin tener en cuenta el futuro. Santiago, que sabía de estas discusiones, no era de la misma opinión; refería de otros hombres doctos –también de Salamanca– que hablaban de los indios como seres racionales, rápidos para aprender y obedientes a las enseñanzas de quien se hubiera propuesto conducirlos a mejores costumbres con maneras suaves.
Sí, recuerdo todo de aquel día: el grupo de Velázquez y sus acompañantes, Cervantes el loco que hacía piruetas, la cólera de Andrés de Duero, las miradas de Elena Juárez a Cortés, la excitación de Santiago… ¡Y tengo buenos motivos para recordarlo! Ahora sé que ese día de febrero del año mil quinientos diecinueve de Nuestro Señor Jesucristo se decidió la suerte de mi hijo.