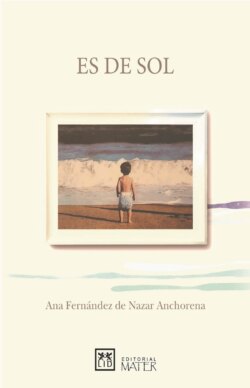Читать книгу Es de sol - Ana Fernández de Nazar Anchorena - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo
ОглавлениеSupe que estaba embarazada de Amparo justo al año de habernos casado. Encaré esa búsqueda con el miedo de que jamás fuera posible hacerlo realidad, el miedo que acompaña a los deseos que son verdaderos e importantes, aquellos de los que sentimos que sería imposible prescindir. Para mi sorpresa, no supuso ninguna demora. Amparo estaba en camino, solo que en ese primer momento no sabía su nombre o la historia difícil que deberíamos atravesar juntas.
Entonces, queriendo concebir un libro, concebí a mi chiquita estrella fugaz. Con ella nacieron infinitas historias, se despertaron sensores dormidos y se activaron terminaciones nerviosas que creía yo en desuso. Explotaron el llanto, el amor; una nueva forma de amor. La vida apareció ante mis ojos en su estado más verdadero, en su versión también más cruda y con las aristas más difíciles, esas que nos sugieren guarecernos y a la vez no nos dejan escapar.
A medida que las semanas de embarazo avanzaron, el bebé se reveló mujer. Allí mismo supimos que estaba afectada por un virus arrasador que yo misma le había contagiado y que tuvo la oportunidad de atacarla en su etapa más vulnerable; es decir, en el período de gestación, cuando nuestro sistema inmunológico aún en desarrollo no tiene la capacidad de defenderse de la intrusión de un virus como este. Era un virus absolutamente común e inofensivo para cualquier adulto, pero implacable para ella. Los hallazgos ecográficos fueron contundentes y pronosticaban un futuro muy duro. Amparo, que en ese entonces ya tenía nombre, iba nacer muy probablemente con parálisis cerebral. Escuchar la expresión “parálisis cerebral” referida a alguno de nuestros hijos es como una bomba que estalla justo encima de tu cabeza. Te deja aturdido y confundido, tan desorientado que quisieras salir corriendo, pero te das cuenta de que es imposible hacerlo, porque ni las piernas te responden y porque aunque si lo hicieran, no hay lugar donde esconderse. Esto estaba pasando. Era un hecho. Veía mi propia vida como si fuera una espectadora y me percibía como alguien desdoblado de la persona que estaba atravesando esta situación tan terrible y desgarradora.
En aquella oportunidad, conocí un médico que siempre estará cerca de mi corazón y memoria, porque fue un hombre definitivamente eficiente en su labor como profesional, pero sobre todo por ser una persona buena. Intentó todo para salvar a mi hija y darle una chance de curación. Con el tiempo supe que la oportunidad me la estaba dando en verdad a mí, de transitar este camino que nos quedaba andar con la paz de saber que lo estábamos intentando todo. Podía hacer algo por ella: abrazar la posibilidad de este tratamiento pionero y cuyos resultados no eran certeros, pero que aún así valía la pena probar. Porque como bien dijo él, Amparo era una persona, adentro de mi panza o fuera de ella. ¿Y qué haríamos nosotros con cualquier persona enferma que está batallando por su vida en este mundo? Un tratamiento, claro. Ayudarla. Amparo no podía ser abandonada a su suerte, lo dijo clarito. Teníamos que hacer algo. Y en ese tiempo que traté de abrigar la esperanza de lo posible, recibí un llamado enorme adentro mío que me invitaba a rezar.
Rezaba como me salía. No estaba muy entrenada en el asunto y sentía mucho miedo. Quería conmover a Dios y convencerlo de que me ayudara. Para mí, en ese momento, ser ayudaba solo podía significar una cosa: que Amparo se salvara. Salvarse era sinónimo de curarse. No había otra opción en mi corazón y viéndolo ahora en retrospectiva, me doy cuenta de que allí empezó la verdadera historia que quiero contar, la historia de sobrevolar lo humano y la visión acotada que tenemos del mundo, para poder mirar aunque sea unos segundos breves con los ojos de Dios.
Cada vez que hablaba con Dios le rogaba: “¡Salvala, por favor salvala!”. Y claramente quería ser salvada también yo de vivir una vida atada al sufrimiento. Sentía que era demasiado para mí, que no podía aceptar que mi hija jamás me hablara o comprendiera, que quizás ella nunca sabría con la totalidad de su capacidad que era su mamá y todo lo que esa relación especial implicaba. Quería que Dios nos liberara de esta cruz. Temía también que este mundo no estuviera preparado para ella; que la hiciera a un lado, que no la considerara y que le fuera aún más difícil la vida de lo que ya era. Me pregunté cómo recibía nuestro mundo a las Amparos y qué hacemos nosotros para cuidar a personas como ellas. Pensé, entonces, en las primeras veces que recé estando embarazada, cuando tal vez Dios ya me estaba preparando, aunque yo no lo supiera, cuando repetía casi de manera única y constante: “Por favor Dios, ayudame a ser la madre que mi hijo necesite”. Más tarde me daría cuenta que sería ella, al final de cuentas, la hija que yo necesitaba.
Un día mamá me llevó a una Iglesia de las Carmelitas y vi allí una imagen de María sosteniendo a su hijo, Jesús ya muerto y entregado. Me puse a llorar desconsoladamente y me paré con mi panza ya visible y avanzada. Quise rezar y mi rezo se hizo presente con una voz suave y calmada que dijo en silencio: “Que se haga Tu Voluntad y no la mía”.
Amparo murió dentro del vientre materno, es decir adentro de mi panza. En un control, que eran frecuentes y difíciles, el ultrasonido hizo prolongadamente un sonido hueco y profundo, parecido a estar sumergido en el mar. Era un sonido que estaba lleno de silencio. Entonces, cuando nadie se animaba a hablar en ese cuarto, cuando el médico no quiso precipitarse, ni Pedro preguntar lo que todos pensábamos, me adelanté y dije: “No se escuchan los latidos del corazón, ¿no?”. Y aunque faltaban más pruebas para corroborar que ella se había ido definitivamente, empecé a llorarla.
Como ya estaba cursando el 7mo mes de embarazo, fue necesaria una cesárea para sacarla. Sacarla… esa es la palabra, porque no iba a tener la posibilidad de darla a luz, ni de que ella conociera este mundo. Amparo había volado más allá, desde el cobijo que en ese momento sentía escaso y roto de mi interior, a los brazos de Dios. Recuerdo estar acostada en la camilla antes de la cirugía y repetirme una y otra vez: “Esto no me está pasando, esto no es real”. Con los años iba a revivir una segunda vez este sentimiento tan extraño de querer negar lo que se manifiesta con la potencia de lo definitivo e irremediable.
Siempre cuento que esa primera noche después de la cesárea, quedé internada en el piso de maternidad. Escuché muchos bebés llorar, quizás del cuarto contiguo o de las cunitas que los trasladan desde la nursery hasta donde están sus mamás. Apreté los ojos y me dije a mí misma que si podía sobrevivir aquella noche, sobreviviría a cualquier otra cosa en la vida. El dolor que sentí, quedó impreso en mi memoria y sentó un precedente de fortaleza y resistencia del que mi corazón tomó secretamente nota.
Este hecho tan duro, tan desgarrador en la vida de Amparo y en la mía, supuso la puesta en marcha de un proceso que había sido concebido con ella, aunque todavía estaba demasiado golpeada para verlo acabadamente. No podía abarcar con el entendimiento nada de lo que me estaba ocurriendo, sin embargo sí sabía dos cosas: la vida jamás sería la misma (y esto no era necesariamente algo negativo) y tenía la convicción de que estaba siendo convocada a algo a través de este dolor gigante que desconocía completamente.
Antes de Amparo, estaba muda de historias. Ella desbordó infinitos sentimientos, que necesitaban ser acotados en algún lugar. Muchas veces discutimos Pedro y yo sobre qué íbamos a hacer con tanto que sentíamos o dónde lo poníamos para seguir viviendo, para no sentirnos afuera del mundo y tan extremadamente en carne viva. Alguien nos dijo que teníamos que encontrarle un espacio, un lugar donde pudieran descansar ella y nuestro corazón roto. Entonces empecé a escribir, sin conducta alguna, pero logré igual darle forma a muchas ideas que me ayudarían varios años más tarde; notas escuetas volcadas en un papel cuando aún no conocía a mí amado Blas. Acotar el dolor gigante y recibirlo en nuestro corazón para transformarlo y darle un ribete posible a la historia, es tarea casi obligada y diría yo la única manera de seguir en la vida. Porque el mundo avanza inexorablemente sin piedad, aún cuando nuestro pequeño universo acaba de detenerse y explotar en millones de pedazos.
Estando embarazada, mamá me regaló una imagen de una india con vestido verde que también estaba embarazada. Me gustaba mucho y limpiando una mesita sobre la que descansaba, se me resbaló de las manos, partiéndose en muchas partes y ya no teniendo arreglo alguno. Le dije a Pedro cuando llego del trabajo: “¿Vos crees que será un mal augurio?”. Y él me contestó: “Dejate de pavadas”. La otra imagen que tenía y que también representaba una mujer embarazada, fue la de la Virgen María. Era una figura que todas las mujeres de la familia fueron teniendo y pasándosela en cada ocasión de sus embarazos. Para cuando llegó el mío, descubrimos que en realidad había dos estatuitas dando vueltas, solo que una estaba extraviada. En la casa de mi hermana quedaba la que conservara por haber sido la última en tener a su bebé, pero no sabía si dármela o no porque dos tías la reclamaban y se atribuían la propiedad de la estatuita que guardaba. Finalmente aparecieron las dos, pero producto de la disputa, la Virgen llegó a casa demorada, aunque siempre segura.
Ahora pienso que la rotura de la india embarazada no fue un mal presagio, porque lejos estoy de ser supersticiosa, pero tal vez sí fuera un símbolo del dolor, de lo permanente e irreversible que nos ocurriría. La Virgencita traía, en cambio, un mensaje mucho más lindo: que Ella tiene sus tiempos; que Ella sabe siempre cuándo llegar y cuándo retirarse. Como una buena madre.
En ese momento difícil que nos tocó transitar a Pedro, a Amparo y a mí, Dios nos puso una cruz enorme al hombro que llevamos muchas veces con bronca, pena y desilusión, pero también con esperanza e incluso con la leve percepción de que algún tipo de redención nos estaba siendo regalada, producto seguramente de una nueva forma de amor, una manera diferente de sentir que jamás hubiese sido posible sin nuestra querida hija Amparo.
Dios caminaba con nosotros y también lo hicieron personas que fueron especiales en ese camino; personas íntegras, nobles, bondadosas y capaces de tender una mano cuando Pedro y yo sentíamos que nos moríamos también. Personas que supieron cuidar a nuestra hija cuando nosotros mismos no podíamos hacerlo; personas que la supieron querer y abrazar. Personas que vieron en ella a otra persona; una que no respiraba sino a través de mí, una que no se alimentaba sino a través de mí, una que no podía quejarse, llorar o sonreír, una que incluso solo tenía cara en nuestra imaginación, pero que no dejaba de ser por eso, menos persona que cualquiera de ellos. Y a estas personas les estoy inmensamente agradecida, por luchar por mi hija, por no abandonarla, por mirarla con respeto, por ver a Amparo, enferma, chiquita, dormida dentro mío, pero plenamente viva.
Recuerdo que las primeras semanas que le siguieron a su muerte, empecé tímidamente a juntar pedazos rotos de nuestra antigua vida. Inocentemente creí que podía volver, de alguna forma, a unir las piezas hasta que quedara una única faltante. Tal vez podría yo vivir con un solo hueco… No sabía, durante ese primer rato, en el que uno está como aturdido y anestesiado, dudando si lo que pasó era real o solo una espantosa pesadilla, cuán grande y hondo era el agujero y cuánto más difícil sería que juntar partes y reunirlas. Se trataba más bien de nacer de nuevo y de morir incluso un poco nosotros para empezar otra vida, una diferente.
Pasé muchos días sola en casa lidiando con mi pena, que era grande y profunda. Me recluí del mundo porque todo me lastimaba. Estaba en carne viva y la vida misma era una amenaza potencial, capaz de escarbar en la herida aún abierta y darme el golpe de gracia que en algún punto anhelaba.
Pedro se puso nuestra mínima familia al hombro y volvió al mundo, un poco porque no tenía más opción y otro tanto porque alguien debía permanecer cuerdo para sacar a flote lo que quedaba de nosotros. Tenía miedo de que yo me volviera loca y se lo preguntó preocupado a mi psicóloga por teléfono. Entonces ella le contestó: “No te preocupes, no está loca, simplemente está muy, muy triste”. Y era verdad. Enojada también. Muy enojada contra todo y todos, incluso conmigo misma. Me sentía culpable y repasaba la historia hacia atrás tratando de detectar cuándo había contraído ese maldito virus que se había llevado a mi hija. Era un pensamiento absurdo, claro está, porque saberlo no habría cambiado nada de lo que me dolía, pero la cabeza nos juega muchas malas pasadas cuando estamos vulnerables y débiles de tanto dolor.
El sentimiento más recurrente que tenía, era que no quería vivir en un mundo donde no estaba Amparo. ¿Qué importancia tendría ver un lindo amanecer, la imponencia de una ola en la playa o incluso la sencillez de un desayuno en nuestra casa si ella no estaba ahí para mirarlo conmigo? Me parecía absurdo. Un día llegó Pedro del trabajo y yo estaba llorando como de costumbre. Le dije con lágrimas corriendo por las mejillas y con una voz gutural y cerrada: “¡No puedo vivir sin ella, no puedo!”. Fue la primera vez, después de muchos días de consuelo y abrazo contenedor, que Pedro me agarró de los dos brazos, me sujetó firme y me miró a los ojos diciéndome: “¡Lo lamento, pero vas a tener que poder!”. Fue un momento que recuerdo muy vívidamente. No me lo esperaba y me sacudió todas las emociones a la vez.
Muchas noches, mientras Amparo estaba enferma, pensé en ella adentro mío. ¿Qué estaría sintiendo, qué escucharía o percibiría? Por algún motivo, pensé también recurrentemente en mí y en la historia del día que nací y los días que vinieron después. Me daban ganas de protegernos a las dos, pero no había nada que pudiera hacer. Me sentí impotente con Amparo por no haber sido suficiente para mantenerla a salvo, me sentí incapaz conmigo misma porque la que fui y ya no estaba. Abracé a las dos bebitas con el corazón y derramé infinitas lágrimas por ellas; por tener que sufrir tanto siendo pequeñitas, por sentirse tal vez solas, en la soledad que la vida les impone inevitablemente a los bebés al principio, cuando no pueden hablar y dependen de alguien que los mire con mucho amor para descifrar qué necesitan.
Tenía una suerte de flashbacks permanentes y me veía siempre a mí siendo niña. Recordé mi infancia, los veranos en la quinta, la relación que tenía con mi hermana y con mis primos. Me vi en los primeros días del jardín, los primeros amigos y las incipientes redes que tejí sola, ampliando el mundo social originario que es la familia. Podría decir que tuve una infancia convencional, tranquila, pero sobre todo me recuerdo con una vida interna rica e inalcanzable para los demás. Creo que vivía también de mis sueños, en un mundo paralelo y profundo. Me acuerdo, por ejemplo, que alguna vez pasé horas y horas preguntándome en qué idioma hablaría Dios. Estaba segura de que era el castellano, entonces deduje que yo era una privilegiada por hablar el mismo idioma que Él. Se lo comenté a un primo mayor, en la galería de la quinta. Intentó explicarme que estaba confundida, que en todo caso Dios hablaba todos los idiomas juntos, pero que Jesús, cuando vivió en la tierra, hablaba un idioma muy distinto al castellano. Me pareció confusa su respuesta y seguí convencida de mi postura, creyendo que Dios hablaba el mismo idioma que yo. Ahora que lo veo a la distancia, me produce infinita ternura deducir qué significaría para mí “el idioma de Dios”. Creo que hay algo casi mágico en darnos cuenta que hablamos su mismo idioma. Porque el idioma de Dios es a veces confuso y seguramente más fácil de entender para un niño que para un adulto. Su lenguaje solo podemos comprenderlo si tenemos el corazón abierto y dispuesto; si estamos preparados para el dolor o para el sufrimiento, sabiendo que siempre estará cerca una mano amiga que nos sostenga y nos ayude a andar. Dios nos habla desde el silencio, desde la duda y muchas veces no entendemos nada cuando Dios nos habla. Entonces en la frustración de no entender, aparecen el enojo, la rabia y preguntarnos una y mil veces por qué algo tan terrible nos tuvo que ocurrir a nosotros.
Cuando Dios me hablaba en un idioma que era demasiado duro para que pudiera escuchar, el médico que nos acompañó me dijo que quizás no se trataba todo de entender, sino de aceptar; de no ofrecer resistencia y en cambio descansar en lo que nos toca, confiando en que el secreto se revelará algún día y que muy probablemente cuando ese día llegue, ya no tengamos tantas preguntas o incluso ninguna. Asimismo, me aseguró que no había cantidad de entendimiento suficiente y disponible en el mundo para abarcar la muerte de un hijo. A veces las personas queremos pensar con la mente cuestiones que solo pueden meditarse con el corazón.
Quisiera explicarles lo que resulta de la pérdida de un hijo, pero la pretensión es demasiado grande y jamás encontraría las palabras para ser completamente fiel a lo que sentí. De hecho, lo primero que advertí fue una soledad extrema, porque me vi atrapada en el silencio al que nos condenaba la ausencia de palabras y la incapacidad de contarle a cualquier otro lo que estábamos viviendo. Me di cuenta de que cada sensación tenía ahora un significado nuevo: el miedo, la pena, el dolor, la tristeza, la angustia y la desesperación. Descubrí que nunca antes había sentido verdadero miedo o verdadera angustia; que lo otro solo eran algunas facetas tímidas de la sensación que ahora me invadía toda y me arrasaba. Era como una suerte de aluvión y el cuerpo resultaba demasiado pequeño y débil para contenerlo. Entonces todo el mundo intenta decirte algo, ayudarte con alguna palabra que haga las veces de narcótico. Pero las palabras son, como dije, siempre escasas y hasta resuenan vacías y casi ridículas cuando la pena es tan grande.
Domesticar el dolor es una meta grande y necesaria. Y cada vez que sentía que no me esforzaba por combatirla, recordaba el cuento de los baobabs en “El Principito” de Saint Exupery. El Principito quería tener una oveja para que se comiera los baobabs que amenazaban con invadir su diminuto planeta. Entonces, el aviador perdido con quien dialoga este pequeño niño a lo largo de la historia, le hace notar que una oveja jamás podría comer árboles tan grandes. Sin embargo, el Principito muy astuto y con la perspicacia que caracteriza al personaje, le contesta que los baobabs, antes de ser gigantes e indomables, fueron también mínimas plantas o incluso un diminuto brote, capaz de ser arrancado por cualquier criatura pequeña. Él mismo se tomaba el trabajo cada mañana de identificar sus incipientes tallos para luego extraerlos cuidadosamente con una pala. Le advierte así al aviador, la importancia de no dejar nunca de hacer esta tarea, porque una vez crecido, el árbol sí sería más fuerte, más grande e imposible de extraer. Los baobabs se parecen a la tristeza, que crece en la medida en que la dejamos ser y que se fortalece cada día que no batallamos contra ella. La pena también tiene su talón de Aquiles, solo que cuando estamos cansados y bajo su dominio, no tenemos fuerzas para erradicarla o para domarla al menos y mantenerla a raya. Entonces, producto de la inacción, se vuelve grande, cada vez más grande, como un baobab, como un árbol inmenso y enraizado que lo oscurece todo con su sombra y ya no nos deja ver el sol.
Este pensamiento me asaltó cuando fui consciente de la angustia de Pedro. Él también sentía pena, pero no por Amparo, porque ellos tienen una relación que a veces envidio en secreto, sin tanta lágrima y furia de por medio. Amparo y Pedro simplemente se quieren a la distancia, como se quieren las almas que están conectadas para siempre, las que no necesitan de la inmediatez del tiempo, ni del contacto físico. Amparo y Pedro se acompañan y se cuentan, se ayudan, se enseñan, se abrazan desde lejos y para ellos es casi lo mismo o más especial aún. En realidad, Pedro sentía pena por mí y porque temía que mi tristeza se convirtiera en un baobab gigante que ni siquiera él, con todo el amor y la paciencia que me tenía, pudiera extirpar. Pedro me dijo un día, que mi ausencia era peor que la de Amparo, porque el alma de Amparo estaba con él, con los dos, en cambio de mí ya no quedaba nada más que un cuerpo vacío, un cuerpo despojado de mí. Y era verdad. Necesitaba hacer un trabajo profundo para aprender a llevar esta cruz que juzgaba demasiado pesada y adentrarme en los misterios de la vida entregada, confiando en el poder que habitaba en mí y en la potencia de la oración cuando le pedimos abatidos a Dios que el trabajo duro lo haga Él.
El tiempo fue pasando y aunque todavía me faltaban millones de kilómetros por recorrer, la muerte de Amparo pudo trascender la tragedia y calar hondo en nuestras vidas, transformándolas y haciéndolas nuevas, volviéndolas más auténticas, sentidas y parecidas a Dios. Amparo nos enseñó que no hay que dar nada por sentado, que la vida puede tener giros inesperados aún cuando pareciera que todas las cartas ya están echadas a nuestro favor. Nos entrenó en el dolor y en el sufrimiento. Amparo redefinió las palabras miedo, pena y angustia, pero también redefinió la palabra amor y sobre todo, la palabra vida. Amparo nos mostró cómo hablar con Dios. Nos hizo pequeños y vulnerables, pero también protegidos por su mirada siempre atenta y compasiva.
Muchas noches le pedí a Dios que salvara a mi hija Amparo. Le pedí que la salvara sin darme cuenta de que tal vez era yo la que estaba siendo salvada; que Pedro y yo estábamos siendo salvados e invitados también a vivir una nueva vida a través de ella. Y esto es lo más noble, puro y bondadoso que pudo hacer nuestra hija por nosotros. Nuestra querida Amparo, que tuvo una historia corta pero intensa, que parecía un ángel dormido, incapaz de ser corrompido por ninguna enfermedad, incapaz de ser limitada por ninguna dolencia de este mundo. Dios le dio a Amparo alas para que fuera libre y volara más allá. Pero en su paso supo darse entera. Nos dio su amor y su sabiduría. Me hizo mamá. No sabía cuánto me faltaba rumiar todavía, cuántas noches de oración profunda tendría por delante y cuántas ideas quedaban por madurar y acoger en el alma.
Por eso le agradezco a Dios todos los días por habérmela dado, por haberme elegido para ser la mamá de un ser tan especial como mi Amparo, por ser yo bendita entre todas las mujeres, casi como María, por haber tenido una hija como ella. Amparo nos señaló el camino, porque muchas veces la vida es lo que nos ocurre mientras insistimos en seguir planeándola; nos preparó el corazón para estar atentos, para ser dóciles y mansos a las circunstancias que no podemos cambiar y dejó entrever que la única forma de reponernos y volver a andar, es descansando en Dios, cuya cruz es también soporte, bastón y puente a la morada donde mi hija habita. Amparo me hizo notar que Dios nos habla, todo el tiempo y de diversas maneras. A veces lo hace un poco bajito y el ruido del mundo no nos deja escucharlo; algunas otras solo un corazón ciego y sordo podría pasarlo por alto. Me pregunto, entonces, si Pedro y yo habríamos tenido antes corazones ciegos y sordos.
Leyendo una vez un librito biográfico sobre la historia de la hija de alguien más que se fue de este mundo, encontré una frase que escribió la mamá durante su agonía. Rezaba así: “…María, si la quieres, es tuya, pero cómo nos gustaría que la dejaras con nosotros…”. Me sentí infinitamente identificada con su ruego y a la vez me impresionó tanto su humildad y entrega. Me miré en esas notas como en un espejo, temiendo, suplicando, sufriendo un dolor sin nombre, pero también ofreciendo nuestras hijas a Dios. Es difícil aceptarlo a veces, pero las manos de Dios son incluso mejores que nuestras propias manos, las manos con las que hubiésemos querido protegerlas y acunarlas hasta el fin de nuestros días, no el de ellas. Solo la sensibilidad y la grandeza de una madre que ama profundamente a su hija puede decir en el momento más oscuro, en ese instante extremo donde se desgarra el alma y también el cuerpo: “…María, si la quieres, es tuya…”.