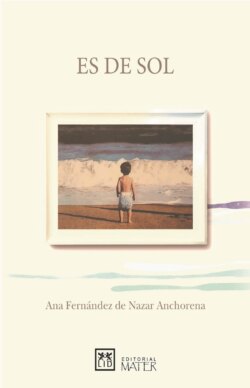Читать книгу Es de sol - Ana Fernández de Nazar Anchorena - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo
ОглавлениеLa vida siguió su curso y nos atrevimos a soñar una vez más. Éramos muy jóvenes, recién empezábamos y nos merecíamos otra oportunidad. Sin embargo, algo había cambiado en mí para siempre. Sentía una conexión especial con Dios que me mantenía despierta. Si Él había querido llamar mi atención, ciertamente lo había logrado.
En diciembre del año siguiente nació mi amado Simón. Siempre le pregunto: “¿Ya te dije cuál fue el día más feliz de mi vida? Fue el día que naciste vos”. Quizás con cierto sentido de consideración hacia sus hermanos, Simón me responde tímidamente: “Y el día que nacieron Blas y Santos”. Lo correcto sería decir que sí, pero estaría faltando a la verdad. Los padres rara vez nos permitimos admitir que todos los hijos nos inspiran sentimientos diferentes en intensidades igualmente distintas. Claro que los días que Blas y Santos nacieron fueron súper felices, pero lo que yo sentí cuando nació Simón fue sublime. Mi hijo me había dado el último empujón devuelta al mundo real. Tenía tantas ganas de vivir como nunca antes y ciertamente tanto más desde la muerte de Amparo hasta ese día glorioso. Había llegado la hora de disfrutar. Me lo había ganado, después de tanto tiempo de tristeza y de un embarazo al que había renunciado a percibir como algo bueno en sí mismo y carente de amenazas. Simplemente no había podido hacerlo, solo había esperado con la mayor calma de la que era capaz, que el médico me entregara a mi bebé vivo y aullando. Todos somos hijos de nuestras propias historias, tuve paciencia y piedad conmigo misma por sentir así y aceptaba con resignación que no fuera una opción andar por la vida siendo una embarazada feliz.
Simón me fue sanando con su amor. Su existencia permitía que volviera a sentirme como yo misma. Ya no era una extraña para mí, ni el mundo que me circundaba una amenaza latente. Por el contrario, me sentía orgullosa de lo que había logrado. ¡Miraba hacia atrás y me parecía la vida de otra persona a la cual había sobrevivido!
Cuando un par de años pasaron, sentí ganas de intentarlo una vez más y empezamos a buscar a Blas con muchísima emoción. Blas fue mi único hijo que tardó en venir. Lo invoque meses y meses, que algunos fueron demasiado largos. Realmente quería tener otro hijo y descubrirme en una nueva oportunidad para vivir su espera despojada de toda tragedia. Finalmente un día supe que estaba embarazada. Lo habíamos logrado otra vez. Blas fue mi hijo de la esperanza, mi hijo que trajo consigo la bendición de reescribir la historia y hacerme saber que todo lo que no es, puede llegar a ser. Me hizo redefinirme como mamá, ¡y ver en mí atributos que desconocía absolutamente!
Blas y yo éramos muy distintos, razón por la cual me gustaba mucho estar con él. Siempre fui demasiado tímida e insegura, muy enroscada en pensamientos profundos, que me volvían bastante más compleja de lo que hubiese querido. Mientras yo viajaba por el mundo pesada y dando solo pasos seguros, Blas más bien flotaba y daba pasos felices. La diferencia entre seguro y feliz me la hizo notar mi pequeño Blas. Tuve la sensación de haber vivido toda una vida buscando seguridad y la seguridad era para mí altamente valorada. Pero tenía un gran y único defecto por el que valía la pena salir de la madriguera que cuidadosamente había fabricado: un lugar seguro no es, casi nunca, un lugar feliz. Deseaba tanto ser feliz y solo pude darme cuenta de ello a mis treinta y tres años, después de la vida que nació cuando llegó Blas.
Mi hijo era una persona magnética. Atraía a todos hacia sí sin hacer ningún esfuerzo por conquistar el corazón de nadie. Muchas tareas agotadoras que definen a las personas para agradar a los demás, definitivamente no tenían nada que ver con su personalidad. El centro de su vida era nuestra familia y volcaba todo su amor de forma completa, desinteresada y sin pedir jamás nada a cambio. Sus hermanos eran destinatarios especiales de un amor que nunca juzgaba ni intentaba cambiar al otro. Blas los quería sin reservas, así como eran, algo que me ponía a pensar varias veces que de algún modo él era mejor con ellos que yo misma. No sé si sería apropiado decir que los amaba más, pero ciertamente lo hacía mejor. ¿Por qué? Porque lo hacía aceptando la totalidad de quienes eran, con sus defectos y virtudes, con lo que tenían para ofrecer y con sus carencias.
Muchas veces sentía que quería aprender de Blas dos cosas por sobre todas las demás: ir por la vida despegada del suelo y amar como él amaba. Y esto que les cuento fue anterior al desenlace de su historia en esta vida. Existe una concepción muy frecuente de que las personas que mueren gozan de la mirada compasiva de quienes los sobreviven, que tienden a recordar lo bueno que había en ellas y minimizar o incluso negar sus puntos flacos. Y si esa persona es un niño de tres años y medio, ¡más aún! Pero les aseguro que no es el caso de Blas. Este chiquito era verdaderamente especial. Si tuviera que definirlo en una oración, diría que era bueno, bueno en el sentido más amplio del término. Intento buscar las palabras adecuadas, pero ninguna basta para que puedan abarcar mis lectores quién era él. Entonces, me limito a desearles que puedan tener cerca “un Blas” en su vida alguna vez.
Simón supo lo bello que era tener un hermano amigo al lado suyo. Se buscaban, se peleaban, se querían, compartían gustos e intereses. Blas lo seguía por todos lados. Creo que nadie más en el universo volverá a sentir alguna vez lo que Blas sentía por Simón. Era un amor cargado de orgullo hacia su hermano mayor, un amor compasivo, un amor que buscaba siempre el objeto de ese amor. Cuando Blas empezó el jardín, Simón fue el gancho para que se quedara. Las maestras lo llamaban para que Blas se sintiera a gusto. Donde estuviera su hermano Simón, era siempre un buen lugar.
Apenas cumplió un año, quedé embarazada de Santos. Fue una noticia que me tomó por sorpresa y mi hijo en camino me enseñó una lección que atesoro al día de hoy como una de las más bellas y reales, aunque a veces no ocurra con la frecuencia que deseamos: la tragedia puede irrumpir en tu vida y cambiar tu existencia repentinamente; pero algo mágico también puede suceder una mañana cualquiera, cuando nada te hace sospechar mientras desayunas distraída, que ese día te deparará un cambio completo y feliz que va a transformarte para siempre.
Recuerdo ese momento como uno de los más perfectos de mi vida. Estaba alucinada con la idea e incluso que fuera sorpresivo lo hacía más agradable todavía. De algún modo me sentía completa y que la vida había sido “justa” conmigo. ¿Qué más podía pedir? Tenía todo para ser feliz al alcance de la mano y ensayaba de a ratos una teoría, que hoy considero absurda, sobre la compensación. Dios me había premiado después de tanto dolor y me invitaba inexorablemente a vivir en paz.
El tiempo fue pasando y los chicos crecían sin mayores problemas. Vivimos en un país donde claramente siempre algo nos quita el sueño, pero la verdad es que Pedro y yo no teníamos grandes preocupaciones. De cualquier manera, hablábamos mucho sobre la idea de la felicidad. Era un tema recurrente en nuestro matrimonio y sobre qué hacíamos ahora que habíamos alcanzado la parte más importante de nuestro proyecto de vida. En mi interior anhelaba la posibilidad de ser mamá una vez más y en este sentido creía que el proyecto familiar no estaba concluido. Pedro, por el contrario, estaba decidido a no a tener más hijos y se veía a sí mismo como un plan sin rumbo o incluso frustrado. Él siempre fue un apasionado y un soñador y, en cierto punto, el proyecto familiar que requería un sustento económico obvio, había recaído siempre sobre sus hombros. Pedro quería cocinar, arte que domina y disfruta como pocos, o conocer distintos países y sus culturas… Quería tener algo que no tenía y envidiaba sanamente a los muy pocos que lo han logrado en esta vida: tener una vocación. La frase dice: “Ama lo que haces y no tendrás que trabajar por el resto de tu vida”. Ese era su anhelo mayor.
A veces le decía que todavía estaba a tiempo, pero la verdad es que no lo expresaba con convicción. Ocuparse de tres chiquitos menores a cinco años supone un desgaste grande y una entrega enorme de nuestro propio tiempo, energía ¡y libertad! Para mí cualquier renuncia valía la pena, porque ellos eran mi sueño completo. Para Pedro también, pero insistía en que una cosa no debería anular a la otra y que ese ruido que sentía diariamente en su interior lo llamaba a hacer algo.
Para esta época que les cuento, un poco de la magia que había derramado la vida de Amparo, se había diluido. La realidad nos estaba tragando. La rutina, la falta de tiempo y espacio, o mejor dicho el tiempo mal invertido y despilfarrado como si no fuera este un bien escaso que cuidar. Vivimos en un mundo que ha inventado tantas necesidades, ¡tantas! Y nos han convencido que no es posible una vida sin estas necesidades satisfechas, necesidades que no tienen nada que ver con la esencia del ser humano y su capacidad de explotar sus potencialidades. ¡Mucho menos de ser felices! A veces añoraba mi etapa de dolor, porque haber estado recluida del mundo y con el corazón abierto, daba lugar a la conexión con lo que era bueno y sacro. Traer esto a colación me recuerda que el hombre es el único ser capaz de tropezar dos veces con la misma piedra.
Entonces llegó la Navidad del 2018, el día fatídico que cambió nuestras vidas para siempre. Salimos de casa siendo cinco y volvimos solo cuatro de nosotros. Decirlo y escribirlo, me sofoca el corazón; y vuelvo a experimentar la agonía que sentí ese día y los siguientes, un dolor que no podría nombrar porque es mudo y sordo, un dolor que te atraviesa al medio y te desgarra con la potencia de lo que es mortal y permanente, un dolor que amenaza con destruirlo todo y no retirarse jamás, un dolor que no admite escondites ni fugas, que es amenaza hasta de lo que considerabas conquistado y ya propio; un dolor que te arranca una a una las capas del corazón hasta dejarte desnuda el alma, quizás en el estado más puro que esta haya tenido desde que éramos bebés recién nacidos.
Los detalles de su muerte no tienen importancia. Blas se ahogó en una pileta el día que todos festejábamos la Navidad el 25 de diciembre. Mientras decía incoherencias y rezos atolondrados detrás de la puerta de un cuarto de RCP en el hospital, comprendí que mi vida pendía de un hilo, que estaba por morir también yo. Mí amado Blas, mi bebé… “Él es mi bebé, no podes llevártelo, no me hagas esto, por favor te lo suplico, no me quites a mi bebé yo no voy a poder vivir sin él, te ruego que no te lo lleves”. Sabía adentro mío que Blas se moría, lo supe incluso cuando por un momento lograron sacarlo del paro cardíaco... Mi hijo se iba a morir.
Nunca entendí cómo salimos de ese hospital y volvimos a buscar al resto de nuestros hijos a la casa llena de gente en donde estábamos. La llamé a mi hermana con un teléfono prestado y dije las palabras más sufrientes que pronuncié en toda mi vida: “Blas se murió”. Y el corazón se me vuelve a desarmar en mil pedazos, que tengo que detenerme a juntar antes de poder seguir escribiendo esta historia que les estoy contando.
Volvimos esa noche a casa en estado de shock. Estábamos adormecidos y francamente un poco muertos también. Dijimos algunas palabras desesperadas en el auto. Simón y Santos viajaban en silencio en la parte de atrás. Me di vuelta y vi el lugar de Blas vacío. Tenía sus zapatos en la mano y los abrazaba pensando que aún conservaban el calor de sus pequeños pies en ellos. Reparé en que sus zapatos también estaban vacíos y de pronto sentí que todo, absolutamente todo, estaba vacío de él. Simón se había acurrucado al lado de Santos y le tomaba la mano, quizás como una forma desesperada de calmarse y buscar consuelo él mismo más que por una intención de contener a su hermano bebé. La mente iba a mil por hora y los pensamientos era tantos y tan potentes que se agolpaban sin darme la posibilidad de procesarlos, identificarlos o decodificarlos. Me voy a volver loca, pensé.
Cuando Amparo murió, supe que podía descansar en la fortaleza de Pedro y me di el lujo de desmoronarme tranquila y completa, sin preocuparme por nada más que el dolor que sentía en el corazón. Esta vez, miré a la persona que manejaba inanimado nuestro auto. Me había dicho en el hospital, sentado hecho un ovillo en un rincón del piso: “Yo me acabo de morir”. Temí por nuestro futuro, si es que todavía existía algún futuro posible y pensé que todo lo que estaba pasando podía ponerse más aterrador aún. Esta vez me tocaba a mí tirar del carro donde subí uno a uno a todos los miembros vivos de la familia y empecé a moverlo, esa misma noche, a unos escasos minutos de la muerte de mi amado Blas.
Dormimos en la casa de mis padres. Cuando algo terrorífico nos ocurre, siempre volvemos a la vulnerabilidad propia de la niñez y mamá y papá eran mi único lugar seguro en el mundo. Los vi quebrados de dolor y me sentí infinitamente culpable por ocasionárselos. Me atormentaba pensando que había hecho algo malo, muy malo, que le había costado la vida a Blas y que además repercutía en quienes yo más quería hasta hacerlos desfallecer de pena para siempre. No podía mirar a mi familia ampliada. Les había quitado a su queridísimo Blasito y no había nada que pudiera hacer para subsanarlo.
Los imaginé festejando en otro lado aquel día, la casa llena de gente con motivo de la Navidad, cuando ninguno presentía que el peor llamado de sus vidas estaba por llegar. Recordé la noche que llamé a papá y a mamá, estando ellos de vacaciones en una casita que tenían en la playa, para decirles que Amparo estaba muy enferma. Mamá trataba de ensayar una respuesta del otro lado del teléfono y de mis lágrimas eternas, mientras papá lloraba sentado en un sillón abatido.
Me acosté en la cama y apagamos la luz. Miré el techo y el mundo se detuvo. Repasé mentalmente las últimas semanas. Siempre fui una persona demasiado sensible, perceptiva e intuitiva. Tal vez lo heredara de mi abuela Ofelia, que tenía un sexto sentido extraño que la asaltaba en general sin que ello le gustara demasiado. Los días anteriores a la muerte de Blas, Pedro y yo habíamos estado en alerta. Algo raro nos ocurría y no sabíamos qué era. Sentíamos que nos costaba trabajo estar en pie y que no teníamos energía para andar. Lo comentamos entre nosotros y dijimos: “Algo está pasando, pero no sabemos qué es”. El año estaba llegando a su fin y muy probablemente estaríamos exhaustos y agotados. Sin embargo, este sentimiento me mantenía en vilo.
Tuve un sueño recurrente esos días de diciembre de los que despertaba sobresaltada y asustada. Soñaba que el agua se llevaba nuestra casa. El avance de la humedad era tan grande, que arrancaba pedazos del techo y de las paredes, dejando agujeros por los que no me atrevía a mirar. Entonces llamaba a distintos especialistas en reparación y me veía a mí misma parada siempre en el living con algún buen hombre al que le rogaba ayuda para tapar los huecos. Extrañamente, excepto por estos agujeros que me daban pavor, el resto de mi casa se veía bella y especialmente luminosa. Me pregunté qué podría significar esto que había presentido. Sentía como si una parte de mí hubiera sabido anticipadamente lo que vendría después.
La noche anterior a la ecografía de Amparo, cuando no sabíamos siquiera su sexo, soñé que caminaba por una casa llena de puertas, buscando detrás de alguna de ellas a mi bebé. Abría una de esas puertas, de vidrios repartidos y visillos blancos y entraba a un cuarto con pisos de madera crujiente, amplio y lleno de luz. Había un moisés en el medio, todo rosa con moños y tules. Me acercaba cuidadosamente y me asomaba para ver a mi bebita dormir. Era mi hija, era mujer y estaba tan resfriada que no podía respirar bien. El único pensamiento que tenía mientras la miraba, era que ella estaba enferma y que no había nada que pudiera hacer para ayudarla.
Cuando fuimos a la ecografía y supimos que era mujer, la médica que realizaba el estudio me preguntó cuándo tenía que ver a mi obstetra. Dijo que no era nada urgente, que solo iba a incluir un pequeño detalle en el informe, pero que era una variante de la normalidad; que este hallazgo aislado no era indicio de nada raro. Ahí corroboré que Amparo estaba enferma y eso fue una semana antes del escáner completo que arrojó los peores resultados. Lo llamé al obstetra parada en el estacionamiento del mismo hospital donde se murió Blas y le dije: “Necesito que me consigas un turno para hacer un estudio más complejo de la bebé. Ella está enferma, te lo aseguro”. Le pareció descabellado, pero insistí diciendo que estaba absolutamente segura, que yo era su mamá y sabía mucho más de Amparo que nadie. Cedió en su postura y a la semana me esperaba el especialista que diagnosticó los efectos del virus en su cuerpo.
Acostada inmóvil en una cama en la casa de mamá y papá ese 25 de diciembre, la vida se había derrumbado. O al menos para mí. No podía percibir nada a mí alrededor. Los sentidos estaban bloqueados. Estoy segura que de haber tenido un aparato capaz de medir ondas cerebrales, le hubiese sido imposible detectar alguna actividad en mi mente. Cerré los ojos y dejé que fluyera todo lo que había sentido los últimos días, algo que me golpeaba y llamaba desde algún espacio que desconocía. No sentía bronca, ni furia, ni enojo; solo dolor, punzante y mortal. También sentía miedo. Mucho miedo.
En la oscuridad del cuarto, de pronto pude articular una palabra muda, que salió desde lo más profundo de mí ser con una potencia que me sacudió. Grité en silencio, un grito imperceptible para el oído humano, pero aún así estridente y ensordecedor, un grito que salió desde un alma vacía y rota y que se elevó al cielo para llegar sin escalas al corazón de Dios: “Ayudame, por favor ayudame”. Fue una súplica desesperada. Entonces, sentí con la contundencia que no da lugar a la duda, una voz cálida que me contestaba sin hablar: “Ya te oí, te estaba esperando”.
Amanecí y enfrenté el primer día del resto de mi vida sin Blas. No sabía dónde ponerme o cómo actuar. En realidad, no sabía quién era yo sin Blas o más aún, me preguntaba si existía alguna versión mía posible sin él. Estaba perdida sin mi rubito amado y la vida seguía moviéndose inclemente sin respetar la ausencia desgarradora de nuestro hijo en ella. Lavarse los dientes o hacer un café en el mundo que se nos aparece cuando un hijo murió, es una tarea novedosa, que implica los desafíos de lo que hacemos por primera vez. Todo me resultaba absurdo, tomar una taza de té o ponerme los zapatos; básicamente actuar normal parecía ridículo y a la vez la única forma posible de empezar a trazar los bocetos de una nueva vida.