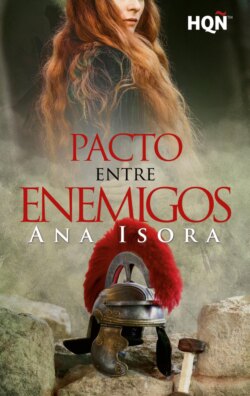Читать книгу Pacto entre enemigos - Ana Isora - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 5
ОглавлениеA Marco le costó recoger sus cosas. No era solo amontonarlas en cajas y despreocuparse, sino también decir adiós a aquel mundo. El gladio, regalado por un buen amigo; las condecoraciones, con toda su historia; las túnicas desgastadas y otros recuerdos fueron a parar todos al mismo baúl; y a Marco le sorprendió ver que una vida pudiese abarcar tan poco. No obstante, continuó sin titubear, y hacia el mediodía estaba listo. Publio lo esperaba fuera.
—Te echaremos de menos —le dijo.
Procuraba parecer afectado. Marco hizo un ademán, quitándole importancia.
—Ya me he hecho a la idea. Seguro que hay mucho que hacer en Roma. En todo este tiempo solo he conocido la vida castrense, quizás sea hora de alejarse y probar algo distinto.
Publio asintió, y los dos hombres se dieron la mano:
—Te puedo recomendar para otros trabajos —dijo. Mientras Marco estuviese lejos y sin hacerle competencia, no le deseaba ningún mal—. Tal vez te sean útiles.
Marco se encogió de hombros.
—De momento no creo que me hagan falta. Pero gracias de todos modos —repuso, separándose.
Una multitud les sorprendió.
—¡Viva Marco, nuestro centurión!
—¡Viva!
—¡Un hombre valiente!
—Sí —rio alguien—, los astures al fin podrán descansar tranquilos.
Marco se quedó mudo. Cientos de militares estaban allí, y su modo de arroparle lo conmovió. No era un hombre dado a las manifestaciones de efusividad, pero esbozó una leve sonrisa, agradecido.
—Gracias —les contestó—, pero yo no sería nada sin vosotros. Cuando regrese a Roma, seréis lo que más extrañe. Soldados… ¡vivan nuestras fuerzas!
—¡Vivan!
Más emocionado de lo que nunca se atrevería a admitir, Marco saludó por última vez a sus hombres y se dio la vuelta. La comitiva esperaba.
—Venga, muchachos —les dijo—, adelante y hacia Roma.
—Así será. ¡Que Mercurio nos guarde!
Las carretas se pusieron de nuevo en marcha y Marco contempló alejarse aquel paisaje umbrío y frondoso, que tanto le había dado y sabido quitar al mismo tiempo. Comenzaba una nueva vida. La incertidumbre lo atenazó.
El viaje hasta la capital del Imperio no fue nada incómodo, y Marco pudo disfrutar bastante durante el trayecto. Recorrió toda Hispania, hasta el sur, aprovechando la hospitalidad de las tribus que lo consideraban a él un valiente y a Roma una aliada; lo cual constituyó un agradable cambio. La Península Ibérica era un hermoso territorio, agreste y montaraz, y sintió que podría vivir allí si no hubiese conocido antes a su amada Italia. De cualquier forma, se llevó un buen recuerdo de los paisajes y de las gentes; e incluso vivió una curiosa anécdota en la domus[3] de Iulius Caeco, un hispanorromano que adoraba a Augusto sobre todas las cosas y que intentó emparejarle con su hija, que lo miraba con buenos ojos. Iulia era muy agradable, pero Marco tuvo que rechazarla.
—Me esperan en Roma —le explicó, amablemente—. Debo volver. Ya tengo pareja.
Y era cierto. Aunque Marco nunca había estado casado (su vida militar no se lo hubiese permitido[4]), Pudentilla y él llevaban manteniendo una relación intermitente desde hacía años. La convivencia no estaba del todo mal vista en la Antigua Roma, y eran muchos los que escogían vivir de aquella manera. Pudentilla agradaba a Marco, y Marco agradaba a Pudentilla, por lo que siempre lo recibía en su alcoba cuando este regresaba a la Ciudad Eterna. No habían llevado las cosas más lejos, pero Marco le era fiel, algo raro en un militar por aquel entonces. Esperaba que supiera entenderlo cuando le contase lo de su pierna. Necesitaba la atención de un alma amiga.
Marco tardó tres semanas en llegar al puerto de Tarraco, y algunos días más en embarcar. Las galeras, pesadas y malolientes, no eran del gusto de nadie, pero todo el mundo las utilizaba porque no se conocía nada mejor. Marco negoció con un capitán huraño y malencarado, hasta conseguir un pasaje en una de sus naves. El haber sido oficial le sirvió de ayuda, y pronto se halló esperando para soltar amarras. La brisa era fresca y el clima caliente. Marco se sintió en plenitud observando aquel intenso azul, propio del Mare Nostrum: había llegado el momento de regresar a casa.
Los primeros días de travesía fueron espantosos. Ninguna vivencia anterior podía compararse al bamboleo constante del barco, y el centurión se pasó horas con el estómago del revés, sintiéndose morir. Pero luego se acostumbró y empezó a disfrutar. En el fondo, no había forma más pura de contactar con los dioses que aquella inmensa planicie azulada; cuna de vida y de muerte. Por eso, cuando la costa comenzó a divisarse días más tarde, Marco no supo si realmente le agradaba verla. El mar le había hecho sentirse libre; ahora, la realidad lo cercaba.
Desembarcó en el puerto de Ostia, a escasos kilómetros de la capital. El movimiento le aturdió. La vida de un miles resultaba muy rutinaria; y en aquella ciudad todo parecía estar en desorden. Marco sintió que había olvidado cómo se vivía normalmente, y que la muchedumbre lo sobrepasaba. Había hosteleros, niños haciendo diabluras, esclavos, marinos recién llegados a puerto, mercaderes, perros vagabundos, alguna gallina suelta… Incluso una fila de mujeres que parecía estar inscribiéndose en algún tipo de registro. Marco tuvo que sentarse y descansar. Aún sentía el cabeceo de la nave bajo sus pies, y si aquello le incomodaba, no quería ni imaginarse lo que sentiría en Roma. Pero no era un hombre que retrasase sus quehaceres por miedo, así que decidió que después de comer en un thermopolium, se pondría en camino.
El sitio en sí también estaba congestionado. Había un par de camareras, con el pelo recogido en un moño grasiento, y un varón gordo que las vigilaba a ellas y a los clientes. No obstante, se trataba de un lugar amplio en comparación con los barracones del campamento, y Marco apreció el olor a comida que llegaba desde la barra. Los platos se guardaban en una especie de huecos donde se mantenían calientes, y luego los servían a los comensales según su gusto. Marco escogió un conjunto de pescado con verduras y se sentó cerca de la pared. Los frescos despertaron su apetito, y disfrutó mucho del primer bocado. Algunas cosas sí que se habían echado de menos.
—¡Marco!
Marco levantó la vista y sonrió al encontrar a Sexto, dando tumbos para acercársele entre la clientela. Sexto era hijo de Rufo, un buen hombre que se encargaba de sus ahorros durante la campaña. Marco y él se tenían cierta simpatía, y el centurión era consciente de que Rufo esperaba que el joven ocupase pronto su lugar, pues se trataba de un muchacho listo y bien preparado, aunque un poco tímido en ocasiones. Marco lo invitó a sentarse y apartó una silla.
—¿Qué te trae por aquí? —le dijo—. ¿Problemas?
Después de una conversación imposible debido al bullicio, y de intentar beber algo, Sexto dejó la copa en la mesa y consiguió hacerse oír:
—Mi padre quiere verte —dijo, procurando alzar la voz—. Es importante.
Marco lo miró, preocupado.
—Pensaba visitarle dentro de unos días. ¿Qué ocurre?
Sexto hizo una mueca.
—Algo grave —dijo—. ¿Has oído hablar de la lex Iulia?
Marco levantó una ceja y el joven dio un suspiro:
—Ya veo que no —repuso—. Bien, es comprensible: nadie está del todo contento. Se trata de una norma… —Un grupo de marineros entró en la taberna y se puso a vociferar. Sexto alzó la voz— sobre matrimonio, natalidad y costumbres disipadas. Hay cientos de afectados.
Marco sacudió la cabeza.
—No lo entiendo, Sexto. No estoy casado, y no hubiese podido aunque lo deseara: mi vida pertenece al Ejército. ¿Tenemos algo que ver Pudentilla o…?
Sexto negó con la cabeza, deshaciendo esos temores.
—No, Pudentilla y tú ya sois adultos. Vuestra relación es sensata: ninguno de los dos tiene pareja y ella es viuda. Lo que me preocupa es más…
Los marineros, borrachos, comenzaron a entonar una sucia cancioncilla. Sexto intentó seguir, elevando el tono de voz, pero uno de los marinos se subió a la mesa para dirigir a sus compañeros:
—La ley… tiene varios puntos…
Le interrumpió una riña. El dueño, indignado, había salido de detrás de la barra, y ahora intentaba convencer a los hombres de que abandonasen el comedor. A Sexto no le quedó más remedio que rendirse:
—¡Estas cosas solo suceden en Ostia! —exclamó—. Marco: harías mejor en escuchar a mi padre. Él sabrá resolver todas tus dudas. Tu situación no es mala del todo, pero debes obrar con cautela. Nos veremos en unos días —dijo, recogiendo la capa.
—¿Me vas a dejar así? —preguntó el oficial—. Aún no sé a qué te refieres.
—Créeme, es lo mejor —repuso el joven—. Aquí, hasta las paredes tienen oídos. Vete a verle en cuanto puedas. Y cuídate, Marco —añadió, palmeándole la espalda—. Que los dioses te protejan.
Marco lo observó marchar, algo molesto. No tenía ningún sentido soltarle aquella parrafada para después dejarlo en la intriga, pero Sexto obraba así habitualmente. Volvió a concentrarse en su plato, solo para comprobar que casi lo había consumido todo, sin fijarse apenas en el sabor. Suspiró, muy cansado. Debía ocuparse de aquel nuevo problema cuanto antes.
Lejos de Roma, una mujer tiritaba, retorciéndose en el suelo. La niña tomó un trozo de trapo y la enjuagó con cariño, retirando el sudor producido por la fiebre.
—Resiste, Aldana… —dijo—, ya queda menos. Estamos cerca…
La astur murmuró algo incomprensible y las lágrimas comenzaron a desbordarse por el rostro de la pequeña. Aldana viviría, tenía que hacerlo. Pero los soldados… Contempló su mirada, oscurecida por el rencor. Solo la Gran Diosa sabía qué planes tenían reservados para ella.
[3] Casa individual romana con patio y estanque, en oposición a los bloques de pisos o insulae.
[4] En la época de Augusto, a los militares les estaba vedado contraer matrimonio.