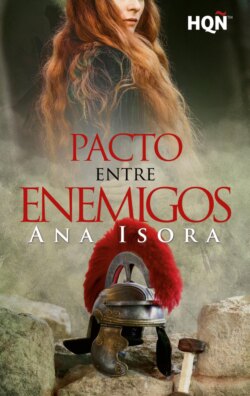Читать книгу Pacto entre enemigos - Ana Isora - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 6
ОглавлениеMarco se dio la vuelta, incapaz de permanecer más tiempo en el mismo lugar, y miró por la ventana.
—De manera que, si lo que dices es cierto, estoy en la ruina.
Rufo se encogió de hombros.
—Hombre, en la ruina, en la ruina… Aún te quedan ahorros para vivir durante unos meses. Después tendrás que buscar trabajo. O seguir mi consejo, si lo que quieres es quedar realmente bien. Pero de todas formas, la situación es difícil, sí.
Marco suspiró, mirando hacia la calle. Se trataba de un sitio tranquilo, alejado de las zonas más pobladas de la capital. Después de asearse en las termas, había alquilado el primer apartamento disponible, con la intención de ocuparse pronto del problema que le había descrito el joven. Pero Rufo se le había adelantado. Ahora lo tenía delante, tranquilo dentro de su gigantesco cuerpo. Por primera vez, su actitud preocupó al centurión más que aliviarle. Al fin y al cabo, era él quién tenía problemas, y Rufo parecía estar muy a gusto sin compartirlos.
—Veamos —repasó, como si por enumerar sus dificultades estas fueran a desaparecer—: doné dinero a la campaña de Augusto para financiar la lucha en el norte. —Rufo asintió, con placidez—. Nuestro emperador —continuó Marco, procurando mantener la calma— me dejó sin más de la mitad de la herencia paterna. La otra mitad la empleé en mi construcción en el monte Aventino: no está finalizada. Bueno, tendrá que esperar.
»Contábamos con un gran botín, que tampoco resultó ser, porque los astures estaban aún más desesperados que nosotros. Y mi pensión me cubre menos que si hubiera estado en el ejército trece años, que es por lo que se enrola todo el mundo. No obstante, podría servirme de ella…Si no hubiese donado también parte de mis ahorros a la campaña del norte —concluyó—. ¡Nunca más me dejaré convencer por Augusto!
—Obraste como cualquier buen ciudadano lo hubiese hecho, eras un hombre rico por aquel entonces, a pesar de ser plebeyo. —Marco lo miró, suspicaz. Para él no había nada reprochable en su origen humilde, pero Rufo lo decía sin querer ofenderlo, a diferencia de muchos oficiales—. No es tu culpa que el botín haya resultado ser tan magro. Conseguirás un empleo pronto, eres un hombre con mucha experiencia.
Marco esbozó una sonrisa triste. Era cierto, no temía por sí mismo. Pero hubiese querido terminar la casa que se estaba construyendo en el Aventino, después de años de vagabundeo con las legiones, y poder ofrecérsela a la que siempre había considerado su madre: ahora se encontraba muy sola. Y ¿por qué no?, también formar una familia. Sin embargo, era necesario contar con una posición estable antes de iniciar cualquier proyecto. No se lo perdonaría si arrastraba a sus hijos a la pobreza. La vida en el Imperio podía llegar a ser muy cruel.
—Mi única posibilidad era esta nueva herencia, la de Servio. Él siempre se comportó conmigo como un padre, aunque yo no fuese su retoño. Sentí mucho enterarme de su muerte.
Rufo asintió:
—Era un buen hombre. Hablé con él hace apenas tres meses, antes de que…
Los ojos de Marco se tiñeron de tristeza. No era un hombre al que le costara partir hacia una misión, pero aquel año había resultado especialmente duro. Pocos días antes de marchar hacia tierras rebeldes, Marco había recibido la noticia de que Servio (el hombre que le había acogido cuando él apenas era un chico endeble, que había empleado su tiempo en estar con él y que le había introducido en el mundo de la legión y sus secretos) había muerto.
Él y su mujer Calpurnia lo habían sido todo para Marco. El centurión había tenido padres, y muy ricos además, pero su hogar siempre estaba en constante guerra. Ni la dejadez de su padre ni la frialdad de su madre, una completa desconocida, podrían igualar jamás lo que aquel hombre le había dado.
—Servio era un hombre rico. Nunca tuvo hijos, por eso te amaba tanto. Habida cuenta de que en nuestro Derecho las viudas no suelen heredar del marido (aunque sí ser usufructuarias de parte de sus bienes), tú eras su heredero lógico. Servio no tenía otros parientes, por lo que la ley no te obliga a compartir nada. O no lo hacía… hasta ahora.
Marco sacudió la cabeza, disgustado:
—Aún no alcanzo a comprender por qué lo hizo, Rufo.
—Él siempre quiso que te reconciliaras con tu hermanastro. Eso lo sabes.
—Sí… Nunca lo conoció tan bien como yo.
—Puede —concedió Rufo—, pero de todas formas lo nombró heredero subsidiario, de manera que su herencia solo pasaría a él si a ti antes te ocurría una desgracia. Lo que, conociendo la naturaleza de tu trabajo… —repuso— era bien posible.
Marco no replicó. Todo el mundo sabía que los centuriones se enfrentaban a mayores riesgos, porque muy pocos volvían. Rufo carraspeó antes de continuar.
—El caso es que tú estás vivo y has regresado; y eso te convierte en el único heredero posible una vez que se abra el testamento y se lean las voluntades de Servio, que nosotros conocemos gracias a su esposa. Pero la lex Iulia … la lex Iulia…
—Sí, la lex Iulia cambia las cosas —completó Marco, con cierto mal humor.
—¡Vamos, Marco! ¡Tienes que comprender a Augusto! ¿No se quejaba la gente de que Roma se estaba llenando de extranjeros? Pues él ha hecho algo para solucionarlo. Que su solución no agrade ya es otro asunto.
Marco se sintió muy cansado:
—Sí, pero enfoca mal el problema. Como los extranjeros tienen muchos hijos, Augusto obliga a los romanos a imitarlos. Las familias en Roma nunca han sido muy extensas, salvo en el campo; y ahora viene él y pretende fomentar la natalidad con toda una serie de sanciones, orientadas a los ciudadanos que no contraigan matrimonio y, sobre todo, a los que no generen descendencia. Eso va a irritar a muchos, Rufo. Pero lo peor —y esta vez Marco esbozó una leve sonrisa— es que también pretende acabar con la decadencia moral de Roma, para demostrar su superioridad sobre la de los bárbaros. Y entre las costumbres que quiere castigar está el adulterio. ¿Te imaginas el revuelo que provocará entre las clases altas? No es ningún secreto que los matrimonios patricios son solo pactos donde los esposos se ponen felizmente los cuernos. Esa ley no durará mucho, ya lo verás.
Rufo miró al miles.
—Te olvidas de una cosa, Marco. Hace mucho que los ciudadanos no votan para elegir a sus gobernantes. La República está muriendo. Augusto ha concentrado todo el poder. Esto que tenemos ahora —añadió, bajando la voz— se parece más bien a un tipo de monarquía.
Marco recordó el nuevo título de Augusto y negó con la cabeza.
—Se hace llamar imperator. No es una monarquía, es un imperio.
—Un imperio.
Los dos hombres callaron, mientras interiorizaban aquellas palabras. Se avecinaba un nuevo periodo para la historia de Roma, y más si la esposa de Augusto conseguía asentar a su hijo Tiberio en el poder. Rufo siguió hablando.
—Lo que quiero decir, Marco, es que no seas ingenuo. Augusto ya está muy bien posicionado, lo suficiente como para enfrentar algunas críticas sin tambalearse. Y no va a cambiar la ley. La lex Iulia impide heredar de personas ajenas a la familia, si no se está casado. Se entiende como un aliciente para contraer matrimonio. Y Servio no es tu pariente. Y tú no tienes una esposa.
—Es que esa decisión es mía, personal, no quiero que Octavio la tome por mí —dijo, rechazando usar el título de “Augusto”.
—Muy encomiable, pero la realidad es la que es. Y mientras tú no puedas heredar, aunque no sea por estar muerto, como pensó el pobre Servio, tu herencia irá a parar a tu hermanastro. Él sí está casado. Celebró la boda hace un año, en cuanto tuvo noticias de que iba a salir la ley.
—No sé por qué no me invitó —comentó el oficial con ironía.
—Pues cásate. ¿No quieres fastidiarle? Cásate. Pasaste una infancia pésima por su culpa, te golpeaba todos los días. Hoy tú podrías tumbarle hasta con tu dedo meñique, ¿por qué no le quitas lo que en realidad más ama, el dinero?
Marco se removió, incómodo. Odiaba la idea de que su medio hermano alcanzase algo que en realidad era suyo, pero no quería casarse por un motivo tan ruin. Rufo captó su mirada y acabó rindiéndose.
—No importa —dijo—. Ya veo que no lo vas a hacer. Puede que haya otras formas de conseguir dinero. ¿Repartieron a los cautivos astures entre los legionarios, a modo de botín? Podrías vender los tuyos.
—No. Los prisioneros pertenecen a Roma, no a los soldados. Y aunque se nos diera esa opción… no soy un traficante.
Rufo se desesperó.
—¡Qué hombre más idealista en una civilización tan pragmática! Marco, no se puede hacer nada contigo. Cuando quieras ayuda, ven a verme. Hasta entonces, piensa en Calpurnia, la que tú llamas tu verdadera madre. Está sola en la casa que antes era de su marido, y va empobreciéndose poco a poco. Piensa en ella… y dime si no quieres que su situación mejore.
Marco se despidió de Rufo con un apretón firme, pero las últimas palabras resonaron en su cabeza durante mucho tiempo. Había ido a ver a Calpurnia, y no parecía pasarlo mal. No obstante, Marco sabía que la situación de la mujer en Roma no era la más halagüeña. Él había recorrido otros lugares, casi siempre en misiones diplomáticas, y eso le había permitido abrir la mente y notar que la mujer estaba mejor tratada en las tribus del norte, donde la cultura era matriarcal y las hembras heredaban de sus esposos. La situación de Calpurnia le preocupaba, y empezó a preguntarse si Rufo no tendría algo de razón. Calpurnia podía seguir disfrutando de los bienes de su marido (Servio no la hubiera dejado desamparada); pero Marco sabía que si su medio hermano conseguía heredar, la domus y demás posesiones del muerto serían una fuente de inagotable conflicto, ya que Numerio intentaría siempre vender lo que la viuda tenía derecho a usar para su subsistencia, aunque no fuese la propietaria. A ello se refería el usufructo, su única fuente de protección por aquel entonces.
Marco dio un par de paseos para aclararse las ideas. Nunca se había planteado la posibilidad de casarse, en parte porque como militar no le estaba permitido. Era cierto que muchos legionarios, pese a no tener cónyuge, mantenían una relación de pareja muy similar al matrimonio, aunque sin la formalidad del mismo. Las mujeres solían establecerse cerca de los campamentos más grandes, y poco a poco iba formándose una pequeña ciudad[5]. Pero Marco y Pudentilla nunca habían llegado tan lejos: Pudentilla se negaba a dejar la espléndida Roma y Marco no la obligaba a ello. En realidad, su relación no era algo muy serio: ambos se llevaban bien y con eso bastaba. Por eso proponerle matrimonio resultaba un paso tan grande, y Marco se sentía incómodo al pensarlo. No obstante, era una buena amiga y se le ocurrían personas peores con las que compartir el resto de su existencia. Al final, decidió exponerle todo su caso, con la esperanza de que a la joven se le ocurriese una buena idea y, si no era así y deseaba casarse, que al menos conociese la sinceridad de sus motivos. Marco no hubiera pensado en el matrimonio sin aquella ley, pero Pudentilla era su compañera y no quería engañarla. Tomarían ellos juntos la decisión, como adultos. Después de meditarlo, se sintió mejor.
No quiso postergar su visita a casa de la joven. Teniendo en cuenta que nada más poner un pie en Roma, Rufo había sabido encontrarlo, sus deberes sociales habían quedado momentáneamente pospuestos: ni Pudentilla ni nadie sabían que había llegado ya. Pero en el fondo eso lo beneficiaba, pensó Marco, mientras se anudaba la túnica. Pudentilla y él habían estado escribiéndose, le daría una gran sorpresa.
El centurión cruzó las calles hasta alcanzar la arteria principal de Roma, procurando esconder su agobio. La campaña del norte había agravado su fobia a la muchedumbre. Al igual que en el puerto, los codazos y empujones de la multitud acabaron por aturdirle, y tuvo que hacer un esfuerzo para poder continuar. Pero una vez que su mente comprendió que no estaba en medio de la lucha, pudo sentirse más a gusto.
El camino que llevaba al monte Celio era amplio y agradable. La ciudad tenía siete colinas, y el Celio era una de ellas. Se trataba de un barrio lujoso y elitista, preparado para acoger a las mayores fortunas de Roma, junto con el Quirinal. Pudentilla era una de esas almas dichosas con una domus en semejante paraíso. No obstante, a Marco nunca le había impresionado su riqueza, y su relación se basaba meramente en el agrado mutuo. Después de haber conocido a su propia parentela, Marco era muy reacio a emparejarse con alguien solo por dinero; y la nueva norma lo sacaba de sus casillas.
La residencia de Pudentilla se hallaba en la parte más alta y, pese a los nervios, el centurión se admiró por la belleza del paisaje. El Celio estaba cuajado de jardines de los que sobresalían hermosas estatuas, con una vista directa sobre los tejados de Roma. El conjunto, realizado con tanta finura, ofrecía una extraña paz. Marco llegó a la domus de la dama y se presentó en la puerta. Un nuevo esclavo, fibroso y de rasgos duros, salió a su encuentro. El oficial intentó explicarse:
—Soy Marco Ticio Aquila, centurión. Resido en el Velia y conozco a tu ama desde hace años. Te ruego que le anuncies mi presencia: ella te confirmará lo que digo.
El siervo lo miró con desconfianza. Dijo algo en su lengua gutural, quizás teutónica, y luego se apartó para dejarle paso. Marco entró, sorprendido. Pudentilla debería poner a alguien que resguardase mejor la puerta. Pero le había venido bien, así que pasó al zaguán y no protestó. El patio se encontraba tranquilo.
Pudentilla era viuda, por lo que su familia no resultaba muy extensa, y la domus transmitía el mismo sentido de recogimiento y paz que el resto del monte. Una pequeña fuente aportaba una nota de frescor. Marco miró la casa que tan bien conocía. A diferencia de Calpurnia, Pudentilla había podido heredar de su padre, y no de su marido; y eso junto el hecho de ser hija única le había dado una cómoda existencia. Marco oyó ruidos al fondo de la domus, cerca de un segundo patio, que conformaba la parte más íntima de la mansión, donde los patronos hacían su vida lejos de la servidumbre. Vio pasar a una esclava. ¿Se estaría preparando para recibirle? Esperaba que sí: estaba ansioso por verla.
Marco esperó y esperó, durante mucho tiempo. Pese a la consideración debida, empezaba a impacientarse. No había hecho todo aquel camino con su pierna herida para luego recibir largas. Los esclavos de Pudentilla no parecían hablar muy bien el idioma, tal vez no la hubieran avisado. Miró a su alrededor. Otro sirviente, más joven esta vez, estaba saliendo de las escaleras que conducían al comedor. Marco lo detuvo.
—Perdona, muchacho —preguntó—, ¿sabe tu ama que estoy aquí? Llevo esperando bastante tiempo.
El joven pareció sorprenderse, lo que confirmó a Marco sus sospechas. Pero hubo algo más: miró hacia arriba, mostrando cierto miedo, que luego se trocó en burla al observar al centurión. Marco frunció el ceño. Ya no le apetecía ser tan amable:
—Ve —dijo— y avísala.
El muchacho echó a correr. Marco lo aguardó inquieto. No quería rendirse a la suspicacia, pero había estado años en el ejército y sabía cuando las cosas no eran lo que parecían. Del fondo de la domus le llegó una risita. El murmullo de la fuente no le dejaba oír más, pero se dijo que ya estaba bien. Sin esperar por nadie, recogió su capa y se internó en la mansión.
El patio de atrás estaba en silencio. Marco aguardó hasta que las risitas volvieron a oírse y luego miró hacia arriba. Salían de las habitaciones, en el segundo piso. Una zarpa cruel le hizo su presa. Procurando no hacer ruido, comenzó a subir por la escalera.
Marco había vivido muchas batallas, pero aquel corto trayecto de veinte escalones fue lo más duro que había hecho nunca. Ensordecido por su propio corazón, esperaba, no, deseaba, que aquel sentimiento fuese tan solo un desvarío suyo y que Pudentilla siguiera siendo la amiga fiel con la que había compartido tan buenos momentos. Al llegar arriba, se detuvo. Por primera vez, Marco se sintió cobarde. Quería seguir creyendo que todo seguiría igual, pero no le apetecía abrir la puerta para comprobarlo. Aguardó allí unos segundos, que se le hicieron eternos. Después, un ruido sospechoso colmó su paciencia, y se precipitó hacia el interior.
Pudentilla se encontraba medio echada mientras recogía sus cosas. Su peinado y su cuerpo eran tan hermosos como siempre, y tenía un brillo vivaracho en los ojos. Marco la observó, paralizado. Estaba desnuda, y la habitación olía… Sin alterarse, la joven se dio la vuelta y miró al oficial, con un rictus divertido en la mirada.
—Marco… —dijo, sonriendo. Luego rio—. ¡Es bueno tenerte de vuelta!
Marco contempló el cuarto, atónito. Debajo de las mantas, algo comenzaba a moverse. Retiró los cobertores y después salió a la luz. Un hombre. Pudentilla se echó a reír.
—Lo mismo digo, Marco —repuso este, guiñándole un ojo.
Marco había oído historias en la legión sobre hombres que se volvían locos, que se transformaban en una bestia feroz cuando descubrían a su pareja engañándoles con otro. Él siempre se había tenido por un hombre sereno, pero aun así admitía ante sus soldados que no era fácil prever ese tipo de reacciones. Pero ahora que por fin la vivía, que se encontraba con que alguien al que había sido fiel lo traicionaba, tan solo sintió asco. Asco y una profunda decepción. El engaño de Pudentilla lo sumía en la tristeza. La chica lo miró, sin entenderlo.
—Vamos, Marco —dijo, comenzando a dudar—, no me digas que tú no haces lo mismo en esas tierras del norte, ¡eres un soldado! —afirmó, riéndose.
—Y además, con alguien de la familia… —repuso el hombre, mientras la besaba—. Vamos, Marco —dijo con crueldad—. Únete a nosotros.
El oficial lo ignoró. Observó a Pudentilla, con tanta profundidad en la mirada que la chica empezó a sentirse incómoda.
—Yo no, Pudentilla —dijo—. Yo no te engaño. Pero si tú lo consideras normal… —añadió— que lo disfrutes.
Marco se dio la vuelta, dejando tras de sí a una atónita Pudentilla. Dominando el dolor, bajó los escalones con rapidez, haciendo caso omiso de las súplicas de la joven, que se había levantado y lo seguía.
—¡Marco, Marco…! ¡No te pongas así! —Pudentilla lo alcanzó en la puerta. Jadeaba—. Reconozco que deberíamos haber hablado de lo que esperábamos antes de que me acostase con Numerio. ¡Pero es natural, Marco! Él es muy guapo. Y tú te habías ido.
Marco alcanzó el zaguán. La miró, sombrío.
—¿Con él, Pudentilla? —dijo—. Conoces mi historia.
Pudentilla no tuvo nada que decir. Marco abrió la puerta y salió a la calle.
A medida que se alejaba de aquella maldita domus y de la que siempre había considerado su compañera, Marco se fue serenando, pero con la calma afloró el dolor. Se sentía muy triste, tanto que hubiese llorado si no lo hubieran educado para ser fuerte. No lo hizo, pese a todo. En lugar de ello, vagó por las calles, dejándose perder por aquel laberinto. Pudentilla le había hecho trampa, pero eso no era lo más grave. Lo más grave era con quién.
Aún confuso, bajó por el Viminal. Sus idas y venidas le llevaron hasta una taberna. No era alguien que ahogase sus penas en la bebida, pero aquel día podía considerarse una excepción, así que sacó su bolsa. Si iba a gastar en aquel brebaje, al menos que no le echaran por falta de dinero. Nada más entrar, captó cierta excitación entre los clientes, que charlaban en corrillos.
—Hoy hay subasta, si pudieses verlas…
—Ya lo he hecho. Hay una rubia maravillosa. Ay, si yo pudiera trasladarme a Germania sin que los teutones me degollasen…
Hubo una carcajada. Marco frunció el ceño. Había olvidado lo cerca que estaba el mercado, en el que se vendía una buena provisión de carne humana, siervos para todos los gustos. Con el objeto de facilitar la venta, los pobres desgraciados eran exhibidos sobre tarimas, con un cartelillo que especificaba sus habilidades. Los “sirvientes para otros usos” eran casi siempre prostitutas. De ahí la excitación de los hombres. No podrían permitirse una aunque ahorrasen todo el año, pero disfrutaban mirando y oliendo, deleitándose con las cautivas que eran expuestas ligeras de ropa para el contento de cualquier varón. Marco luchó por apartar esa imagen de su mente. La esclavitud no le producía indiferencia desde que había estado en el norte. Allí las matanzas eran algo habitual y el principal modo de hacerse con prisioneros. Sabía que los astures habrían sido vendidos a alguna mina, donde solo les quedaba morir. Rellenó el vaso de alcohol, malhumorado. Aquella conversación no había contribuido a producirle un mayor sosiego.
—Hola —dijo una joven, al cabo de unos minutos—, ¿estás solo?
Marco levantó la vista. Ante él se hallaba una de las camareras del local, de piel sedosa y largas pestañas. Marco sabía que su interés por él no era gratuito: las camareras solían acostarse con los clientes, y cobrando. Pero Marco estaba demasiado cansado para echarla de allí y, además, había sido amable. Resultaba bueno tener una conversación que no acabase en un nuevo problema:
—Claro —dijo, sin explicarle que no pensaba usarla—. Siéntate si lo deseas.
La camarera lo hizo, con una sonrisa, y Marco se preguntó qué desgracias la habrían llevado hasta allí, a tener que aparentar interés por un desconocido cualquiera. Al menos, intentaría comportarse de modo honesto, cosa que no había hecho Pudentilla.
—¿Problemas? —preguntó ella.
Marco esbozó una sonrisa triste:
—Algo así —dijo él—. Venga, te invito a comer. Hoy no sirves.
La joven miró al hostelero, encantada, y este le dio permiso. Ahora sí estaba contenta. Parecía haber hecho un buen negocio con aquel cliente. El oficial la miró, con cierta tristeza.
—¿No vas a comer tú? —le preguntó, intrigada.
—No, hoy solo voy a beber.
La chica negó con la cabeza, con aire experto.
—Ay… esto deja intuir una amante. ¿Era guapa, mi hombre?
Marco se encogió de hombros:
—De alguna forma. Pero no resultaba muy íntegra.
La joven lo observó, con una mirada seductora.
—Deja que yo lo arregle —susurró, mientras empezaba a meter su mano debajo de la mesa—. Arriba hay un cuarto… Yo te haré olvidar a esa mala pécora. Conmigo disfrutarás de lo que ella no te ha dado en años… déjame cuidarte.
Marco se retiró hacia atrás. La joven le había puesto una mano en la entrepierna, y había intentado darle un masaje. Pero él no era ningún putero. No era eso lo que buscaba.
—Lo siento —dijo—. Hoy no. Solo intento ser cortés. No quiero que me des nada a cambio.
La joven lo miró, sorprendida. Aquella era la primera vez que le ocurría algo así. Guardó un silencio desconcertado y entonces, pudieron oír las conversaciones de los demás clientes.
—Qué tetas tenía, qué tetas…
—Uah, había una pelirroja preciosa.
Aquel último detalle trajo recuerdos a la cabeza del oficial, que por algún motivo aumentaron su agobio. El norte… Procuró beber en silencio, mientras la camarera acababa su comida. Cuando lo hubo hecho, se despidió. No aguantaba continuar allí, soportando la charla de aquellos ebrios. Ni siquiera en la bebida podría consolarse. Y, si lo hacía, corría el peligro de parecérseles.
El sol de Roma volvió a golpearle con fuerza cuando abandonó la taberna. Había pasado algo más de una hora, y la calle estaba llena de romanos que regresaban a casa con sus “adquisiciones”. Había de todo tipo. Marco parpadeó, intentando sobreponerse a la luminosidad, y decidió que ya era tiempo de que él también volviese a su insula. Al menos, si quería beber, podría hacerlo en la intimidad. Lo malo era que desde allí tendría que atravesar ese gigantesco mercado, y ver por sí mismo de lo que hablaba la clientela. La pelirroja seguro que le recordaría a la líder astur, que no había podido salvar. Pero entonces…
—¡Detenedla!
Marco notó un gigantesco revuelo. Los ciudadanos corrían por la calle, mientras sus esposas se apartaban, gritando. La muchedumbre parecía perseguir a lo que resultó ser una, una… ¿Una mujer desnuda? Marco pensó que había tomado demasiado alcohol. Y en el fondo fue así, porque el aturdimiento le impidió apartarse cuando la fugitiva corrió hacia él. La fémina, cegada por el miedo, no vio tampoco al romano; y ambos acabaron estrellándose con un sonoro golpe. Marco se sujetó como pudo, manteniéndose en pie. Aprisionó las muñecas de la cautiva. Si no hubiese sido por el bastón, se hubiera caído.
La mujer estaba débil, y empezó a suplicar. Probablemente fuera una esclava huida del mercado.
—Por favor… Por favor… —rogó, sin fuerza siquiera para levantar la vista. Su piel desnuda estaba llena de moretones—. Por favor, déjame ir. No permitas que me cojan. No los dejes… —jadeó, agotada.
Marco sintió una compasión inmensa. Aquel era el aspecto más cruel de Roma, y él detestaba tener que vivirlo. Una voz los interrumpió:
—Ah, de manera que la han encontrado. ¡Alabados sean los Dioses! Venga, manifestémosle nuestro agradecimiento.
Marco escuchó unos aplausos, y luego levantó la mirada. Un negociante, gordo y muy conocido, se acercaba a él. Se trataba de Aulo, el proxeneta más famoso de Roma. Por supuesto, relacionarse con alguien así era poco honorable, pero Marco lo había visto en otras ocasiones, y había escuchado a sus legionarios hablar de él con cierta diversión. Dirigía los burdeles más infames de la ciudad, donde un hombre podía acceder a toda clase de perversiones. En uno incluso se ofrecían niños pequeños.
—Vaya, de manera que pensaste que podías escapar, ¿eh? —dijo Aulo, mirando a la cautiva. Esta gimió—. Ya verás tú cuando te entregue a mis clientes. En cuanto a este maravilloso hombre —repuso—, me habéis hecho un gran servicio. ¿Preferís que os lo pague en dinero o que os dé vía libre en mis establecimientos? Podréis disfrutar de ellos durante un mes sin costo. Mirad:
Aulo la obligó a levantar la cabeza, y la mujer apartó la vista, desesperada. Pero no antes de que Marco pudiera verla. Su rostro adoptó un gesto hermético:
—No. Hagamos una cosa: dame a esta esclava.
Aulo se sorprendió.
—¿A… a esta esclava? Pero es imposible, he desembolsado mucho por ella. Además, ahora no está en buenas condiciones. La engordaré bien, la limpiaré y, dentro de unas semanas, podréis venir al lupanar y yacer con ella cuanto os plazca. Está en el Subura —prometió, con gesto tentador.
Pero el centurión no cedía fácilmente:
—¿Cuánto te han cobrado por ella? —preguntó.
—Ochocientos denarios. Viene del Norte, de la zona del Ástura.
—Doblo la cifra.
El proxeneta alzó las cejas y miró a la esclava. A aquel hombre debían de gustarle mucho las pelirrojas. Y él no tenía tanto que perder. Bien pensado, era una mujer bastante ruin. El pelo era bonito, pero aquella delgadez extrema… no le sacaría mucho negocio. Y el carácter… tendría que enderezarlo a golpes, y eso le dejaría más marcas. Se encogió de hombros.
—Muy bien. Acepto. Pero quiero el dinero en cuanto sea posible. Un esclavo mío pasará a buscarlo en la dirección que le deis.
Marco asintió, recogiendo a la esclava. Esta jadeaba aún por el miedo y el cansancio. Pero, antes de dejar marcharse al proxeneta, lo cogió por el hombro, con gesto amenazador.
—Si pago el doble es porque quiero un trato preferencial —musitó, con una voz fría—. Nadie, ni en Roma ni en otros pueblos, ha de enterarse de que he comprado a esta esclava. ¿Está claro? —El chulo asintió, asustado—. Quizás no tenga mucho dinero, pero tengo influencia. Y harías mejor en no desafiarme desobedeciendo mi palabra.
Aulo se deshizo en promesas, y Marco lo dejó marchar. Solo entonces, cuando el proxeneta se hubo ido y la gente abandonó el lugar, Marco miró a la mujer que tenía entre manos. Y Aldana, haciendo un gran esfuerzo, levantó la cabeza para observar al hombre que la había comprado. Su sorpresa fue mayúscula.
—¡Tú! —dijo, con una desesperada mezcla de dolor y odio.
El romano no dijo nada, pero aquello fue demasiado para la astur, sometida a maltrato durante meses. Sin apenas comprender lo que ocurría, Aldana levantó la mano para intentar atacarle, y la debilidad la derrotó. Antes de concluir el movimiento, estaba inconsciente. Marco la levantó, con cuidado. Debía encontrar a alguien que le ayudase a llevarla a su insula.
[5] Como la de León, en España.