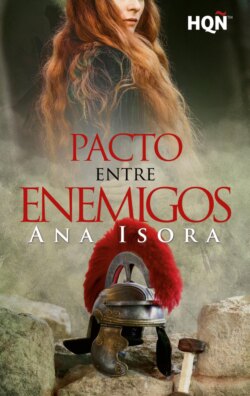Читать книгу Pacto entre enemigos - Ana Isora - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 2
ОглавлениеSentado bajo la cobertura de la tienda, Marco Ticio entornó los ojos, molesto:
—¿Quién-demonios-es-ella? —repitió, como si hablara con un idiota profundo y no con un superior de alto rango.
El tono de voz irritó a Publio. Él era un patricio, y la posición de Marco, plebeyo, nunca le había parecido plenamente justificada. Arrugó la nariz:
—Una salvaje —dijo—. Al principio yo también la tomé por un varón, como todos, pero por lo visto, su nombre es Aldana, y es la nueva líder de los rebeldes. Los suyos dicen que es hija del cántabro Corocotta y de una aristócrata astur. Atacaron el campamento pocos días antes de que llegaseis. —Bufó, divertido—. Eso es lo mejor que les queda.
Marco guardó silencio. Corocotta… conocía ese nombre. ¡Quién en Roma no lo hacía! Las maniobras de aquel caudillo eran legendarias incluso para sus rivales. Había puesto a la legión contra las cuerdas muchas más veces de las que les gustaría admitir, hasta su fallecimiento tres años atrás. El propio Augusto había podido conocerle: harto de sus escaramuzas, había intentado poner precio a su cabeza. Y el mismo Corocotta había terminado presentándose a recoger el dinero que ofrecían por él. Impresionado ante semejante valor, Augusto no tuvo más remedio que otorgarle la recompensa, para después dejarlo marchar. Aquella historia se contaba aún en los cuarteles militares.
Marco miró a Publio, que tan seguro parecía, y supo que se equivocaba. Si la astur tenía solamente un diez por ciento de la capacidad de su ancestro (y Marco estaba seguro de que así era), Roma estaba ante un serio problema. Se incorporó, ignorando el dolor que le provocaba hacerlo.
—¿Sabe Augusto algo de esto? Que los rebeldes se atrevan a atacar un campamento, y poco después, a una columna, me parece algo grave.
—No. No creí necesario preocuparle por una mujerzuela —contestó él, mordaz.
Su tono de voz era seco, pero Marco pudo percibir su vergüenza. No cabía duda: Publio era incapaz de soportar que se supiese que los había derrotado una mujer. Sobre todo, una tan “torpe” que había conseguido amenazar a todo un campamento. Marco Ticio suspiró. Publio era tonto. Cleopatra también era una mujer, y solo Júpiter sabía la cantidad de problemas que había causado. Pensativo, se sentó de nuevo en el camastro, intuyendo que aquella campaña iba a resultar interesante.
No duró mucho el silencio. Fuera, algunos golpes les hicieron levantar la vista, y un optio entró.
—Centurión. Tribuno —saludó, inclinando la cabeza. Publio estuvo a punto de reprenderlo, pues se había dirigido a Marco antes que a su superior, pero no pudo. Las nuevas que traían eran demasiado importantes como para postergarlas con filípicas inútiles—. Hemos capturado a un astur cerca del campamento. Insiste en hablar con vos.
Marco y Publio se miraron. El oficial soltó una risita despectiva.
—Hablar conmigo… sí, claro. Lo que quiere ese cobarde es evitar que lo crucifiquen. Como si yo no conociera a los rebeldes. —Miró a Marco—. Quédate. Aún mereces reposo.
Marco negó con la cabeza: no se fiaba de Publio. La batalla no le había dejado incólume, pero prefería soportar un dolor pasajero y solucionarlo después, a consentir que el tribuno emplease una crueldad innecesaria.
—No pasa nada. Puedo descansar en otro momento. Venga, vamos —dijo, con tono amable.
Publio hizo una mueca. Había ocupado el puesto de tribunus laticlavius[1] y, como marcaban las tradiciones, Marco ejercía ahora de mentor. Pero eso no tenía por qué gustarle: sabía que muchos de sus hombres se hubiesen amotinado de no ser por su presencia, que pesaba más que la del prefecto o cualquier otro oficial. Marco tenía prestigio. Los suyos lo veían como un superior severo, pero justo, y lo respetaban. La idea misma le hizo rechinar los dientes: ¿por qué a él no? Tenía mayor rango y categoría.
Marco captó su desagrado e intentó ser cortés:
—Dices que has sufrido un ataque. Es la primera noticia, así que supongo que os desenvolvisteis con habilidad.
Publio asintió, condescendiente:
—Sí. Ya sabes que a mí los bárbaros me parecen simples alimañas. Y más si los manda una mujer. Aunque son astutos, eso no voy a negárselo. El asalto al campamento no ha sido lo único. Llevamos teniendo problemas desde mucho antes de que te trasladaran desde el sur.
—¿No te inquieta?
—¡Bah! No son episodios tan graves. Es evidente que no es la lucha frontal lo que les interesa —repuso Publio, irritado—. Lo de ayer no fue algo común. Normalmente son más discretos. Sabrás que tienen espías, y que golpean donde más nos duele: en los suministros. Hace semanas envenenaron el grano. Yo…
Marco miró a Publio. No era ningún secreto que se procuraba sus propias delicias, muy diferentes al rancho de la legión. Publio intuyó lo que estaba pensando, y pareció molestarse.
—¡Tengo mis propias fuentes! Y eso me hizo sobrevivir. En realidad, solo murieron un par de hombres, pero los otros estuvieron muy enfermos. Esperábamos tu llegada con ansia. Trajiste tropas nuevas. Claro que, para lo que te ha servido… —le recordó, con cierta malicia.
Esta vez, fue a Marco a quien le tocó sentirse incómodo. Publio tenía razón, los astures habían vuelto a engañarlos. Sentía vergüenza. El campamento estaba lleno de heridos, y era por culpa suya: no había sido capaz de desempeñar bien sus funciones. Y para colmo, le debía la vida a la astur. Tampoco había nada honorable en eso. Se acarició la mejilla, pensativo. Le iba a quedar una cicatriz. ¿Qué buscaba aquella mujer? No lo había matado, y le hubiese resultado muy simple. Ahora, ambos tenían un gran problema, que era el otro. Quiso seguir pensando en ello, pero la cabeza empezó a dolerle. Por suerte, los acontecimientos le proporcionaron cierto alivio.
—Mira, ahí están —le dijo Publio—, ya veo a esa basura. Debió de pensar que era fácil volver a intoxicarnos.
Publio y Marco miraron hacia la salida. Allí, un gran jaleo había alterado la vida normal del campamento. Un grupo de legionarios habían vuelto de una inspección rutinaria, y lo que traían era motivo de comidilla para la tropa. Publio hizo un gesto significativo. No tardaron mucho en reunirse con sus hombres:
—¿Qué ocurre? —preguntó Publio con seriedad.
Los militares cercaron aún más a su presa. En el campamento se sentía un clima de revancha a duras penas contenido, y Marco se alegró de haber llegado a tiempo: un poco más tarde, y los legionarios hubieran destrozado a aquel bárbaro. No les faltaban razones. La campaña se estaba volviendo cada vez más dura y los indígenas, cada vez más fieros.
Al verlos llegar, el soldado saludó a Publio e intentó explicarse:
—Lo hemos capturado hace poco. Pensamos que es un espía. Sin embargo…
Se interrumpió. El astur había levantado la mano, con gesto solemne. Tenía un porte grave, distinguido. Aunque su comportamiento era extraño, Marco tuvo que reconocer que con aquel aspecto, no resultaba tan fuera de lugar. Sus ojos solo sabían expresar desdén. Probablemente fuese un aristócrata, o una autoridad entre los astures.
—El soldado miente —dijo, parsimonioso—. Me llamo Magilo, y he venido a veros por mi propio pie. Quiero parlamentar.
Una carcajada le impidió seguir. Los hombres reían, pero esta vez, el matiz de rabia era perceptible:
—¡Cobarde!
—Debes de creerte que se nos puede engañar con cualquier cosa…
—¡Venga! ¡Traed troncos con los que formar una cruz!
Publio los hizo callar. Sin embargo, hasta él mismo parecía indignado. Marco supo ver el porqué. Al igual que sus hombres, creía que el astur solo estaba intentando ganar tiempo. Pero resultaba algo razonable, en un cautivo. Sacudió la cabeza. Aunque no era un hombre cruel, no veía la manera de evitar la escabechina que se estaba gestando.
—Eres un rebelde —afirmó Marco, sin un rencor particular—, tu actitud hace difícil creer otra cosa. Reconócelo y dinos quién te manda, y no sufrirás ningún dolor. ¿Eres, acaso, del clan enemigo?
Publio gruñó.
—¡No! No se merodea por aquí cerca. Pagará el atrevimiento con la vida. ¿Cuál es tu auténtico propósito?
Magilo se limitó a mirarlo. Si tal cosa hubiese sido posible, Publio hubiera quedado convertido en un montón de cenicillas. Pero no ocurrió nada. En su lugar, el astur supo responder con una calma no exenta de desprecio. No parecía alguien amenazado de muerte.
—No cometáis el error de pensar que miento, romanos. Yo soy el futuro druida de la tribu de los saelinos, y tengo en mis manos el fin de la guerra. La actitud de mi pueblo me parece errada: el latín que os hablo demuestra mi buena fe. También conozco vuestras costumbres. Pero quería esperar a que llegaran vuestros refuerzos para venir. He arriesgado mi propia vida.
Marco no se inmutó.
—Bellas palabras para un miembro de la tribu que casi nos elimina. ¿Tan mal están los astures, que después de una victoria envían a un emisario a parlamentar? —repuso—. ¿O es un engaño? —Y, aunque su tono de voz no cambió, su mirada se volvió peligrosa.
Magilo pareció sorprenderse. Aquel romano no respondía a las ideas que tenían los saelinos sobre su pueblo, y eso le desconcertó. No parecía algo propio de un oficial admitir una derrota, sin eufemismos ni paños calientes. Recordó dónde estaba y decidió apartar ese detalle de su cabeza: tenía cosas más urgentes que discutir.
—No soy un traidor —dijo—, y puedo demostrarlo. Mi tribu no entiende que es absurdo seguir resistiendo. Algunos ya se han retirado a las montañas y renuncian a la lucha, pero yo soy miembro de un grupo que peleará hasta el exterminio. Y no lo deseo. Prefiero la grandeza y la civilización de Roma, aunque para ello algunos de mis conocidos deban sucumbir. Si ellos caen para que la guerra termine y el norte quede pacificado para siempre, que así sea.
Ahora fue a Marco a quien le tocó sorprenderse. Hacía no tanto tiempo que Viriato había muerto víctima de una traición, vendido por sus propios hombres. Cualquiera que hubiese escuchado esa historia (y las demás que le sucedieron, Viriato iba camino de convertirse en una leyenda), sabría qué papel había tomado Roma en aquel asunto; y se lo pensaría dos veces antes que hacer tratos con ella. Pero allí estaba aquel astur, dispuesto a desoír tan buenos consejos y pactar con los romanos. Lo miró, con una curiosidad renovada.
—Voy a suponer que sea cierto que quieras ayudarnos —dijo—. Pero me pregunto ¿por qué? ¿Qué buscas?
Magilo pareció incómodo. Aquella parte de la conversación era la que más le preocupaba, pues no había muchas maneras de seguir escondiendo su propósito. Uno podía ser un mártir, un héroe, un genio, pero en cuanto pedía una recompensa… Ah, en cuanto pedía una recompensa. Entonces, ni todas las razones del mundo hubiesen podido convencer a los militares de que no lo miraran como lo que era en realidad: un traidor.
—Yo… yo no pido dinero —dijo. Si hubiera tenido menos prestancia, se hubiese retorcido las manos—. No es riqueza lo que busco. —Miró a los romanos fijamente y entonces recuperó su altivez—. Mis compañeros ya no me escuchan. Han renunciado a mis buenos consejos para entregarse a una guerra sin fin. Han preferido a su líder —se interrumpió, durante un momento— antes que a su druida. Nosotros, los sacerdotes, hemos tenido una presencia fuerte en las tribus galas durante años. Pero en el norte de Hispania, esta ya era débil, y ahora se está disolviendo por efecto del conflicto. Bien, algunos se conforman. Yo no. No puedo permitir que desaparezcan las antiguas costumbres. Los pueblos han de respetar a su sacerdote, ¡somos su unión con la Divinidad! Y si nos… la olvidan, tienden a sucumbir, como ya está pasando. —Se encogió de hombros—. Yo lo único que hago es evitar que se prolongue esta agonía inútil. Vosotros acabaréis con los resistentes, premiaréis a los que se sometan, y a mí me daréis un destino en un templo hispano importante, donde se me valore y pueda comunicarme con el Más Allá.
Marco se mantuvo tranquilo. El cinismo de aquel personaje le repugnaba, pero lo disimuló. Los traidores siempre eran útiles.
—Deseas más influencia —dijo—. Está bien, eso puede arreglarse. ¿Pero qué nos darás a cambio?
Los ojos de Magilo brillaron:
—Tengo aquello que más ambicionáis, lo que puede acabar con vuestros padecimientos: conozco el sitio donde se esconden los resistentes, su último refugio. Podréis caer sobre ellos y sofocar esta guerra que tanto ha durado: toda, toda Hispania, pacificada finalmente y a los pies de Roma, ¿no es ese un tesoro por el que merece la pena pagar cualquier precio? —dijo, con una sonrisa febril.
Marco observó a Publio, cuya mirada ansiosa era un reflejo de la del mismo druida. Todas sus reticencias se estaban esfumando en pos de una ganancia mayor: caer derrotado ante los astures hubiera supuesto una mancha muy oscura en su historial, pero, ¿y si abortaba ese riesgo, derrotando a los últimos rebeldes que se atrevían a plantarle cara al emperador? ¿No sería eso la gloria, el enaltecimiento de su nombre? Podía valer hasta un desfile triunfal, y todo el mundo sabía que ese era el máximo honor que podía recibir un ejército romano. Cientos de gentes alabándoles, lanzando hojas de olivo; y los caudillos que tanto daño les habían hecho, los jefes de los astures, ejecutados en el Tullianum. Oh, sí. Merecía la pena pagar el precio ridículo que le exigía aquel joven druida.
Marco negó con la cabeza. Publio estaba perdiendo la perspectiva. El peligro de que aquella alimaña les engañase seguía siendo muy real, y su superior parecía haberse olvidado de él. De pronto, ya no existía la posibilidad de que el astur solo estuviese evitando la muerte.
—Piénsalo —le dijo, cuando ambos estuvieron en un lugar apartado—. Sabes que los astures aman las escaramuzas. Para ellos, no habría forma más fácil de enviarnos a la muerte.
Publio lo miró, molesto:
—Debes de pensar que soy idiota. No voy a seguir las indicaciones de un bárbaro sin comprobarlas primero. Enviaré una avanzadilla. Nadie que merezca la pena sucumbirá.
—Pero…
La mirada de Publio se hizo más fría:
—Creo que el nuevo rango de centurión primus pilus te afecta. Olvidas que soy tu superior. Que me ayudes es algo que te consiento para contentar a los hombres, pero no eres nadie. Es más, si deseas continuar siendo lo que eres, te sugeriría que no me dieras más consejos.
Marco asintió, tragándose el orgullo.
—Como desees —dijo. Esperaba, más por la tropa que por ellos mismos, que el imbécil de su superior estuviera en lo cierto. A él el desfile le daba igual, pero no le gustaba ver morirse a sus hombres. Si para terminar con aquella guerra tenían emplear un traidor, que así fuese.
Publio volvió a dirigirse a él:
—Vete a decirle al salvaje que es nuestro prisionero. Que solo obtendrá lo que quiere cuando sepamos que no nos engaña. Y que, si comprobamos que es un ardid, lo va a pasar muy mal —dijo Publio, con expresión feroz—: morirá en la cruz.
Era un destino terrible, pero los astures eran capaces de inmolarse con tal de matar más romanos. Supuso que Publio pretendía que al menos, no les resultase dulce.
—Ah, y Marco… Voy a enviar una partida de ojeadores adonde el druida nos indique. He dicho que no se perderá nadie que merezca la pena. Intenta que ese no sea tu caso.
Marco hizo un esfuerzo por conservar la calma. No estaba bien visto golpear a un superior, y además, Publio era un incompetente: en cuanto obtuviese su ansiado cargo político, regresaría a Roma y los dejaría en paz.
—Por supuesto, señor. ¿Aviso a los hombres?
—No: escógelos tú. Así tendrás el gusto de discernir quién se merece correr ese riesgo. Es una gran responsabilidad. Espero que disfrutes —dijo, antes de despedirse.
Marco deseó más que nunca que lo alcanzase un rayo.
—¡Es cierto!
Magilo no mentía. El rostro iluminado de sus hombres cuando regresaron de cumplir su misión así se lo indicó. Habían visto el refugio de los astures, un conjunto de chozas endebles y calles cubiertas de barro; bueno para repeler el ataque de otra tribu, precario si lo que se pretendía era enfrentar a la legión romana. En realidad, los astures no eran tontos, y habían situado su refugio con mucho tino y no poca estrategia. El pueblo se hallaba en una hondonada, medio escondido, con centinelas colocados en lo alto del castro que vigilaban su territorio como aves rapaces. Era un milagro que no les hubiesen descubierto. De todas formas, por mucha técnica que emplearan, los astures estaban indefensos frente a lo más obvio: la superioridad numérica. A decir de sus hombres, a la sublevación astur le quedaba muy poco que defender. La mayoría de sus guerreros habían sido exterminados en otras campañas, y la aldea estaba compuesta por supervivientes, tanto cántabros como astures, y ancianos y niños a los que habían logrado rescatar de las poblaciones arrasadas por la legión. No era mucho con lo que poner en pie a un ejército, pese a que su líder fuese un buen estratega. Ahora bien, el plan debía de ser trazado con meticulosidad, para evitar cualquier posible fallo y convertir el refugio de los astures en una ratonera de la que solo se pudiera salir rindiéndose o muerto. El norte debía ser pacificado para mayor gloria de Roma.
Publio, Marco y otros oficiales se pasaron varios días ultimando su plan con la ayuda de sus subordinados. Magilo volvió a serles muy útil: les habló de las entradas y de las salidas, de los centinelas y de los cambios de guardia por las noches. No obstante, algo preocupaba a Marco, y era la posibilidad de que la ausencia del mismo druida hiciera sospechar al pueblo. Pero Magilo era taimado hasta en los detalles.
—No os preocupéis —dijo—, ¿cómo pensáis que logré salir de la aldea? Mis compañeros creen que he ido a parlamentar con otra tribu para convencerles de que luchen con nosotros. Piensan que volveré con refuerzos —añadió, con total tranquilidad. Y siguió trabajando.
Su actitud impresionó al oficial, que nunca había conocido a semejante víbora. Imaginó a los astures, serenos en la oscuridad de sus chozas, sin saber que pronto iban a ser cercados por la legión romana. Negó con la cabeza. Desde luego, Magilo estaba poniendo fin a la guerra, pero esperaba no encontrarse nunca con alguien así entre los suyos.
Por fin, llegó la noche escogida. Publio había decidido dividir a los hombres en dos frentes, y a los centuriones les parecía bien. Así complicarían la defensa de los astures, asediados por varios sitios, y facilitarían que una parte de la tropa escapase si finalmente el traidor les hubiera tendido alguna especie de trampa. Esta maniobra, por supuesto, no se la comunicaron al sacerdote.
Marco quería entrar en combate. Ya no se encontraba débil, y después de haber luchado en la guerra, deseaba estar presente en la batalla que iba a ponerle fin. Además, existía otro motivo, secreto: Marco había estado pensando en Aldana, y había decidido perdonarle la vida si tenía la ocasión. Ella no le agradaba especialmente: era una salvaje rebelde y con maneras de marimacho, casi más una bestia que una mujer. No obstante, Marco no estaría vivo sin su ayuda, y quería pagárselo. Por todo ello, se colocó al frente de las tropas la tarde previa al combate y atendió a las instrucciones del laticlavius y del prefecto.
—Los nuestros acaban de cargar las flechas incendiarias. Como bien sabéis, aguardaremos a la caída de la noche —explicó Publio, dirigiéndose a las tropas—. Vamos a abrasarlos mientras duermen, tal y como ellos intentaron hacer con nosotros. No penetréis en la aldea hasta que no hayamos diezmado sus defensas, o cada casa se convertirá en una batalla. Una vez lo hayamos conseguido, arrasad con todo: nadie debe burlarse del águila de Roma. ¡Y recordad que sois el orgullo de vuestro pueblo! ¡Avanzad!!
Los soldados emprendieron la marcha. Algunos rezaron una oración al ponerse en camino, y Marco se encomendó a sus dioses. Nunca venía mal tenerlos de su lado, aunque partieran de una posición ventajosa.
El refugio de los astures se encontraba a varias horas del campamento, protegido por poderosos riscos, pero todos eran conscientes de que no podrían llegar hasta allí sin ser detectados por los indígenas. En su lugar, aguardarían cerca a la caída de la noche, y recorrerían entonces el último trecho. Contaban con que los astures estuviesen demasiado ocupados intentando sofocar el incendio como para detener bien su ataque. En palabras de César: “La suerte estaba echada”, y un nerviosismo irrefrenable había invadido a los componentes más jóvenes del grupo. Marco solo esperaba que supieran mantenerse firmes.
La marcha a través de los montes fue una de las pruebas más duras que los centuriones hubieron de vivir, por la amenaza de muerte inminente suspendida sobre sus cabezas; pero pudieron llegar al punto que les habían prometido sus oficiales. Ya había atardecido para entonces, y Marco lo agradeció. En realidad, ninguno esperaba que los astures estuviesen totalmente desprotegidos cuando llegaran a los pies de su aldea: era casi un milagro que no los hubiesen atacado aún; pese a estar a horas de distancia. Los dos sabían que en el monte el sonido de una conversación se transmitía por muchas millas a la redonda, y habían amenazado de muerte a cualquiera que hiciese un mínimo ruido. Incluso habían prescindido de las pesadas herramientas habituales, por ser más un obstáculo que una ayuda ante las tácticas guerrilleras que empleaban sus oponentes. Esta vez, iban a combatir de un modo más parecido al suyo, aunque sin abandonar la disciplina. Marco confiaba en que aquello pudiera darles la victoria.
Por fin, en torno a la medianoche, Publio le hizo una discreta señal. Marco se acercó a él y pudo ver a mucha distancia el bosquejo de una empalizada en la penumbra. Unas diminutas figuras deberían de estar moviéndose en ella a esa misma hora. El centurión asintió. Habían mandado a los arqueros de avanzadilla con el primer grupo y, si todo salía bien…
—¡Aggg!
Una sonrisa depredadora se dibujó en el rostro de Marco. La noche se había iluminado. Los astures, cazados en su propia trampa, y siendo sometidos al mismo tratamiento que habían dispensado a la legión, se revolvían intentando plantar cara a sus enemigos. Los primeros cadáveres empezaron a caer en torno a la empalizada. Y todos llevaban la armadura indígena.
Publio y Marco observaron lo movimientos del primer frente desde la lejanía. Su apariencia era la de una avalancha humana frente de una frágil barrera. Pero aun así, esta última resistía. Marco oyó los gritos dentro de las chozas y supuso que aquellos que no podían participar en la lucha estaban haciendo lo posible por evitar que las llamas se adueñasen del pueblo. Sin embargo, pese a todo el desbarajuste que su acción había producido, no era suficiente. ¿Cómo podían unos salvajes, que atacaban sin orden alguno, haberse recuperado de una manera tan rápida? Marco veía cómo las primeras bajas eran suplidas por más guerreros, que combatían hasta la extenuación. Los romanos habían comenzado a perder gente: era el momento de atacar. Pero antes, Publio miró a Marco, ceñudo.
—¿Crees que lo intuían, de alguna manera?
[1] Puesto ocupado por senadores jóvenes, que debían pasar una temporada en el ejército para formarse en sus tácticas.