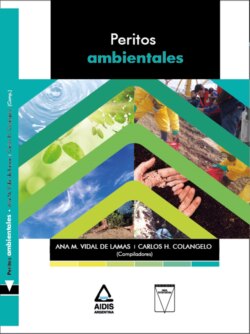Читать книгу Peritos ambientales - Ana M. Vidal de Lamas - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
El derecho ambiental constitucional en Argentina
ОглавлениеLa Constitución Nacional, luego de la reforma del año 1994, incluyó en su texto el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano en el artículo cuarenta y uno (41), receptando plenamente el principio al desarrollo sostenible.
(i) Dicho artículo en su primer párrafo, primera parte, reza: «…Todos los habitantes gozan de un medio ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras; y tiene el deber de preservarlo…». En este párrafo, se introduce el concepto de desarrollo sostenible (14) además de realizarse en forma clara la protección de los derechos de las generaciones futuras.
Los derechos de las generaciones futuras antes de la reforma de 1994 se encontraban expresamente contemplados en las disposiciones contenidas en el Preámbulo de la Constitución que textualmente establece:
Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino: invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia: ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución, para la Nación Argentina… (El resaltado es nuestro).
Y en la Constitución reformada, se instituyen específicamente en la primera parte antes transcripta del artículo cuarenta y uno, los derechos de las generaciones futuras a gozar de un ambiente apto para que puedan satisfacer sus necesidades.
(ii) En la segunda parte del primer párrafo, el artículo continúa diciendo: «…El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley…», se introducen disposiciones que deberán ser aplicables a quienes ocasionen un daño al ambiente, determinándose su deber de volver el ambiente afectado a su estado anterior, pero dejando la determinación de cómo realizarlo a los legisladores.
Estas disposiciones sobre daño ambiental incluidas en la Constitución, han sido reguladas en la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos N° 25675 de Política Ambiental Nacional o General del Medio Ambiente (en adelante LGA N° 25675), y posteriormente se incorporaron al nuevo texto del Código Civil y Comercial unificado por Ley Nacional N° 26994 (arts.14, 240 y 241 entre otros (15)).
En el segundo párrafo del artículo 41 que venimos comentando, el Constituyente introduce las obligaciones del Estado en materia ambiental, para lograr la protección de este derecho, de la siguiente forma: «Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambientales…». En esta parte, el artículo además de establecer las obligaciones del estado en cuanto a la protección y preservación de los recursos naturales, el patrimonio cultural y la diversidad biológica, le encomienda dos obligaciones esenciales que se complementan entre sí, la obligación de educar a la población (16) e informar, para que los habitantes puedan ejercer plenamente sus derechos.
La acción esencial para lograr una conciencia colectiva efectiva y duradera sobre la necesidad de generar cambios profundos de conducta de las personas para preservar el ambiente con desarrollo sostenible es la educación —formal e informal. La acción de educar es fundamental para formar personas decididas, invitar a toda la sociedad para que posea un conocimiento claro y reflexivo sobre los problemas existentes, como así también, intentar superarlos desde el lugar que ocupen. Para ello, resulta necesario, entre otras cosas, que la legislación y las acciones gubernamentales recepten y hagan efectiva la educación ambiental formal e informal.
La LGA N.º 25675 en sus artículos 14 y 15 establece que la educación ambiental es un proceso continuo y permanente de constante actualización, que constituye el instrumento básico para generar en los ciudadanos valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con mantener un ambiente equilibrado, que propendan a la preservación de los recursos naturales, a su utilización sostenible, y a mejorar la calidad de vida de la población. Para lograr la percepción integral del ambiente y el desarrollo de una conciencia ambiental, las autoridades competentes deberán coordinar con los consejos federales de Medio Ambiente (COFEMA) y de Cultura y Educación, la implementación de planes y programas en los sistemas de educación, formal y no formal, a través de la sanción de las normas pertinentes (17).
En mayo del año 2021, fue sancionada la «Ley de Implementación de la Educación Ambiental Integral», de presupuestos mínimos N° 27621. Mediante este cuerpo legal se insta a la implementación de políticas locales orientadas a fortalecer el conocimiento sobre la problemática ambiental y el desarrollo sustentable, para estudiantes de todos los niveles educativos, definiéndola como un proceso que defiende la sustentabilidad como proyecto social, el desarrollo con justicia social, la distribución de la riqueza, preservación de la naturaleza, igualdad de género, protección de la salud, democracia participativa y respeto por la diversidad cultural. Busca el equilibrio entre diversas dimensiones, tanto la social, la ecológica, la política y la económica, todo en el marco de una ética que promueve una nueva forma sustentable de habitar nuestra casa común.
La Ley N° 27621, define a la educación ambiental como proceso permanente, integral y transversal, que ha de estar fundamentada entre otros principios, en el de abordaje interpretativo y holístico que permita comprender la interdependencia de todos los elementos que conforman e interactúan en el ambiente, de modo de llegar a un pensamiento crítico y resolutivo en el manejo de temáticas y de problemáticas ambientales, el uso sostenible de los bienes y los servicios ambientales, la prevención de la contaminación y la gestión integral de residuos. En función de ello, la norma crea la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral (ENEAI), como principal instrumento de la política de educación ambiental y las Estrategias Jurisdiccionales de Educación Ambiental Integral (EJEAI), a los fines de alcanzar consensos sociales sobre los cuales establecer acuerdos temáticos y prioridades. Además, establece que cada jurisdicción dispondrá la modalidad de implementación en la agenda educativa y dará debida difusión.
Por su parte, la Ley Nacional «Yolanda», N° 27592, se orienta a la formación integral en materia ambiental de las personas que se desempeñen en la función pública, con la perspectiva de efectivizar el principio constitucional de desarrollo sostenible, rector de nuestro sistema jurídico ambiental.
La Asamblea General de Naciones Unidas fijó el 25 de septiembre de 2015 la agenda 2030, que contiene diecisiete objetivos de desarrollo sostenible, entre los que se destaca la necesidad de garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad a los fines de promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Contar con una sociedad en la que la alfabetización sea universal, con acceso equitativo y generalizado a una educación de calidad en todos los niveles, siempre redundará en el bienestar físico, mental y social de las personas, y se logrará asimismo perseguir —y en algún momento alcanzar— un equilibrio en las tres dimensiones del desarrollo sostenible (económico, social y ambiental).
En nuestro país, la mayoría de las constituciones provinciales reconocen la necesidad de tomar acciones en defensa del ambiente, incluso algunas, con anterioridad al establecimiento de los derechos y garantías ambientales introducidos en la reforma de la Constitución Nacional en 1994. Con dicho reconocimiento, no se hizo otra cosa que garantizar el derecho constitucional de protección del derecho a la vida, habiéndolo objetivado dentro de un marco legal para lograr la progresiva formación de una conciencia social cargada de valores éticos tendientes a lograr un desarrollo sostenible, y a la vez pretendiendo desplazar la indiferencia ciudadana en cuanto a la preservación del ambiente.
De esta forma, los constituyentes nacionales y provinciales establecieron las obligaciones del Estado para lograr la protección del derecho al ambiente sano mediante la utilización racional de los recursos naturales, la preservación del patrimonio natural y cultural, la diversidad biológica, y el acceso a la información y educación ambiental.
Así, volviendo a la necesidad de crear una conciencia social, se reitera que en las mandas constitucionales se encomienda a las autoridades dos obligaciones esenciales y complementarias, la obligación de educar a la población y la de brindar libre acceso a la información ambiental, para que todos los habitantes puedan gozar del derecho a participar en la toma de decisiones de los órganos de gobierno. En definitiva, educar y concientizar para perseguir el logro de un desarrollo sostenible con equilibrio y razonabilidad es hacer hincapié en el cumplimiento de la legalidad, que, como garantía constitucional, asegura que los poderes públicos, al reglar la libertad del individuo, han de hacerlo con mesura, respetando la proporcionalidad de las consecuencias de su actuación para gozar de un ambiente sano y el bienestar socioeconómico que le permita a toda la sociedad y su descendencia vivir en forma digna.
Además de la ley de presupuestos mínimos de acceso a la información ambiental (Ley N° 25831) que se tratará más adelante, por Ley Nacional N° 27566 el Congreso de la Nación, ratificó el Acuerdo Regional de Escazú sobre el «Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe». Este moderno cuerpo legal tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de tres (3) derechos fundamentales en los Estados parte:
a) amplio acceso sin restricciones a la información ambiental,
f) participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y
g) acceso a la justicia en asuntos ambientales asegurando mecanismos adecuados para el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales vinculados a tales derechos. También contiene disposiciones específicas para garantizar un entorno seguro, sin restricciones o amenazas para los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
El acuerdo establece estándares regionales que deberán ser regulados a nivel nacional, promueve la creación de capacidades, sienta las bases de una estructura institucional de apoyo, ofrece mecanismos para mejorar la formulación de políticas y la toma de decisiones. Su característica vinculante implica la obligatoriedad de su aplicación para los países que lo ratifiquen cuando entre vigor (18), como así también el reconocimiento a principios fundamentales para el derecho ambiental, como los principios «precautorio», de «prevención» que en nuestro derecho ya se encontraban receptados, sumando expresamente para esta materia los principios de «transparencia y rendición de cuentas», «no discriminación», «principio pro persona», y el de «no regresión» que impide a los países derogar las garantías y derechos ya reconocidos.
En definitiva, el Acuerdo Regional de Escazú recepta derechos y garantías a los fines de proteger a quienes luchan contra la desigualdad y la discriminación, y garantiza los derechos de todas las personas a un ambiente sano y al desarrollo sustentable, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad.
Sobre el tema biodiversidad que también se encuentra tratado en este parte del artículo cuarenta y uno de la constitución, se menciona que se aprobó y ratificó el Convenio sobre Diversidad Biológica por Ley N.º 24375, que entró en vigor el 29 de diciembre de 1993. Posteriormente, se reglamentó mediante Decreto Nº 1347/1997, el cual designa al organismo nacional con competencia ambiental como autoridad de aplicación del convenio. Posteriormente, se aprueba el Plan Nacional para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica, a principios del año 2003, por resolución de la entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable N° 260/2003, publicada en Boletín Oficial Nacional el 17 de marzo de 2003, en la que se aprueba el texto ordenado del reglamento de la Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica. (CONADIBIO).
En el año 2010, la Conferencia de las Partes del Convenio adoptó el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, junto con las veinte (20) «Metas de Aichi sobre Biodiversidad». Estos documentos instan a las partes a desarrollar metas nacionales y regionales utilizando el Plan Estratégico como un marco flexible, y a examinar, actualizar y revisar, según proceda, sus estrategias y planes de acción nacionales en materia de diversidad biológica.
Los objetivos establecidos por las Metas de Aichi están reflejados en su totalidad en los ejes temáticos propuestos teniendo en cuenta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS), aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (A/70/L.1).
De los objetivos de la Agenda 2030 se menciona: poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático, luchar contra la desertificación; y el cumplimiento de los convenios sobre: comercio internacional de especies de fauna y flora silvestre en peligro de extinción (CITES), humedales, conservación de las especies migratorias de animales silvestres, protección fitosanitaria, del patrimonio mundial y el «Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura».
Para terminar este breve comentario sobre biodiversidad, se menciona que Argentina es signataria también del Protocolo de Nagoya desde 2011. Este Protocolo es un acuerdo que nace a partir de la histórica reivindicación de los países en desarrollo para garantizar el reparto justo y equitativo de los beneficios que se obtienen de la explotación de los recursos genéticos. El objetivo final del Protocolo es que los recursos genéticos que son utilizados por empresas u organismos (pertenecientes o no al país de origen de esos recursos) produzcan también beneficios al país de donde fueron extraídos, y pretende generar los incentivos necesarios para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad, teniendo especialmente en cuenta que la conservación de las especies y su diversidad genética constituyen un instrumento para el desarrollo y la inclusión social.
(iii) En el tercer párrafo del artículo 41, la Constitución encarga a la Nación el dictado de normas que contengan los presupuestos mínimos de protección del ambiente y a las provincias el dictado de las normas necesarias para complementarlas, sin que las primeras alteren las jurisdicciones locales. Mucho se discutió respecto al contenido y alcance de las normas de Presupuestos Mínimos Ambientales, discusión que ya ha sido superada por la existencia de normas que satisfacen la encomienda realizada por la Constitución a la Nación.
Las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental que han sido sancionadas, promulgadas y enviadas a publicar hasta el presente son: la Ley General del Ambiente N.º 25675 (19), la Ley N° 25612 de presupuestos mínimos en materia de residuos industriales, la Ley N° 25670 de presupuestos mínimos en materia de gestión y eliminación de PCBs; la Ley N° 25688 regula el régimen de gestión ambiental de las aguas; la Ley N.º 25831 de acceso a la información ambiental, la Ley N.º 25916 de gestión de residuos domiciliarios; Ley N° 26331 de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos; Ley N° 26562 de protección ambiental para control de actividades de quema; la Ley N° 26639 para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial; la Ley N° 26815 que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales en el ámbito del territorio nacional; la Ley N° 27353 que crea el sistema federal de manejo del fuego; la Ley N° 27279 de protección ambiental para la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios; y la Ley N° 27520 de adaptación y mitigación al cambio climático global (20); y la antes comentada Ley 27621, de educación ambiental integral. Restan aún otras normas de carácter sectorial que deberán ser dictadas a los fines de completar la regulación de la materia ambiental.
En cuanto a la naturaleza jurídica de estas normas, se afirma que las leyes de presupuestos mínimos son dictadas para regir en todo el territorio de la nación, pero no son federales, sino que podrían resultar asimilables en cierta forma a las leyes de fondo enunciadas en el artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional (Código Civil y Comercial, Penal, de Minería, etc.). Pero tampoco son normas de fondo, porque se permite respecto a este nuevo tipo de leyes que las jurisdicciones locales las reglamenten en forma directa sin alterar su letra o sancionen normas en su consecuencia, respetando su contenido como piso, pero pudiendo ser más exigentes. Este último punto demuestra que tampoco puede decirse que son asimilables a las leyes nacionales de adhesión, tampoco a las leyes federales, ni a las leyes de fondo, ya que estas no pueden ser modificadas por las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para poder entender con mayor claridad cómo aplican las normas de presupuestos mínimos, debe tenerse en cuenta que el artículo 124 de la Constitución Nacional se complementa con el 41, debido a que el dominio originario de los recursos naturales corresponde a las provincias. Siendo, por lo tanto, las jurisdicciones locales quienes ejercen derechos reales sobre estos por poseer su dominio. Estos derechos reales les otorgan a quienes los detentan la facultad de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de la cosa (en este caso, los recursos naturales y culturales que se encuentran en su territorio (21)). Sin perjuicio de lo antes expresado, no siempre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias ejercen la jurisdicción plena sobre los recursos.
Citando al profesor Bidart Campos G., textualmente por su claridad, se trascribe lo siguiente: «…la jurisdicción, en sentido amplio, supone potestas, o sea, una masa de competencias atribuidas a uno o más órganos del poder, sobre las bases de la función o las funciones que son propias del Estado, para cumplir determinadas actividades…» (22).
Por ello, para cerrar este tema sobre dominio y jurisdicción, se refiere a Pedro Frías, quien expresa: «… el dominio se ejerce sobre las cosas, la jurisdicción sobre las relaciones, …el dominio lleva necesariamente a la jurisdicción si nada la limita o excluye, pero la jurisdicción no lleva necesariamente el dominio…» (23).
(iv) El último párrafo del artículo 41 de la Constitución Nacional establece la prohibición del ingreso de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radiactivos.
Sobre la prohibición de ingreso de residuos radiactivos, se cita la sentencia de la Cámara Federal de Bahía Banca, del 19 de octubre del año 2006 con motivo de la causa «Schroder, Juan c/INVAP S.E. y E.N. s/Amparo». Esta acción de amparo, fue planteada con motivo de la intención por parte de la Sociedad del Estado INVAP y el Estado Nacional de aceptar el ingreso al país de combustible nuclear quemado, dentro de un reactor nuclear que Argentina vendió a la Organización Australiana para la Ciencia y Tecnología Nuclear (ANSTO). La sentencia de la causa antes mencionada declara inconstitucional la cláusula contractual en la que se admite la alternativa de acondicionar en el territorio de la nación argentina (24) los combustibles gastados en el reactor que le fuera vendido a Australia, entendiendo que la disposición de los residuos radiactivos puede afectar al ambiente; además en la misma se solicita al Poder Ejecutivo que adopte las medidas pertinentes que impidan su ingreso a través de los órganos estatales que tienen bajo su custodia las fronteras de la república.
Cabe aclarar que la sentencia mencionada anteriormente se apoya en una cláusula constitucional que no admite demasiadas interpretaciones por su claridad (25).