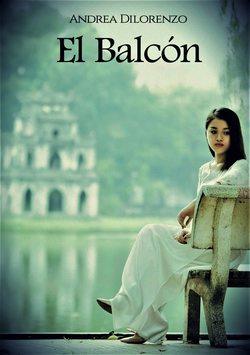Читать книгу El Balcón - Andrea Dilorenzo - Страница 11
III
Оглавление
Había dormido alrededor de cinco horas. Sabía que no debía meterme en la cama después de la ducha, nunca tuve la costumbre de descansar por la tarde, pero lo hice igualmente; estaba cansado y el vino me había subido un poco a la cabeza.
Desde la habitación contigua llegaban suaves risas, voces de mujer, y el rumor de las tazas y botellas de la cafetería, el murmullo de clientes que conversaban en alguna lengua que, en mi estado de semivigilia, no conseguía descifrar.
Tenía pensado ir al taller de guitarra de mi amigo Antonio para darle una sorpresa. No sabía que me encontraba allí y había rogado a Alejandro que no le dijera nada, si le hubiera visto antes que yo. Pero era demasiado tarde. A esa hora ya tenía que estar en alguna parte bebiendo con José o, quizás, en casa con su mujer. Permanecí unos minutos más en la cama escuchando las voces de esos desconocidos, después cogí el teléfono y llamé a Antonio para avisarle acerca de mi llegada.
«¡ Dígame !» respondió él, pensando quién seria, no reconociendo mi número que tenía el prefijo italiano.
«¡Antonio, soy André! ¿Cómo estás?»
«¡ André! » contestó, sorprendido, casi gritando, como solía hacer cuando hablaba por teléfono. No escuchaba muy bien.
«¿Dónde estás? ¡Joder!»
«¿Adivina? ¡Estoy al lado de tu casa, en el hostal Altamar! He llegado esta tarde, quería darte una sorpresa, pero me he quedado dormido.»
« Bueno , ¿y qué haces ahí? Patricia y yo estamos yendo al Lute a cenar con algunos amigos. ¿Te vienes con nosotros? ¡Anda!»
«¿Nos vemos después mejor? Me acabo de despertar» le respondí, un tanto avergonzado. «Si quieres nos vemos más tarde, en La Ventura , si no os supone ningún problema, claro.»
«Bueno, cuando salgas me llamas y si todavía estamos por ahí nos bebemos algo juntos. ¿Está bien?»
«¡Vale! ¡Hasta luego entonces, Antonio!»
«¡Venga! ¡Hasta ahora, André!»
Casi ninguno me llamaba Andrea, pues fuera de Italia era considerado puramente un nombre femenino.
Me cambié de ropa y me fui a comer un bocadillo al bar del hostal. De vuelta a la habitación, me di una ducha caliente y busqué en la maleta algo elegante; tuve que sacar todo, pues había colocado los pantalones debajo del resto de la ropa para no arrugar los jerséis y las camisas que había planchado y doblado con mucho cuidado. Ordenando de nuevo la ropa encontré entonces lo que, al menos a primera vista, parecía una pequeña caja de madera. La observé un instante; no me pertenecía y no entendía qué hacía ese objeto entre mis cosas, así que la dejé en mi mesilla. Tenía prisa por salir. Dejé la llave de la habitación en la portería y salí del hostal con tanta prisa que me miraban como si viesen un canario escapando de su jaula.
Era muy temprano cuando terminé de cenar. Estaba seguro de que Antonio todavía estaría comiendo con la mujer y sus amigos; así que me dirigí hacia “La Ventura”, un restaurante muy famoso por sus espectáculos de flamenco, donde años atrás, tuve el honor de tocar.
A pocos metros de llegar a la entrada, en el semioscuro callejón que conducía al restaurante, flotaba en el aire el sonido poderoso de la guitarra de Ricardo de la Juana, un gitano que tocaba a menudo en aquel tablao . Lo había conocido justo en ese lugar. Era un hombre de mediana estatura, un tanto metido en carnes, la piel oscura, el cabello colocado hacia atrás con el gel, y en su modo de hablar había siempre un toque de arrogancia.
Cuando entré en el tablao había una multitud y me paré cerca de la barra para saludar a Fernando, el propietario. Ricardo estaba en el palco cantando una rumba junto a su cuñado, Ramón, que tocaba el cajón y una bailaora que no conocía.
«Hola, tío, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, Fernando?»
«¡André, qué sorpresa! ¿Qué tal? ¡Un vino aquí pa’ el muchacho!» exclamó Fernando, y el camarero me sirvió casi al instante una copa de vino tinto, acompañado de albóndigas con salsa de tomate.
Me quedé sentado un rato cerca de la barra, observando los presentes y sorbiendo el vino. Fernando estaba muy ocupado con la clientela como para charlar conmigo; entonces me alcé y pasé entre las personas que estaban de pie delante de la barra, y me fui a la izquierda, hacia el patio. Era aún tan bonito como me lo recordaba, con sus plantas trepadoras que flanqueaban la parte alta del muro y las buganvillas rosas y moradas que descendían como racimos de uvas maduros y, al centro, una gran higuera abrazaba con una débil sombra las mesas que se encontraban alrededor de la misma. Los muros tenían, como en el edificio del hostal, azulejos y otros adornos de estilo mudéjar. Volví y me apoyé a la puerta que había entre la sala y el patio, para ver el espectáculo más de cerca.
«¡Bueno, señores! ¡Un poquito de silencio, por favor!» gritaba Ricardo, dirigiéndose al público, un poco distraído. «¡Cinco minutitos, por favor! ¡Señores, por favor!»
Había un gran alboroto y Ricardo silenciaba siempre a todos cuando se disponía a cantar algo más profundo. Mientras tanto, Ramón y la chica que estaba bailando se apartaron y Ricardo comenzó a cantar una soleá:
«Tengo el gusto tan colmao
cuando te tengo a mi vera,
que si me dieran la muerte
creo que no la sintiera... ».
La voz tronadora y ronca de Ricardo era como el canto del gallo que azota con vehemencia el silencio del alba y la fuerza con la que rasgaba su vieja guitarra de ciprés lo distinguía del toque payo [4] : lo suyo era puro toque gitano .
Saludé a Paco, un señor muy distinguido, siempre perfectamente afeitado, perfumado, con el cabello blanco peinado escrupulosamente hacia un lado; era encantador, honesto, muy cortés, en fin, un hombre de otro tiempo, como le gustaba que le llamasen. Iba con frecuencia a aquel restaurante a beber dos o tres cubatas y, como gran aficionado del flamenco que era, a menudo se animaba también a cantar. Estaba charlando con una hermosa mujer francesa y discutían precisamente acerca del cante flamenco.
Estaba a punto de entablar conversación con ellos cuando, en dirección al escenario, en la mesa de mi izquierda, vi a una chica que discutía acaloradamente. Me acordé enseguida de que había sido mi vecina. Estaba con otras amigas, también ellas de un evidente aspecto nórdico, quizás de origen sueco como ella, y me acerqué convencido de que no me habría reconocido, al menos no inmediatamente. Había cambiado bastante en los últimos años, tenía el pelo más corto y algún kilo de más.
En su mesa se podían ver un gran número de copas con hielo y botellas medio vacías. Algunas de ellas se movían lentamente, esbozando movimientos con los brazos, como si quisiesen levantarse y bailar, pero era evidente que, en aquellas condiciones, no hubieran resistido en pie durante más de veinte segundos. Me acerqué a la mesa para saludarla, pero dudé un instante, no recordaba su nombre.
«Hola, guapa, ¿te acuerdas de mí?» me dispuse, y ella y todas sus amigas se giraron para mirarme, intrigadas. «Éramos vecinos, yo vivía justo enfrente de tu apartamento. ¿Te acuerdas? Soy el que compartía casa con Vinicius, el chico brasileño… Avenida Costa del Sol, número 24, ¿lo recuerdas? Bueno, espero que sí, sino podría parecer que estoy intentando ligar contigo.» le dije, luciendo una de esas sonrisas que, a menudo, se reservan exclusivamente para las chicas guapas.
Ramón se unió y ambos nos sentamos en la mesa de mi amiga.
Cuando era todavía, por así decir, la una, solo unos pocos quedábamos en el tablao. Ricardo y otros flamencos se habían sentado en una mesa aparte. Para ellos ese era el momento del flamenco puro, aquel en el que se escuchaba el llanto de la guitarra interrumpido únicamente por el tintineo de las copas y los nudillos que golpeaban la mesa de madera al compás, con el humo de los cigarrillos que flotaba como una sutil niebla láctea y creaba una atmósfera mística típica del cante jondo.
Ramón y yo estábamos aún sentados en la mesa de mi vieja vecina, de la que todavía desconocía el nombre. Me daba mucha vergüenza preguntárselo y ni siquiera recordaba el de la amiga que se había quedado con nosotros. Esperaba a que se llamasen la una a la otra, pero nada. Había bebido mucho. Ramón se perdía en teorías sin sentido sobre la relación entre hombres y mujeres, quizás intentando hacernos entender que había llegado la hora de irse y concluir la noche en el mejor de los modos. Se me había acabado el tabaco, así que les invité a salir para buscar un distribuidor y beber la última copa en otra parte. Pero, como esperaba, nos fuimos inmediatamente hacia el apartamento de Ramón. Recuerdo que había mezclado y había perdido un poco mi habitual sentido del humor, no me sentía demasiado bien y ni siquiera a gusto.
Me desperté a las cuatro y media de la noche. Miré por debajo de las sábanas y vi mi cuerpo desnudo, y la chica que estaba conmigo también lo estaba. No vi a Ramón ni a la otra chica, mi vieja vecina. Quizás estaban en otra habitación, o quién sabe. Salí de la cama intentando no hacer ruido, me vestí y salí a buscar una máquina de tabaco. Tenía el estómago revuelto y sin embargo jamás había tenido tantas ganas de fumar.
No hacía especialmente frío, pero tenía la chaqueta abierta y el viento fresco traspasaba mi sutil camiseta de algodón, dándome algún que otro escalofrío.
Había llegado casi a la altura del hostal. Las calles del centro eran angostas y oscuras, algunas en cuesta y otras en bajada; a veces daba la sensación de estar en un laberinto por el modo en el que se intrincaban. Caminando en la oscuridad, con la única luz de la luna, llegué a una zona que no recordaba. Era bonita; los callejones eran mucho más estrechos que de costumbre y más oscuros. De repente, sentí rápidos pasos llegando hacia mí; antes de que me diese tiempo a girarme, alguien me golpeó con fuerza en la nuca, con una piedra o algo parecido. El golpe fue tan fuerte que me desmayé al momento.
Permanecí en el suelo alrededor de media hora, creo, después una señora que se había asomado al balcón me llamó, preguntándome si me encontraba bien, y me desperté.
«¡ Joven! ¡Joven! ¿Estás bien, qué ha pasado? ¡Espera que cojo un poco de hielo! » me dijo la mujer, viendo que me retorcía tocándome la cabeza.
Yacía en el suelo, postrado por el fuerte golpe. Instintivamente, la primera cosa que hice fue controlar si me habían robado. Pero la cartera estaba todavía en el bolsillo interior de la chaqueta, con todo el dinero y las tarjetas de crédito. El móvil sin embargo no, se lo habían llevado.
«¡ Joven, v en arriba que te doy hielo para ponértelo en la cabeza!» insistía la señora desde el balcón que daba a la calle.
El dolor causado por el golpe en la nuca me había ocasionado una fuerte neurastenia, por lo que no presté atención a aquella mujer y me dirigí hacia el hostal, sin decir palabra.