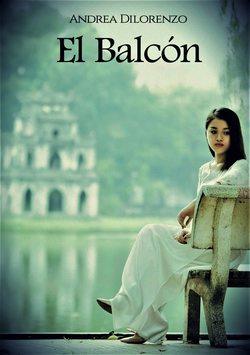Читать книгу El Balcón - Andrea Dilorenzo - Страница 12
IV
Оглавление
El olor a asfalto mojado entraba por una gran ventana entornada y empañada a causa del acondicionador que emanaba aire caliente. En la oficina húmeda y escueta, el oficial de policía me estaba interrogando acerca de lo que me había sucedido la noche anterior. Sentada a mi derecha se encontraba una mujer que me observaba continuamente y golpeaba los dedos sobre el teclado del ordenador como una histérica. No me miraba como una que está viendo a un hombre guapo, en absoluto. Tenía más bien ese aire y expresión típica de las cotillas, como aquellas que van como público a los talk-show a mofarse de todos, solo por ganar audiencia.
«Con la ese no... Dilorenzo, con la zeta de Zaragoza».
«¿Así?» me preguntó el policía, mostrándome un folio sobre el que estaba escribiendo mis datos.
«Sí, así» le contesté. «Exactamente. Pero Dilorenzo todo junto. Sí» dije, inclinándome hacia él. «Mire, le estaba diciendo que a mí lo que me interesa no es recuperar el teléfono, sino que bloqueéis el dispositivo para impedir el acceso a mis datos, ya que he memorizado mi dirección y otras informaciones personales y reservadas».
«No se preocupe» me tranquilizó el oficial, «mi compañero ya se está ocupando de remitir la denuncia en su compañía telefónica. Pero dígame mejor si recuerda algún otro detalle. Haga memoria, por favor. El pueblo es pequeño, sabe usted. Podríamos dar con el agresor muy pronto».
«Le repito, recuerdo muy bien todo lo que hice, claro; pero, como ya le he dicho, bebí más de la cuenta y no tuve ni la lucidez ni el tiempo para girarme y mirarlo a la cara o para darme cuenta de lo que había pasado. Sucedió todo muy rápido, ¡no sabría ni siquiera decirle si fue un hombre o una mujer! Lo siento».
«Entiendo» dijo el policía.
«Señor» interrumpió la mujer que escribía en el ordenador, «está al teléfono el director del Hotel Bahía que quiere hablar con usted, urgentemente».
«Vale, pásemelo a esta línea. Señor Dilorenzo, ahora le tengo que dejar. Si hay novedades le contactaremos al número que nos ha dejado, ¿de acuerdo? Hasta luego» me dijo, tendiéndome la mano.
Le estreché la mano y salí de la sala.
Saliendo de la comisaría me paré a fumar en las escaleras de un portal, a cubierto de la lluvia, y permanecí allí hasta la una y cuarto pensando a lo que me había pasado. La humedad había incrementado el dolor de cabeza y me fui a uno de esos bares que se encuentran en la plaza enfrente de la estación de autobuses. Me fui a sentar en una mesa cercana a las vidrieras que daban a la calle. Miraba caer la lluvia y sentía cómo raspaba fuerte contra los cristales, como una provocación del cielo. Abrí el periódico que estaba en la mesa y comprobé que también en España se hablaba únicamente de la crisis económica, los escándalos financieros de los bancos y de la política.
Cuando paró de llover caminé hasta la Avenida de Europa con la intención de almorzar en uno de los muchos restaurantes de esa calle. Pero antes pasé a saludar a Lute, que trabajaba justo al lado del restaurante de mi amigo Ángel, la Yerbabuena, quien me invitó enseguida a sentarme en una mesa apartada para charlar un rato.
Salí del restaurante a primera hora de la tarde y me dirigí justo enfrente, al Parque el Majuelo.
Estaba prácticamente desierto. Hacía una tarde gris y lluviosa, había parado de llover hacía una media hora. Algunos polluelos se balanceaban relajados en pequeñas bañeras formadas en las ruinas fenicias que se encontraban justo en medio del parque. Más allá, un cachorro permanecía enroscado bajo una de las palmeras que acariciaban las calles adoquinadas que serpenteaban entre pequeños jardines policromados, entre los cuales se erigían palmeras provenientes de todos los continentes. Las hojas secas, caídas de grandes higueras, formaban una alfombra ocre en casi toda la zona del parque y, aunque bien entrado el invierno, el viento esparcía en el aire la melancólica fragancia del otoño. El pequeño chiringuito donde solía ir a beber el tinto de verano estaba cerrado; algunos gatitos se habían reparado bajo su pérgola, ya que de los árboles empapados de lluvia caían abundantes gotas de agua plateadas, así que caminaban despacio, mirando hacia arriba y dando algún que otro brinco para evitar las gotas. Saludé a la señora que daba clases de pintura en la primera de las nueve casetas de artesanos que rodeaban una parte del perímetro del parque, después subí las escaleras del puente ubicado encima de las ruinas y me dirigí hacia la caseta denominada “Málaga”, donde mi amigo Antonio “el Salao” fabricaba sus guitarras y otros instrumentos de cuerda y percusión.
Antonio era como un padre para mí y me quería mucho.
Me lo decía a menudo: “¡Te aprecio más de lo que crees!” No era muy viejo, pero el duro trabajo le había causado varios achaques, de los cuales un par al corazón, y demostraba algún año más de sus efectivos sesenta y cinco. Tras casarse con Patricia, una mujer inglesa, se había mudado a Reino Unido; había trabajado en una fábrica que construía piezas de aviones y se quedó treinta años. Después, cuando se jubiló, volvió a Almuñecar y empezó a trabajar como guitarrero.
«¡Muy buenas tardes!»
«André, ¡qué alegría verte!» dijo Antonio. «Joder, ¿dónde estabas?»
«¡Hola, Antonillo!» y nos abrazamos con fuerza.
Me enseñó las últimas guitarras que había construido y probé algunas de ellas, sin escatimar en elogios acerca del sonido y los acabados, y él se sintió muy halagado. Aquella tarde estaban también José, Baldomero y Maria, que escuchaban un disco de Camarón de la Isla, fumando hierba y contando anécdotas de los viejos tiempos. Mientras tanto les expliqué lo que me había sucedido. Quién sabe, quizás me habrían podido ayudar a encontrar el teléfono, dado que conocían a todo el pueblo, podían haber escuchado algo por ahí. Pero yo, no sé por qué, había relacionado aquel episodio a lo sucedido en Málaga, en el baño de la estación. Era solo una extraña sensación.
A las dos y media de la noche todavía estaba despierto. Estaba leyendo un libro de poesías de Antonio Machado que había encontrado en la habitación donde me alojaba; luego dejé el libro en la mesilla y vi aquella caja que había aparecido en mi maleta, la noche anterior. No la había observado bien antes, pero ahora que mi mente estaba despejada de otros pensamientos, mi vista lograba analizar mejor los detalles y, por lo que había visto, deduje que era de una calidad óptima.
Cuatro centímetros de ancho, cinco de largo y tres de alto, o un poco más, de madera de palisandro envejecida y perfectamente pulida; tenía una incisión dorada en forma de cruz ansada sobre la parte superior y una pequeña piedra verde incrustada en el interior del oval de la cruz.
Recordaba muy bien la cruz ansada, “la llave de la vida”, pues de niño era un apasionado de la egiptología. Era uno de los símbolos más usados en el Antiguo Egipto para fabricar amuletos, brazaletes y una infinidad de cosas más. Lo raro es que esta caja era una sola pieza. Es decir, tenía la forma de caja pequeña, pero no había aperturas, compartimentos o cosas parecidas. Intenté en vano encontrar un modo de abrirla, pero nada, no era una caja. Renuncié, pensando que podía tratarse simplemente de un adorno más que de una caja, tal y como me pareció al principio, si bien tenía el aspecto de esta última.
Luego me dormí, fantaseando acerca de lo que podía ser ese objeto y cómo había acabado en mis manos, a pesar de que ya me había hecho una idea.