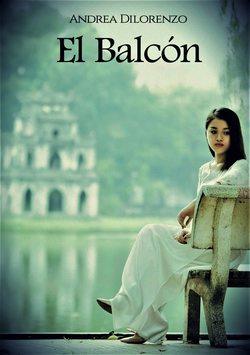Читать книгу El Balcón - Andrea Dilorenzo - Страница 14
VI
Оглавление
La última vez que vi a mi amigo Ibi fue en Almuñécar, cuando hice un curso de lutería en el taller de guitarras de Antonio. Era de origen turco, a pesar de que, cuando era todavía un niño, se mudó a Londres con su familia para trabajar como carpintero en el taller de su padre; luego empezó a ganarse la vida como boxeador, aunque sin mucho éxito. Cuando lo conocí me hablaba a menudo de sus muchos viajes alrededor del mundo, especialmente de uno que hizo en Tailandia, donde fue para aprender el Muay Thai, el boxeo tailandés; y fue precisamente en la isla de Phuket donde se enamoró de una joven surfista australiana. Juntos se fueron a vivir durante un tiempo a Brisbane, en Australia. Aprendió a surfear y, más adelante, se mudó a España, a Tarifa, para estar cerca de la familia, que por aquella época tenía algunos problemas.
Hacía unos meses que había comprado un bungaló y una pequeña tienda de tablas de surf. Vivía como un sultán, entre bellas mujeres y las olas andaluzas que besaban aquel tramo de paraíso enfrente de su casa.
Llegué a la Playa de los Lances ya de noche y sus amigos surfistas habían preparado una fiesta para celebrar mi llegada. Me alegré mucho, me sentí realmente halagado y querido por toda aquella gente que no conocía y me saludaba diciendo “¡por ti, hermano!”, y otras cosas por el estilo. Aunque, en los días siguientes, me di cuenta de que por aquella zona, toda excusa era buena para beber y fumar algún porro; hoy por mí, mañana por la estrella de mar que habían encontrado en la playa, el día siguiente por el tipo amigo suyo que se había tirado a tres chicas en una noche, etc. De verdad, cualquier cosa, por insignificante que fuese. Pero la excusa que más gracia me hizo fue cuando una noche, Françoise, un amigo francés, dijo:
«Qué coño, llevo aquí dos años, soy el único negro ¿y ni siquiera nos hemos tomado todavía una copa en mi honor? ¡Que hijos de puta, iros a la mierda!»
Los surfistas que frecuentaban esa playa hablaban como los actores americanos, parecían todos un poco locos; pero eran simpáticos, buena gente, me habían acogido en seguida como a un hermano.
«André, esa te está mirando desde que has puesto el pie en la playa» me dijo Ibi, sacudiéndome el brazo.
«Sí, lo he notado, pero no paro de pensar en una tía que he conocido hace unos días, en Almuñécar».
«¿Es guapa?» me preguntó Ibi, como si mi confesión le hubiese suscitado no sé qué interés.
«Me encanta, amigo… estoy seguro de que vendrá a Los Lances».
«Lo siento, si me lo hubieras dicho unos días antes, habría dejado una habitación para ella. Si viniese, dormirá contigo, ¿estás contento?» dijo Ibi, con una risa maliciosa.
«No sé... no querría parecer un picaflor, no es una de una noche y ya. Y además no me parece que haya mostrado tanto interés por mí, al menos en ese sentido. Somos amigos. Pero si no hay más habitaciones… ».
«¡Ves que eres un cabrón, hermano!» exclamó Ibi, riendo, para luego darme un codazo.
«Lo digo de verdad. ¿Has conocido alguna vez a una persona por la que sientes una extraña atracción? No sé cómo explicarlo».
«Sí, sí, claro que sí» respondió él, adoptando una rara actitud satisfecha.
«No, no en ese sentido… No sé cómo describirlo. Nada más escucharla hablar, me he sentido como realizado, feliz. ¿Sabes a lo que me refiero?»
«Más o menos… » me respondió Ibi, un tanto perplejo. «Hablas como los adolescentes de esos telefilmes americanos, ¿eh?» añadió él, riendo, como para tomarme el pelo.
«¡Le dijo la sartén al cazo!» rebatí yo. «Pero si sois tú y tus amigos que habláis como esos surfistas americanos de las películas, ¡eh!»
Ambos nos echamos a reír y fingimos liarnos a puñetazos.
«Venga, vamos a comprar otra botella que estás volviéndote un paranoico» añadió él, y me dio una palmada en la espalda.
Ibi era un chico muy sensible y, aunque a menudo hacía de todo por parecer superficial, yo estaba seguro de que sabía a lo me estaba refiriendo.
En casa la música estaba alta. Acababa de cruzar el umbral cuando fui asaltado por un tufo de marihuana que de golpe me llenó las narices y los pulmones, y noté en seguida una chica en bikini que se había puesto a bailar sobre la mesa del salón, justo como las strippers de los clubes nocturnos.
«Cariño, enséñales las tetas a mi amigo» le ordenó Ibi, empujándome hacia ella, y esta se quitó la parte de arriba sin ni siquiera desabrocharse los tirantes, así, sin muchas objeciones. «¿Has visto qué tetas?» observó él, entusiasmado.
El salón estaba lleno de chicos que bebían y reían. En la cocina estaban Françoise y Manuel, dos amigos suyos, también surfistas.
«Chicos, yo estoy con una tía… luego vengo» dijo Manuel, vaciando la botella de cerveza con un par de sorbos.
«Vale, pero no nos hagas esperar como siempre, joder» exclamó Ibi. «¿Cuándo se repetirá otra noche así? El viento es perfecto esta noche, y la luna da bastante luz» le hizo notar Ibi.
«No, no te preocupes, ahí estaré» le aseguró Manuel.
«Hola, ¿qué hacéis?» preguntó Rocío, entrando en la cocina.
«Luego vamos a surfear; ¿tú qué haces, eres de los nuestros?» le preguntó Françoise.
«No, no creo» respondió la chica, con indiferencia. «¿Y él, quién es?» preguntó, indicándome con una mirada que tenía no sé qué de voluptuoso.
«Es un amigo italiano» respondió Ibi.
«Encantado, André» le dije yo, tendiéndole la mano.
«Encantada, Rocío. ¿Eres el que ha llegado esta tarde?»
«Sí, sí… soy yo» le contesté, balbuceando un poco, pues me seguía mirando con lascivia y no me quitaba los ojos de encima.
«Ah, ya. ¿Tú también estás aquí por el surf?»
«No, estoy solo de paso».
«Ibi no me presenta nunca a sus amigos, será que se pone celoso» dijo Rocío , fulminando con la mirada a Ibi, como para provocarlo. Parecía que hubiese habido algo entre ellos, o que la chica quisiese aludir a algún episodio en particular.
«No hace falta que te presente a mis amigos; no eres tímida, al contrario… » dijo Ibi, echándose a reír, y dio un codazo a Manuel, como si hubiese aludido a alguna extraña veleidad de la chica.
«André, vamos a la playa a beber algo, venga» me propuso Rocío.
«Estate atento, André» dijo Manuel, guiñándome el ojo.
«Vamos, ¡qué capullos que sois!» exclamó la guapa surfista.
«Hasta luego, hermano» saludé a Ibi, dejándome llevar de la mano por la joven surfista.
«Ten, coge» me dijo Françoise, mostrándome un porro.
Yo lo cogí y me dirigí con Rocío hacia la salida.
En la playa quedaban pocas personas. Yo y la guapa surfista misteriosa nos sentamos cerca de una fogata. Era una de esas chicas que te hacen sentirte a gusto enseguida: muy simple, espontánea, sonriente, alegre, un poco como yo, solo que yo era un poco más tímido que ella, tardaba más en soltarme.
Charlamos durante una media hora. Después, Rocío, sin esperármelo, me quitó la botella de la mano y me acarició el cabello, mirándome fijamente con los labios abiertos.
«Qué suaves son» dijo ella, y lamí lentamente sus labios con la lengua.
Sabía que habría acabado así. No paraba de pensar en Sarah, pero Rocío era muy atractiva. Los pechos pequeños, firmes, la piel dorada, el físico atlético, la voz sutil y suave, la boca pequeña y carnosa, dos grandes ojos turquesas bajo sus cejas… creo que hubiera sido difícil para cualquiera resistir a sus insinuaciones. Aquella chica parecía estar hecha a posta para dar placer, para perturbar los sueños de los hombres, tenía tal encanto que parecía ser heredado de una antigua estirpe de seductoras.
«Tú también tienes un cabello bonito» le susurré. «Me gustan así, ondulados… parece como si te lo hubieras dejado secar al viento» le dije, mirando sus ojos entornados.
«Sí, así es» dijo ella, sin apartar la mirada de mis labios. «Eres muy observador».
Se acercó para besarme, pero retrocedí un poco, dejando solo un par de centímetros que separaban nuestros labios.
«Si quieres provocarme, lo estás consiguiendo» susurró ella, con la respiración agitada por el deseo.
Con la mano derecha le acaricié el costado, y luego la espalda, que tenía un surco voluptuoso a la altura de sus caderas, y le apreté con fuerza entre mis brazos, besándola intensamente. Su mano se había introducido debajo de mi sudadera y acariciaba la espina dorsal con las uñas, produciéndome escalofríos. Me extendí sobre ella apoyando los antebrazos sobre la arena fresca, y seguí besándola, hasta que se entregó completamente.
Era la primera vez que hacía el amor en la playa. Entonces comprendí por qué los poetas y escritores de todas las épocas se habían aplicado tanto en ensalzar las pasiones consumadas bajo el cielo estrellado.
Los besos esbozados y dados con fervor, lascivos, voluptuosos, reverberaban a lo largo de todas las fibras de nuestros cuerpos, como las ondas que nacen tras el lanzamiento de una piedra en una charca de aguas inmóviles. Podía percibir el mutar de su piel al tacto de mis manos, sus poros encrespándose como la superficie de un lago rozada por una brisa constante. No hacía nada que ella no quisiese o no pidiese con el mudo lenguaje de su cuerpo. Ahora sus manos me pedían inocencia y yo me entregaba a sus caricias, ahora sus labios se estremecían y suspiraban suplicándome poseerla como un fuego que arde y consume la madera más blanda. Y como en una melodía polifónica de dinámica imprevisible, nuestros gemidos se alteraban y se entrelazaban, se comunicaban como dos instrumentos en perfecta sintonía.
Después de que nuestras pasiones se adormilasen, permanecimos unos instantes sin hablar, envueltos en un paño que habían dejado los chicos que habían estado ahí antes que nosotros. Hacía frío, pero esa hora de pasión intensa nos había calentado.
«¿En qué piensas?» me preguntó Rocío.
«En nada» le respondí, y el tono con el que lo hice resultó más brusco de lo que me habría gustado.
«Venga, dímelo. ¿En qué piensas? ¿Hay algún problema?»
«No, para nada. Estaba saboreando... ¿“la plenitud de la vida”? No sabría cómo llamarlo» contesté, distraído.
«Plenitud de la vida... » murmuró ella. «O sea, un momento de felicidad, ¿o qué?» preguntó Rocío, algo perpleja.
«Umm... no exactamente. Sabes, es esa sensación que experimentas cuando dejas que las cosas, simplemente, sucedan, y te parece estar justo en el lugar donde deberías estar, en ese preciso instante, justo en ese momento. Ni más, ni menos» le respondí, casi entre dientes.
«No pensaba gustarte tanto» dijo ella, con una expresión de satisfacción, y me besó en la mejilla.
Como imaginaba, me había malinterpretado. Ella no era la causa de mi euforia, si bien solo en una pequeña parte.
Ya habían pasado dos días. Aquella mañana me desperté tarde debido a la borrachera. Desayuné en la terraza de madera que daba al mar. La casa de Ibi era muy austera, pero, en general, era bonita, acogedora. Estaba amueblada de manera simple; en las paredes había colgados posters de surfistas que cabalgaban olas tan altas como edificios y, en algunas esquinas de la casa, viejas tablas de surf rotas, expuestas como viejas cicatrices o trofeos de guerra. Sobre una mesa había algunas fotografías de cuando vivía en Turquía con su familia y otras de viajes a Tailandia y Australia, así como adornos de madera tallada bruscamente.
El bungaló se erigía en medio de una larga extensión de arena finísima y blanca cual marfil pulido, que se perdía de vista hasta el horizonte, interrumpida solo por rocas u otras formaciones naturales; no había grandes construcciones de cemento o edificios que pudieran oscurecer o embrutecer de alguna manera el paisaje circunstante – como en algunas zonas del mediterráneo -, y el mar era límpido como una piscina. Siempre había soñado con vivir en una casa así, era como vivir en una de esas películas americanas con los hippies. Era el edén andaluz, la meca de los surfistas. «Me encanta estar aquí, hermano» le había dicho a Ibi cuando llegué aquella noche; y él me contestó: «Ya verás, en unos días te gustará aún más, hermano».
Y tenía razón, se estaba realmente bien.
Por la tarde me quedaba sentado en la orilla del mar mirando los chicos que hacían peripecias con el kitesurf.
«¡André, André!» gritaba Alex, un chico alemán que compartía la casa con Ibi. «¡Hay visita!»
Me llamaba desde la terraza.
En casa, Sarah hablaba con Ibi; parecía estar a gusto y se reía a carcajadas. Sentí un poco de celos, pues Ibi hacía bromas una detrás de la otra y me dio la impresión de que estaba intentando ligar. Luego me acerqué a ellos. Noté en seguida que ella se había cambiado el color del cabello, que ahora era negro como el ébano; le favorecía ese tono oscuro, me gustaba todavía más. En los días anteriores no había hecho otra cosa que pensar en ella; precisamente yo, que nunca quise creer en el destino y que siempre lo había etiquetado como una de los inventos más feos del ser humano, esta vez había interpretado aquel encuentro como una señal del destino.
De todas formas, independientemente del motivo de mi encuentro con Sarah, sentía ya que le amaba, y habrá sido quizás por esa razón por lo que me calentaba los sesos desde que la conocí.
Salimos fuera para hablar y estar un poco a solas. Estaba más que contento de verla y también ella lo estaba. Nos sentamos casi a orillas del mar, con el viento que golpeaba con dulzura nuestros rostros, y los pies en la arena fresca. Las olas sacudían la playa, incesantemente; caían en frente de nosotros, como postrándose en una lacónica reverencia y luego, como súbditos entregados, bajaban al mar, desapareciendo bajo la espuma blanquecina.
«Te queda bien ese color» observé, mientras le acariciaba el cabello.
«Me alegro» dijo ella, enrojeciéndose un poco. «Es mi color natural».
Nunca había visto unos ojos tan profundos y sinceros como los suyos, me moría de ganas de besarla. Era como si los labios de mi alma se proyectasen hacia los suyos, mientras yo, con mi cuerpo material, permanecía inmóvil y hablaba casi por inercia, empujado por el deseo de darle una buena impresión. Lo sé, esto puede parecer hipócrita, y quizás lo sea; pero, a veces, el miedo de perder a una persona a causa de algo que quisieras decir o hacer, te hace actuar de ese modo: quisieras hacer una cosa y haces otra, a menudo completamente opuesta a la primera. Sobre todo cuando se trata de la relación entre un hombre y una mujer. Debe haber sido así también hace tres mil años.
«Toma, es para ti» me dijo Sarah, tendiéndome un paquete; envuelto en papel pintado a mano y una sutil cinta blanca y azul. «Quería habértelo dado hace unos días, en mi casa… pero, por desgracia, tenía otras cosas en la cabeza y se me olvidó. Pero ahora ábrelo».
Sonrió, más aún con los ojos, que brillaban como el resplandor de las estrellas en una noche calma y límpida.
«Vale, vale. Lo abro en seguida» le tranquilicé, intentando quitar el envoltorio sin estropearlo; y me fue difícil, pues el papel era muy delicado y estaba tardando una vida en abrirlo. «No te creas que no tengo ganas de ver de lo que se trata, ¡estoy más impaciente que un niño a media noche el 24 de diciembre!»
Finalmente conseguí desenvolver el paquete y lo abrí.
El pequeño colgante de ébano estaba pegado a un sutil collar, también negro, hecho de una maraña de hilos sutilísimos, casi minúsculos, enrollados con cuidado hasta formar una especie de cuerda muy compacta, parecida a un collar, precisamente. En el interior de este colgante, de forma plana y circular, había grabados tres círculos equidistantes entre ellos, y en cada uno de ellos estaban grabadas, con mucha precisión, lo que parecían ser pequeñas letras árabes o sánscritas, como formando otros dos círculos.
«Es muy bonito, de verdad. Lo llevaré siempre conmigo. Tiene que ser muy antiguo, ¿verdad?» observé, examinando todavía aquel enigmático colgante.
«Sí, lo es. Era de mi padre que, a su vez, lo obtuvo de un viejo maestro sufi que vivía en Damasco, hace muchos años. Después mi padre me lo dio a mí, y yo, ahora, te lo regalo a ti» me explicó ella, y en su rostro apareció una sonrisa tan luminosa que parecía provenir de un destello espontáneo de su corazón, más que de la curva prominente de sus labios.
«No sé qué decir. Gracias, no tengo palabras».
La besé en la mejilla y le acaricié delicadamente la cara.
«Ven, yo también tengo algo para ti» le dije y, cogiéndola de la mano, la conduje a la habitación donde me alojaba. «Si hubiera sabido que venías, lo habría envuelto yo también» añadí, para así ocultar un poco la vergüenza de mi falta. «Esto es para ti, Sarah».
Abrí el cajón de la mesilla y le di la caja que había encontrado, por casualidad, en mi maleta.
«Gracias. Es muy bonita. ¿Qué es? Parece un pequeño joyero... ».
«Sí, algo así. No sé qué es exactamente, pero el grabado que hay en la parte superior es la cruz ansada, un símbolo que usaban los antiguos egipcios para simbolizar la vida eterna. O, al menos, esto es lo que dicen, no se sabe aún el verdadero significado de este símbolo».
Me besó en la mejilla y luego me cogió la mano, apretando mis dedos con los suyos, y percibí un escalofrío que atravesaba ambas manos.
No te escondo, querido Lector, que en aquel momento, cuando me estrechó la mano, no tuve más dudas: fue un flechazo para los dos.
Fuimos con los otros que estaban ya en la terraza, algunos asando pescado a la brasa y otros contando historias de surf y viajes pasados en lugares perdidos en los confines del mundo. Sobre la mesa había fruta tropical, baguettes, jamón serrano y cervezas de litro.
«Siéntate aquí, André» me dijo Ibi, que estaba preparando la mesa.
Éramos alrededor de veinte personas, de todas las nacionalidades. Había una atmósfera agradable, algo que iba más allá de la simple cordialidad.
«Sarah, ven aquí en medio, así nos cuentas cómo conociste a André» le dijo Yasmine, una chica de origen polinesio que estaba sentada junto con otras chicas, de las cuales una italiana llamada Alessandra.
El sol estaba por caer y, al horizonte, el cielo se tiñó de rojo. El sol resplandeció sobre la casa, la playa, el mar, sobre nuestros rostros. De repente, todos los allí presentes dejaron sus sitios y guardaron silencio, casi como si lo hubieran preestablecido horas antes. Tuve la sensación de que era algo que hacían habitualmente, como una especie de ritual.