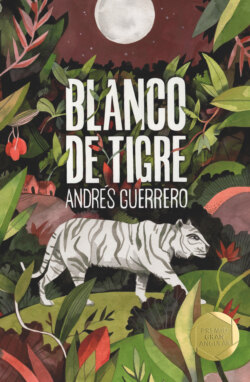Читать книгу Blanco de tigre - Andrés Guerrero - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеASEL
Aparte de la dolorosa ausencia de Duna, las cosas parecían marchar bien para todos nosotros.
Había pasado un año entero desde que habíamos firmado el contrato de pesca, y el señor Ming había respetado las condiciones.
Nosotros también. Según lo acordado, le habíamos provisto de peces durante la siguiente época del monzón.
Asel había sufrido una sorprendente transformación, y permanecía siempre ajeno a cuanto sucedía.
Creo que nos guardaba un oscuro rencor a mi padre y a mí por haber sido los únicos que, aunque muy pocas veces, habíamos visto a Duna durante aquel tiempo.
Todos sabíamos lo que Asel sentía por ella desde el día en que lo salvó del tigre.
Asel culpaba a mi padre de la huida de su prima, y también al resto de la familia por no haberse opuesto a aquel matrimonio.
Y, sobre todo, odiaba a muerte al señor Ming.
Solo pensar que por unos días había sido el prometido de Duna hacía que se retorciera de celos y rabia.
Mi primo comenzó a marchar de casa sin dar explicaciones y a regresar muy tarde por las noches. Frecuentaba los pocos antros que había en el poblado y se juntaba con malas compañías.
Le cambió el carácter y se volvió taciturno y malhumorado.
Había amaneceres en que se negaba rotundamente a levantarse y no conseguíamos que saliera con nosotros a pescar.
A veces, incluso, llegaba la hora de echarnos al río y él ni siquiera había regresado de sus andanzas nocturnas.
Un día, cuando retornábamos de la pesca, su padre se lo reprochó con crudeza.
–Te estás convirtiendo en un borracho y en un vago. Terminarás siendo un inútil al que tendremos que mantener por caridad.
Aquellas palabras, nacidas de la rabia de un padre que ve cómo va perdiendo a su hijo, le hicieron más daño que todos los insultos que, por su cojera, había recibido de los otros muchachos.
Asel arrastraba una marcada cojera desde el día del ataque del tigre. Las fauces del felino se habían clavado en su cadera y le dejaron como secuela aquella tara que, si bien no le impedía hacer una vida normal, fue motivo de burlas entre los jóvenes.
Todos pensaban que ninguna muchacha se enamoraría de un tullido como él, y se lo expresaban con la maliciosa crueldad que, en esa edad, muestran los jóvenes cuando rivalizan por destacar sobre el resto.
Tras la discusión con su padre, mi primo desapareció.
Se fue a la aldea y nos mandó recado diciendo que se quedaría allí durante una temporada.
Mi tío recibió el mensaje como una puñalada.
Confiaba en que Asel sería el sustento de la familia cuando él faltase. Solo tenía dos hijas más pequeñas, y Asel era el único que podía hacerse cargo de su parte en la faena con las barcas.
En nuestra sociedad, el hijo varón mayor garantiza el futuro de los padres. Las mujeres suelen casarse, y lo más habitual es que acaben formando parte de la familia de su esposo.
Como hubiera sucedido con Duna.
Desde hacía algún tiempo, Asel guardaba el dinero que ganaba con la pesca, por lo que tenía a su disposición cierta cantidad que le permitiría sobrevivir durante una temporada sin mucha dificultad.
Lo que no sabíamos ninguno era que mi primo ya había perdido la mayor parte de esos ahorros jugando a los dados y gastándolo en tugurios.
Una de aquellas noches, Asel se encontró de nuevo con el señor Ming.
Y no fue un buen encuentro.
Ya se habían medido en otras ocasiones. Pero esa noche estaban sentados en la misma mesa de juego y el presumido señor Ming aprovechó el momento para mofarse de la cojera de mi primo.
El señor Ming hizo una fuerte apuesta y mi primo se echó atrás; no disponía de suficiente dinero para igualarla, con lo que perdía el dinero que había puesto inicialmente.
–Mirad al cojitranco –dijo el señor Ming–. No tiene arrestos suficientes. Ahí lo tenéis: se retira como lo que es, un cobarde.
–No tengo suficiente dinero. No soy rico como tú.
Las palabras de Asel sonaron como una velada amenaza, pero su oponente no se percató de ello, ni tampoco del odio que había en la mirada de mi primo.
Asel bajó la cabeza, humillado, y se levantó de la partida dejando atrás a todo el grupo, que reía las ocurrencias del ahora importante señor Ming.
–Parecías más valiente el día que me llevasteis el maldito contrato de pesca. Pero no: solo eres un sapo maloliente y cobarde, como todos los de tu familia.
Eso fue lo que nos contaron: la forma en que el señor Ming humilló a Asel delante de todo el mundo.
Y la forma en que mi primo abandonó el lugar, con la mirada baja y encendida, mientas mascullaba unas palabras que nadie llegó a entender.
Una semana después, al amanecer, el señor Ming apareció tirado al borde de un camino con una tremenda paliza y varios huesos fracturados.
Todos culparon a Asel.
Pero lo cierto es que mi primo no era la única persona a la que el señor Ming había denigrado con su prepotencia y sus despiadadas maneras.
El señor Ming se había granjeado una larga lista de enemigos, y podría haberlo hecho cualquiera de ellos.
Nosotros nunca creímos que Asel hubiera sido capaz de hacer algo así.
La guardia policial nos visitó dos días después. Vinieron un oficial y tres paisanos pagados para la ocasión.
Así era la autoridad en nuestros pueblos y aldeas: ante la falta de efectivos, reclutaban civiles de dudosa catadura, normalmente matones o gente violenta y sin escrúpulos, para hacer cumplir la ley.
Pero en las aldeas, la auténtica ley, la que realmente se aplicaba, era «la ley del pueblo», que dictaba el Consejo de la gente de orden.
El mismo Consejo que afirmaba que una mujer no podía ser cazadora o que el señor Ming no era culpable de nada.
La policía trajo una orden de arresto contra Asel. Aunque les dijimos que hacía tiempo que no vivía con nosotros y que no sabíamos dónde estaba, los matones a sueldo irrumpieron con violencia en nuestra casa y registraron hasta el último rincón, incluidas las barcas, dejándolo todo patas arriba y causando no pocos destrozos.
Mi padre era muy mayor para pelearse con aquellos esbirros, y yo era demasiado joven.
El padre de Asel los insultó y les lanzó todas las maldiciones que sabía mientras sus hijas le sujetaban.
Nos amenazaron con acusarnos como cómplices si descubrían que ocultábamos algo o si no denunciábamos a Asel en el caso de que regresara.
El castigo no sería la cárcel; no había ninguna cerca. Lo más probable era que nos quemasen las barcas o las casas, o que nos dieran una paliza de muerte. Después de decir esto, se fueron.
Los matones cobraron su sueldo y el oficial regresó a la ciudad.
Todos tenían claro que el culpable era mi primo. Incluido el Consejo de la aldea, que nos visitó la tarde siguiente.
El resultado fue muy parecido, si no el mismo: amenazas y acusaciones de complicidad, y la certeza de que Asel era el único culpable.
Cuando mi tío les preguntó cuánto dinero les había pagado el señor Ming, algunos de aquellos que se autodenominaban «gente de orden» no fueron capaces de mantenerle la mirada.
Mi tío escupió al suelo y volvió a lanzar todo tipo de maldiciones contra ellos.
Más tarde, cuando ya todos se habían marchado de nuestra casa, tomó una barca y se adentró hasta la mitad del río.
Allí, a solas, lloró amargamente.