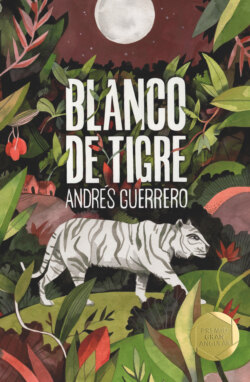Читать книгу Blanco de tigre - Andrés Guerrero - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLAS LLUVIAS
Pasaron varios meses y llegó la época del monzón.
Las lluvias torrenciales podían arrasar aldeas enteras, y no solo por la subida del cauce de los ríos. Con los aluviones, los pequeños riachuelos de montaña podían convertirse en peligrosos torrentes de bravas aguas que arrollaban todo a su paso: cultivos y chozas, ganados y personas. Sin distinción alguna.
Nuestro río era inmenso y de una anchura más que considerable, y siempre había un gran margen para salvar las crecidas.
Por suerte para nosotros, nuestras casas estaban fuertemente afianzadas por docenas de sólidas estacas al fondo del río. Era una verdadera obra de ingeniería levantada por los abuelos de mis abuelos.
Nuestra familia había vivido siempre en estos palafitos, que durante cientos de años habían aguantado el empuje de las riadas sin venirse abajo.
Lo malo es cuando sucede algo inesperado, algo para lo que no estás preparado.
Desde el encuentro con mi padre, no habíamos vuelto a saber nada de mi hermana. Podía estar muerta en cualquier lugar de la selva o haber sido devorada por las fieras.
No teníamos manera de saberlo.
Mi padre seguía dando paseos por las noches, lejos de las casas, aventurándose más allá de lo que era prudente y seguro.
Mi madre se lo reprochaba, pero él mantenía un silencio oscuro y desviaba su mirada para no hacer frente a los regaños de mi madre.
Todos sabíamos que se sentía culpable de que Duna no viviera ya con nosotros.
Durante la temporada de lluvias, apenas podíamos pescar. Como mucho, salíamos con un par de barcas pequeñas, pues eran más maniobrables en mitad del fuerte caudal del río.
Aunque esto también resultaba muy peligroso: en cualquier momento podía sobrevenir una fuerte crecida de las aguas y arrasar con todo. Pero éramos pescadores y vivíamos del río; no podíamos pasarnos mucho tiempo sin pescar, así que, aunque arriesgásemos nuestras vidas, seguíamos faenando.
Una de aquellas noches sucedió algo inesperado. Mi padre, que regresaba de vagar bajo la lluvia, nos despertó a todos, nos pidió silencio y nos reunió en torno al hogar.
Mientras permanecíamos allí sentados, expectantes y en silencio bajo la imprecisa luz del fuego, comenzó a desenvolver algo que traía envuelto en unas viejas mantas.
Nos quedamos mudos y con los ojos abiertos como los peces; paralizados por la sorpresa ante la certeza de que Duna seguía viva.
¡Era una piel de tigre!
Mi madre lloró. Los demás gritamos de alegría y saltamos compartiendo nerviosos abrazos, igual que hacen los monos tontos en lo alto de los árboles.
Mi padre había visto a Duna, y ella le había entregado aquella nueva piel para que no tuviésemos que pescar durante la temporada de las lluvias fuertes.
Le pidió que la vendiésemos sin explicar de dónde la habíamos sacado, y que no desveláramos su presencia en la selva, pues para el resto de la aldea ella seguía muerta. Y afirmó que volvería cuando llegase el momento de volver.
Así que Asel volvió a convertirse en cazador de tigres.
Aunque nadie lo creyó nunca.
Aquella noche, mis padres durmieron abrazados y felices.
Nos dimos cuenta todos. En nuestras casas de madera y bambú se escucha cualquier ruido, por pequeño que sea.
La lluvia no paraliza nuestra vida ni la de la aldea.
A pesar del monzón, la gente sigue atendiendo sus obligaciones, en la medida en que esto es posible, y la vida continúa. Estamos acostumbrados a caminar y a vivir bajo la lluvia.
Aquellos días no salimos a pescar, pero aprovechamos el tiempo para coser nuevas redes y reparar desperfectos en las barcas. Con la venta de la piel de tigre teníamos para vivir durante una buena temporada.
Una mañana recibimos la visita del señor Chang, nuestro comprador del pescado, y de su hijo, el señor Ming, con quien había sido prometida mi hermana.
Mi padre los vio llegar por el camino, montados en sus caballos y cubriéndose con los paraguas de palma con los que se protegen los señores ricos.
–Han tardado mucho en venir.
Eso dijo mi padre antes de dirigirse a su encuentro.
Mi madre, que también los había visto, corrió a preparar unos platos con los que agasajar a los visitantes, tal y como es costumbre entre los nuestros.
Aunque tanto ella como mi padre sabían que aquella no era exactamente una visita de cortesía.
Se reunieron bajo la llovizna, en la pequeña explanada frente a las casas.
Los señores nunca entran en casa de los más pobres. Esto, que puede parecer ofensivo, no lo es; al contrario, no entraban para no ofender a sus propietarios con el contraste entre la riqueza de unos y la miseria de los otros.
Además, nuestras casas se levantaban sobre estacas en el río, y el acceso por las escaleras y cuerdas, que no resultaba fácil si no estabas acostumbrado, hubiera dejado en evidencia al señor Chang, dada su avanzada edad.
Tras los saludos y halagos de cortesía, mis dos tíos y mi padre mantuvieron una dura conversación con el señor Chang y su hijo; sobre todo con este último, quien, además de carecer de los educados modales de su progenitor, era el heredero y nuevo propietario de la empresa de compraventa de pescado, la única que había por allí y de la que dependía nuestra familia.
El señor Chang y su hijo siempre habían pagado por nuestro pescado lo que habían querido, de forma caprichosa y a precios muy bajos.
Pero eran los únicos compradores de la zona a los que podíamos acceder, debido a las largas distancias que nos separaban de otros pueblos y aldeas importantes.
Unos kilómetros más abajo, el río se volvía peligroso. Los rápidos y las grandes cascadas hacían imposible la navegación, y tampoco disponíamos de transportes por tierra lo suficientemente rápidos para llevar nuestro pescado sin que se pudriera durante el viaje.
Como pasa siempre, los compradores eran ricos, mientras que los pescadores, si no pobres, sí vivíamos acuciados por la necesidad.
Sin embargo, no habíamos imaginado nunca hasta qué punto el señor Chang y su hijo dependían de nuestro pescado.
Como durante aquellos meses no habíamos podido trabajar, no les habíamos proporcionado ni un solo pez.
A nosotros no nos había hecho falta.
Pero a ellos sí.
Y por este motivo comenzó la discusión.
Fue el hijo, el señor Ming, el que perdió la compostura, sin que su padre consiguiera calmarlo.
Nos amenazó con no volver a comprarnos nada y nos insultó llamándonos batracios malolientes. Y nos dio una semana para que le entregáramos un nuevo cargamento.
Cuando se marcharon, en nuestra familia surgieron los miedos y la incertidumbre por lo que podría suceder.
Los hermanos de mi padre pensaban que debíamos reanudar la pesca de inmediato. El único que manifestó lo contrario fue mi primo Asel, que ya era mayor para poder dar su opinión en las reuniones familiares.
Mi primo dijo que si de verdad necesitaban nuestro pescado, debían pagarlo a un precio justo y sin regatear; nunca menos de lo acordado.
Mi padre, que pensaba como él, propuso un plan y lo explicó con un convincente discurso.
Su idea era obligarlos a firmar un contrato donde figurasen las cantidades que nos comprometíamos a entregar anualmente y lo que percibiríamos por ellas.
Dos días después, mi padre y mis tíos se presentaron en la mansión del señor Chang.
Dejaron el contrato en manos del señor Ming, que jamás se había enfrentado a una situación como aquella, y, disculpándose gentilmente, regresaron a casa sin esperar respuesta.
Tres días más tarde, apareció el señor Ming montado en su caballo y acompañado por dos de sus administradores que, para no equipararse en importancia con su señor, venían andando.
–Han tardado mucho en venir –dijo mi padre cuando salió a recibirlos.
Esta vez, mi madre no preparó nada para agasajarlos ni hubo ningún tipo de cortesía.
No se trataba de una visita. Simplemente, nos entregaron el contrato firmado, comprometiéndose así a cumplir todas las peticiones que figuraban en él.
Aquella noche lo celebramos con una estupenda cena, con pescado, ¡claro!
Mi padre y Asel se abrazaron, y toda la familia les aplaudió.
Todos pensábamos que lo habíamos logrado gracias a ellos dos.
Pero en realidad, como dijo mi padre, aquello había sido posible gracias a Duna y a la piel de tigre.
Ella era la única merecedora de nuestros aplausos.
Las palabras de mi padre enfriaron un poco la fiesta y, por unos momentos, su mirada nos esquivó sombría.
Solo mi madre, que con su sonrisa era capaz de espantar a todos los fantasmas tristes de este mundo, consiguió rescatarlo de aquella tristeza.
Después de la fiesta, a media noche, me desvelé atormentado por una extraña desazón.
Me levanté de mi cama sin hacer ruido y me apoyé en la baranda sobre el río, donde las diminutas gotas que caían sobre la lenta superficie de las aguas parecían anunciar el final de las tormentosas lluvias.
Allí me sorprendió mi padre.
–¿No duermes?
–No, padre. No puedo dormir. No consigo quitarme de la cabeza la mirada de odio del señor Ming cuando te ha estrechado la mano.
–Yo tampoco, hijo, yo tampoco. Pero es bueno que te hayas dado cuenta. Es importante reconocer una mirada de odio y, mejor aún, no olvidarla. No la olvides nunca.
Y nunca la olvidé.
Aún hoy, después de tantos años y de tantas cosas como pasaron, no la he olvidado.
Como tampoco he olvidado su cadáver destrozado en mitad de la selva.