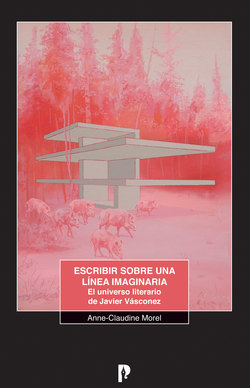Читать книгу Escribir sobre una línea imaginaria - Anne-Claudine Morel - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCRÍTICA DE LA CRÍTICA FRANCESA: UN OLVIDO PERJUDICIAL
Este acápite es el fruto de mis primeras investigaciones sobre el autor ecuatoriano y sobre la literatura de este país. Atestigua la escasa información que encontré en mi país acerca de una “literatura de la exigüidad”, según la excelente fórmula del investigador canadiense François Paré (1992). En efecto, el interés a nivel internacional de los críticos y de los lectores por la literatura ecuatoriana se debilitó considerablemente después del fenómeno editorial del Boom. Ya sabemos que el Ecuador no produjo obra alguna capaz de suscitar el entusiasmo de un público internacional entre los años sesenta y ochenta. La literatura secreta del no menos invisible y ficticio autor ecuatoriano Marcelo Chiriboga dio lugar a un interesante documental17 en 2016. Sin embargo, en la realidad, el país estuvo literalmente aplastado entre Perú y Colombia, y sus respectivos gigantes, los cuales sí tuvieron acceso a la leyenda: Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez.
El propio Vásconez analiza el desinterés del público por la olvidada literatura ecuatoriana. Así, en una entrevista, Gianmarco Farfán Cerdán le preguntó si la ausencia de reconocimiento a las creaciones literarias del país se debe únicamente a la mala gestión de los poderes públicos: “¿Este aislamiento de Ecuador podría deberse, también, en gran parte, a la responsabilidad de los gobiernos ecuatorianos que no han promocionado la cultura?”. El escritor contesta:
No creo que la cultura ni los escritores se promocionen por vía de los gobiernos. En Ecuador hay una institución llamada Casa de la Cultura. Irónicamente, el poeta Daniel Leyva dijo que Javier Vásconez nació en la frontera entre García Márquez y Mario Vargas Llosa. Es decir, entre dos países gigantes, y Ecuador es una pequeña cuña encerrada entre estos dos monstruos. Eso dice Daniel Leyva en México. Tómalo como una metáfora, pero hay algo de cierto en eso. (Farfán, 2011)
La referencia al rol que desempeña la mayor institución cultural del país, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es elíptica, pero permite denunciar sutilmente el academicismo rígido de la organización creada en 1944 por Benjamín Carrión. La opinión de Vásconez sobre dicho organismo está más ampliamente desarrollada en la entrevista inédita que nos concedió. Citemos, por ejemplo, un breve fragmento que revela la ironía y, en cierta medida, el desprecio del autor para con esta institución cultural financiada casi por completo por el presupuesto del Estado ecuatoriano:
Según la leyenda de la Casa de la Cultura (o de la izquierda oficial), si un ecuatoriano traiciona las palabras y la imagen de Carrión puede caer en el aislamiento y la indiferencia, en el silencio, casi como lo que ocurre a quien traiciona a Karla, el mítico espía ruso de las novelas de John Le Carré. (Vásconez, comunicación personal, mayo de 2012)18
Notemos que el criterio de Vásconez sobre el aislamiento literario de Ecuador, y de otros tantos países latinoamericanos, es corroborado por el famoso escritor mexicano Jorge Volpi. Este tiene relaciones privilegiadas con Europa y en particular con Francia. Ya desde el año 2009, en su ensayo El insomnio de Bolívar, habla de la situación “post boom literario” que moldea una nueva configuración del panorama literario e intelectual en América Latina. Su opinión aclara “desde el interior” la situación latinoamericana:
Como estudiantes de filología –de literatura, pues– teníamos en mente los ricos intercambios que caracterizaron a la región en el pasado, citábamos a Mariátegui, a Rodó, a Gallegos, a Vasconcelos, a Mistral, a Borges, a Paz, al Boom y sus distintas empresas, pero en cambio no podíamos mencionar a más de cuatro o cinco escritores latinoamericanos posteriores, acaso uno o dos cineastas […] y párala de contar. Un síntoma más preocupante: todas las grandes editoriales latinoamericanas habían sido absorbidas por los conglomerados españoles y habían desaparecido en medio de nuestras incontables debacles económicas, habían sido absorbidas por los conglomerados españoles y habían dejado de distribuirse fuera de sus sedes. El intercambio intelectual entre nuestros países se aproximaba penosamente al cero. (Volpi, 2009, p. 23)
El despecho es evidente en esta declaración. La opinión de Volpi hace eco de la de Vásconez acerca de la ausencia de lustre de una vida cultural latinoamericana. La verdad es que los autores ecuatorianos que se instalaron en París, o en varias ciudades universitarias francesas a partir de los años setenta, pudieron editar sus textos en Francia y lograron obtener más o menos reconocimiento. Huilo Ruales, Jorge Enrique Adoum, Ramiro Oviedo, Alfredo Noriega, Rocío Durán Barba, Telmo Herrera, y otros, tienen obras publicadas y traducidas al francés. Además, despertaron el interés de algunos universitarios, aunque pocas veces el de la crítica profesional y del sector editorial.
A partir de esta observación, concluimos que la obra de Vásconez se sitúa al margen de la literatura ecuatoriana que se exportó y se dio a conocer en Francia. Tal ausencia de reconocimiento del escritor en mi país se debe, según creo, a que una comunidad de intelectuales franceses decidió no mencionarlo o silenciarlo. Quise profundizar en la razón por la cual Javier Vásconez se acerca o se aleja, según el caso, de una literatura “hispanoamericana” en las antologías y libros de crítica especializados en el tema, en mi país. Por ejemplo, analicé las síntesis sobre la literatura latinoamericana que existen en Francia y que se refieren a la generación posterior a 1940, la de Vásconez precisamente. En un libro redactado en 1997, titulado Historia de la literatura hispanoamericana de 1940 a nuestros días, la parte que se dedica a la literatura ecuatoriana no sobrepasa las cuatro páginas y las observaciones son despiadadas. Las redactó Claude Couffon, el mejor especialista sobre ficción en Ecuador de aquel momento:
Desgraciadamente, esta “novedad” de la que hablaba Georges Pillement y que colocó al Ecuador en el mejor rango de la literatura llamada “indigenista” lo encerró poco a poco en un realismo local, un regionalismo reforzado aún por cierto aislamiento geográfico y por una crítica que carecía de curiosidad universal. Los escritores ecuatorianos que se interesaron en lo que llamaron ellos mismos una “crisis de creación”, acusan al propio país: no existe ninguna editora importante, fuera de la muy reciente Librimundi, escasean los lectores –unos dos mil para una población de más de once millones de habitantes– y el temor de muchos escritores de seguir los desconocidos caminos de la modernidad […] Otras novelas, sobremanera modernas por no decir experimentales, se quedaron presas de las fronteras, sin conocer el éxito que se merecían. (Cymerman y Fell, 1997, pp. 232-233)
Volvemos a encontrar, en esta interesante cita, la sempiterna queja acerca de la ausencia de editoriales, de lectores, de innovación estética o temática, aunque la situación ha cambiado desde el ya lejano período de los noventa. No obstante, cabe subrayar el juicio acerca de Javier Vásconez, quien acababa de editar El viajero de Praga (1996) y que ya había publicado dos libros de cuentos: Ciudad lejana (1982) y El hombre de la mirada oblicua (1989). Claude Couffon dice de él que es “una voz nueva”. La clarividencia del universitario francés se manifiesta en su fina percepción del escritor ecuatoriano, quien ya se apartaba en aquel momento de cualquier clasificación y de cualquier grupo. Su interés por la ciudad y su dimensión cosmopolita son acertadamente notadas por Couffon, que mostraba un verdadero e inusual entusiasmo por un autor con tan solo tres libros impresos:
Hoy, nuevas voces se escuchan, como las de Edgar Allan García, de Gilda Holst, de Marcia Ceballos […]; o la del muy cosmopolita Javier Vásconez, unos de los escritores más talentosos de su generación. En los relatos de Ciudad lejana (1982) o de El hombre de la mirada oblicua (1989), o en su novela El viajero de Praga (1996), el escritor explora lo más entrañable y misterioso del hombre actual, entregado a la soledad, el miedo y la violencia. (Cymerman y Fell, 1997, p. 234)19
Con la distancia nos damos cuenta de cuán pertinente es tal apreciación. Las características de la obra de Vásconez puestas en evidencia por el crítico francés coinciden con el propósito del propio ecuatoriano. El autor de El viajero de Praga las expuso en un texto de reflexión sobre la escritura que redactó unos años más tarde y que se titula significativamente Interrogatorio:
Eso hacemos los escritores: contar ficciones y vidas inventadas. A menudo pretendemos aclarar el misterio de una vida escribiendo acerca de ella. […] Los escritores incursionamos como topos en la conciencia. Escribir es una forma de conocimiento y de espionaje. (Vásconez, 2004)
Aunque aquel primer libro crítico sobre la literatura hispanoamericana menciona a Vásconez, advertí que los ensayos, libros o manuales universitarios de los especialistas franceses más recientes carecen por completo de referencias suyas y de la literatura ecuatoriana en general. Es el caso, para ejemplificar, de otro texto de referencia en el mundo universitario francés. Claude Fell y Florence Olivier son distinguidos conocedores de la literatura latinoamericana. Escribieron juntos un artículo20 que pretende analizar la “Creatividad y especificidad de la literatura hispanoamericana contemporánea”, según dice el título de su estudio. Los dos críticos intentan mostrar el interés permanente, por parte de la Vieja Europa y de Francia, en particular, por la producción literaria latinoamericana. Prueba de esto es la organización de un simposio internacional21 que se realizó en París en marzo de 2012 sobre México y Ecuador. Sin embargo, Benjamín Carrión y José Vasconcelos eran de nuevo los “invitados de honor”, como si las letras ecuatorianas no consiguieran sobrepasar el viejo proyecto cultural dibujado por el intelectual ecuatoriano en los años cuarenta. Dicho proyecto, lo sabemos, se nutre de una utopía expuesta en la “teoría de la pequeña nación”22 elaborada por el intelectual ecuatoriano.
Otro ejemplo de la renovada curiosidad –desde hace unos diez años– por la literatura ecuatoriana en Francia sería la actividad desarrollada por el Centro de Estudios Ecuatorianos, cuya sede se encuentra en la Universidad de París Ouest Nanterre La Défense. Creado en 1975 por decreto oficial, este centro tiene como objetivo declarado “facilitar y desarrollar los estudios sobre la República del Ecuador”. Su actividad se debilitó en los años noventa. Recién en 2009, la profesora Emmanuelle Sinardet volvió a encargarse del centro que propone importantes encuentros internacionales cada dos años. Dichos simposios permiten hablar sobre varios aspectos de la cultura y la literatura ecuatorianas, con intervenciones de docentes universitarios, estudiantes, autores y artistas invitados, como Javier Vásconez, quien participó en 2012. La contribución de esta institución permite compensar en algo la ausencia inexplicable de escritores ecuatorianos contemporáneos en los manuales universitarios dedicados a la literatura latinoamericana y en las revistas especializadas.
Pero volvamos al artículo de Claude Fell y Florence Olivier, el más reciente que pudimos encontrar en Francia acerca del tema. Los dos autores subrayan una vez más la dificultad de ser escritor a tiempo completo en América Latina e insisten en el penoso y pesado circuito del libro a nivel continental, así como en la escasez de una crítica profesional y especializada. Sin embargo, lo interesante, aunque no mencionan a Vásconez expresamente, es que ponen de relieve características de los escritores latinoamericanos que empezaron a escribir a partir de los años ochenta. Dichas características se aplican perfectamente al escritor ecuatoriano, como si hicieran su retrato:
[Dichos autores] han leído mucho (en particular a Faulkner y Dos Passos, pero también a Joyce y Kafka), han visto muchas películas, han reflexionado mucho acerca de lo azaroso de la creación literaria. Conocen perfectamente la actualidad de los movimientos interesados en la lingüística y los estudios literarios, y se abren a los acontecimientos del mundo. Conciben su vocación como una verdadera actividad profesional y se dedican por completo a su obra. (Fell y Olivier, 2012, p. 118)23
Vásconez se inscribe en la fila de los admiradores de Faulkner, Joyce y Kafka, entre muchos otros, como lo evidencia su obra. Es también un cinéfilo apasionado y un escritor de oficio a tiempo completo. De forma adicional, se aleja de un “nacionalismo cultural” rechazando cualquier inscripción en una literatura que fuera exclusivamente ecuatoriana, como lo declaró en la entrevista que me concedió:
En relación a la idea (para mí errónea) de las “literaturas nacionales”, tengo una hipótesis que he venido desarrollando. No creo en las literaturas nacionales, sino en los autores. No creo en la literatura francesa, sino en Malraux, Proust o Baudelaire. O, mejor, dicho, las literaturas existen a posteriori del autor. Es en la lengua, en el estilo, en la sintaxis de un escritor donde está su nacionalidad. El resto, lo siento, es un decorado o una invención.
Esta opinión rotunda explica tal vez la ausencia de su nombre en los libros o artículos dedicados a la supuesta literatura ecuatoriana, en Francia. Para concluir, citemos otro comentario perspicaz de los universitarios franceses, Claude Fell y Florence Olivier, que reanuda nuestra temática de las fronteras y explica, mal que bien, el estatuto marginal de varios escritores ecuatorianos y de otras nacionalidades del continente americano:
La cultura de aquellos escritores les permite escapar de las fronteras nacionales y escribir sobre las relaciones de América Latina con Europa o con los Estados Unidos. Intentan huir de lo que Carlos Fuentes llama el “nacionalismo cultural”, que tanto daño provocó en la cultura mexicana en particular y en la cultura latinoamericana en general, aunque, al principio (en el siglo XIX), el intento de crear una literatura nacional pareciera conveniente. […] Entonces, aquellos escritores intentan escapar de cualquier definición identitaria reductora en el plano literario y cultural. […] Un amplio proceso de “desterritorialización” de la literatura hispanoamericana se está organizando, y este proceso puede entenderse como un “más allá” de aquella identidad continental latinoamericana que los miembros del Boom reivindicaban, mientras rechazaban los estrechos nacionalismos literarios. (Fell y Olivier, 2012, p. 120)24
El término “desterritorialización” me parece pertinente en la medida en que Vásconez intenta también abolir las fronteras nacionales, especialmente gracias a su metáfora del “país invisible” de la que se vale para designar al Ecuador. Plantea de esta manera la cuestión de una controvertida especificidad andina:
Hay escritores que supieron transmitir “la densidad cultural y sicológica” de regiones como el Caribe, el Río de la Plata y también de México, pero siempre me he preguntado –es una inquietud muy personal– ¿qué ha pasado en los Andes? ¿Por qué este aislamiento? ¿Por qué se nos continúa asociando con el indigenismo? En el mundo andino hay escritores definitivamente urbanos, pero nadie parece darse cuenta de ello. (Querejeta, 2002, p. 22)
Con preocupación se da cuenta de que la literatura ecuatoriana sigue marcada por el sello de la corriente indigenista. Esta reducción de la literatura producida en la región a una corriente literaria que se manifestó en la primera mitad del siglo XX se debe a la asimilación de los Andes con la cordillera que lleva el mismo nombre, lo que silencia las ciudades de la zona, o por lo menos les da menos importancia. El escritor de El viajero de Praga lamenta este tópico que aísla a las ciudades del interior, entre las cuales se encuentra Quito. En otros casos intenta diluir cualquier noción de territorio nacional o continental para reivindicar una universalidad y silenciar una nacionalidad que le parece restrictiva. Una vez más, esta opinión acerca de una literatura moderna coincide con la de los dos universitarios franceses citados:
No importa que las novelas transcurran en Dublín o Quito, ya que de todos modos tienen que “ocurrir” en alguna parte. A menos que te llames Becket o Pablo Palacio. En mi caso, yo debo mucho más a ciertos escritores de lengua inglesa, francesa, rusa o española que a ninguna literatura nacional. (Javier Vásconez, entrevista inédita con AC Morel, Quito, mayo de 2012).
Vemos que, en 1997, en el artículo de Claude Couffon, Vásconez parecía pertenecer a un género “cosmopolita” poco definido y a la generación de los autores nacidos en los años cuarenta. Pero lo que más llama la atención cuando leemos los numerosos estudios ecuatorianos y latinoamericanos acerca de la obra del escritor ecuatoriano es que no pertenece a ningún grupo, tampoco reivindica filiación alguna con movimientos o círculos de su país. No está comprometido con ningún combate literario, ni mucho menos político; no es sino el portavoz de sí mismo y de su creación. Esta advertencia me sirve para plantear la cuestión del “derecho a la libertad de expresión y de creación” del escritor: ¿puede o debe manifestarse libremente fuera de cualquier cuadro, por no decir yugo, generacional? Recordemos que en el primer libro escrito por Claude Fell y Claude Cymerman, los críticos se arriesgaron a pronosticar lo que sería la literatura del siglo XXI:
¿Qué será de la literatura hispanoamericana en el siglo XXI? […] Predecimos una mayor producción de la literatura femenina, del cuento y de la novela erótica, de una literatura de tipo “ecológico” (como la de Sepúlveda, Rawson) en reacción contra los excesos y las aberraciones del “progreso”, y presentimos que se ejercerá más la manifestación, que es consustancial de cada escritor, del derecho a la libertad de expresión y de creación. (Cymerman y Fell, 1997, p. 513)
No pretendemos comentar esta profecía enunciada hace más de veinte años, pero notemos que la manifestación del derecho a la libertad de expresión es, por cierto, una de las características esenciales de la obra de Vásconez. Lejos de encerrarlo en un movimiento, un grupo, un género o una generación, esta libertad de expresión y de creación es más bien la garantía de mantenerse a distancia de cualquier tradición literaria ecuatoriana, considerada como una carga y un elemento que transforma los intentos de creación en algo invisible. He aquí uno de los sentidos de mi investigación: mostrar cómo Javier Vásconez no se integra en ningún movimiento, sea continental o nacional, sino que, por el contrario, es el producto de una expresión individual y original.
Pero volvamos ahora al encierro producido por las fronteras y a otra cárcel, inducida por las propias instituciones literarias de Ecuador. Analicemos los límites levantados por la crítica ecuatoriana y las casas editoras nacionales.
17. Izquierdo, J. (productor y director). (2016). Un secreto en la caja [documental]. Ecuador: Caleidoscopio Cine/La Futura Imagen Sonora.
18. Reproducida en los apéndices.
19. “Aujourd’hui de nouvelles voix se font entendre, qu’il s’agisse d’Edgar Allan García, de Gilda Holst, de Marcia Ceballos […]; ou du très cosmopolite Javier Vásconez, l’un des écrivains les plus doués de sa génération, qui, dans les récits de Ciudad lejana (1982) et de El hombre de la mirada oblicua (1989) ou dans son roman El viajero de Praga (1995), descend dans les tréfonds de l’homme actuel, livré à la solitude, à la peur et à la violence.”
20. Fell, C. y Olivier, F. (2012). “Créativité et spécificité de la littérature hispano-américaine contemporaine”. En G. Couffignal. (Ed.). Amérique latine. Une Amérique latine toujours étonnante (pp. 117-125). París: La Documentation Française.
21. Simposio internacional “Formaciones culturales de la nación en México y en Ecuador. Una mirada comparada e interdisciplinaria a Benjamín Carrión y José Vasconcelos”, París, 9 marzo de 2012, Instituto Cultural Mexicano.
22. “Somos, en razón de fatalidades históricas, un país territorialmente pequeño, un pueblo de pocos habitantes, enclavado entre vecindades más considerables por territorio y población. […] De allí nace la gran verdad, progenitora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana: tenemos que ser un pueblo grande en los ámbitos de la espiritualidad, de la ética, de la solidez institucional, de la vida tranquila y pulcra. Debemos aspirar a tener el ejército imponderable de la cultura y la responsabilidad democrática. Tenemos que ser […] un “pequeño gran pueblo”, digno del respeto universal, de la consideración afectuosa y admirativa de todos”. (Carrión, 1981, pp. 175-176).
23. “[Ces auteurs] ont beaucoup lu (en particulier Faulkner et Dos Passos mais aussi Joyce et Kafka), vu beaucoup de films, beaucoup médité sur les aléas de la création littéraire. Ils sont très informés des nouveaux mouvements en matière linguistique et d’étude littéraire, ouverts aux événements du monde. Ils conçoivent leur vocation comme une véritable activité professionnelle et se consacrent totalement à leur œuvre.”
24. “La culture de ces écrivains leur permet de sortir des frontières nationales et d’écrire sur les relations de l’Amérique latine avec l’Europe ou avec les États-Unis. Ils tentent d’échapper à ce que Carlos Fuentes nomme le ‘nationalisme culturel’, qui a tant fait de mal à la culture mexicaine et latino-américaine dans son ensemble, même si, au départ (au XIXè siècle), l’intention de créer une littérature nationale semblait louable. […] L’une des visées de ces écrivains est alors d’échapper à toute définition identitaire réductrice sur le plan littéraire et culturel. [...] Un vaste processus de déterritorialisation de la littérature hispano-américain est en cours, qui peut de fait se comprendre comme un au-delà de cette identité continentale latino-américaine que revendiquaient, refusant les nationalismes littéraires étroits, les membres du Boom.”