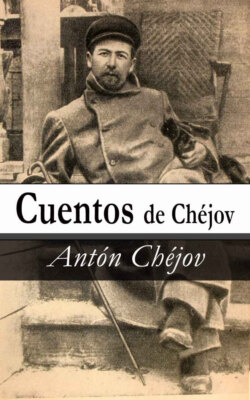Читать книгу Cuentos de Chejóv - Antón Chéjov - Страница 20
VI
ОглавлениеMaría se creía muy desgraciada y decía que quería morirse. A Fekla, por el contrario, la pobreza, la suciedad, las injurias constantes, no le causaban enojo alguno. Comía lo que le servían, se acostaba donde y como podía, tiraba la basura a la puerta de la casa, andaba descalza por los charcos. Desde el primer momento aborreció a Olga y a Nicolás, justamente porque aquella vida no les gustaba.
—¿Qué se les ha perdido aquí a estos marqueses moscovitas? —se decía con malevolencia.
Una mañana de septiembre, Fekla, roja de frío, robusta, arrogante, subió del río con dos cántaros de agua. María y Olga estaban sentadas a la mesa y tomaban té.
—Parecéis dos señoras —les dijo, burlona, su cuñada, dejando los cántaros en el suelo—. Os habéis acostumbrado a tomar té todos los días... Vais a inflaros con tanto té.
Y clavó en Olga una mirada de odio.
—¿Has engordado así en Moscú, barrigona? —añadió.
Cogió la escoba y descargó con ella un golpe sobre el hombro de Olga.
Las dos cuñadas, estupefactas, limitáronse a exclamar:
—¡Ave María Purísima!
Luego, Fekla se encaminó de nuevo al río, con un bulto de ropa sucia. Iba echando sapos y culebras por la boca y se le oía desde la casa.
No mucho después, una noche estaban todas, menos Fekla —que se había ido a la otra ribera—, hilando seda. Se la procuraban en la manufactura vecina, y toda la familia ganaba, con el trabajo del hilado, unos veinte kopecs semanales.
—El campesino estaba mucho mejor que ahora cuando era siervo —decía, hilando, el viejo—. Todo era a sus horas: el trabajo, la comida, el descanso. No faltaban, para la comida, la sopa de coles y los puches, ni, para la cena, los puches y la sopa. El campesino podía comer cuantas coles y cuantos pepinos quisiera. Y las costumbres eran otras, había más seriedad, mucha más seriedad.
Alumbraba la estancia una lámpara que ardía mal y echaba humo. Colando se interponía alguien entre la ventana y la luz, se veía blanquear en las paredes, en el suelo, en los muebles, el fulgor de la Luna llena. El viejo Osip contaba, recreándose en sus recuerdos, cómo se vivía antes de la manumisión en aquellos mismos lugares donde ahora la vida era triste, miserable. Había muchas cacerías, con lebreles y otros perros de ojeo, y se les daba a los campesinos aguardiente siempre que se hacía una batida; se les enviaba caza a los jóvenes señores que residían en Moscú; se castigaba con el látigo a los siervos desobedientes o se les mandaba al patrimonio de Tver, y a los buenos y dóciles se les premiaba.
La vieja tomó la palabra cuando su marido calló, y empezó a contar cosas de su juventud, que recordaba con todo lujo de detalles. Habló de su ama: una mujer buena y devota, casada con un calavera. Las hijas de la pobre señora también se casaron mal todas: una con un borracho, otra con un ricachón, la tercera con su raptor, a quien prestó ayuda la vieja, una muchacha entonces, y las tres murieron jóvenes, de padecer, como su madre. La vieja, evocando estas memorias, casi lloraba.
De pronto llamaron a la puerta. Todos se estremecieron.
—¡Tío Osip, déjeme pasar la noche!
El viejecito calvo, de la gorra quemada, el cocinero del general Jukov, entró. Se sentó, prestó un rato atención silenciosa a la conversación y metió baza, al cabo, refiriendo una historia, a la que siguieron otra y otra... Nicolás, que estaba sentado en la chimenea, con las piernas colgando, le preguntó qué platos se guisaban en su época, y le habló de albondiguillas, de chuletas, de todo género de sopas y salsas. El cocinero, que tenía una memoria felicísima, le nombró platos que, ni se conocían ya. Había uno, por ejemplo, que se llamaba «al levantarse», y cuyo principal componente eran ojos de vaca.
—¿Se hacían chuletas a la mariscala? —preguntó Nicolás.
—No.
Nicolás sacudió escépticamente la cabeza, y dijo:
—¡Hay algunos cocineros...!
Las muchachas, todas sobre la chimenea, miraban abajo, sin pestañear. Parecían un grupo de querubines en una nube. Les gustaban mucho los cuentos y suspiraban, se estremecían, palidecían, ya encantadas, ya temerosas, escuchando. A la vieja, su narradora predilecta, la oían inmóviles, reteniendo el aliento.
Se acostaron todos en silencio. Y los viejos, recién removidos sus recuerdos, pensaban en lo dichoso que se es cuando se es joven, en lo dulce, que es el recordar la juventud, aunque no haya sido feliz, en lo que nos espanta la idea de la muerte cuando la sentimos ya acercarse...
Se apagó la luz. El fulgor de la Luna llena, que entraba por las dos ventanas; el silencio sólo turbado por el balanceo de la cuna, hacían pensar en que la vida pasa y no vuelve...
El sueño, el olvido. De pronto, un golpecito en el hombro, un leve soplo en la mejilla. Y el sueño de nuevo y malestar, y la turbadora, la inquietante idea de la muerte. Una vuelta en el lecho, la idea de la muerte huye...; pero otras, tristes, enojosas, acuden: la de la miseria, la del pan cotidiano, la de lo cara que está la harina..., y otra vez el pensamiento amargo de que la vida pasa y no vuelve...
—¡Dios mío! —suspiró el cocinero.
Alguien llamó muy suavemente a la ventana. Sin duda era Fekla. Olga se levantó, y, bostezando, rezando en voz baja, abrió la puerta del vestíbulo; pero sólo entraron el viento y la claridad del plenilunio. Se veían por la puerta abierta la calle solitaria y la Luna, que caminaba Por el cielo.
—¿Quién es? —preguntó Olga.
—Soy yo —contestaran—, soy yo.
Junto a la puerta, Fekla, muy arrimada a la pared, tiritaba y castañeteaba los dientes, desnuda de pies a cabeza. Parecía más pálida, más bella y más extraña, bañada por la luz lunar, que acentuaba el encanto de la negrura de sus cejas y de la lozana robustez de su pecho.
—En la otra ribera —explicó— unos mozos me han desnudado y me han dejado venir así. Me he venido en cueros, ya lo ves, como me parió mi madre. Tráeme algo para vestirme.
—¡Pero entra, mujer! —dijo Olga muy quedo y temblando también.
—Temo que los viejos estén despiertos...
La vieja, en efecto, se había despertado y estaba inquieta y renegando. El viejo preguntó:
—¿Quién es?
Olga fue de puntillas por una camisa y una falda y se las llevó a Fekla, que se vistió en un santiamén. Luego entraron las dos, procurando no ser oídas.
—¿Eres tú, hermosa? —refunfuñó la vieja, adivinándola—. ¡Y que no revientes, corretona!...
—No te apures, paloma, no te apures —decía Olga, abrigando bien a su cuñada.
Nuevo silencio. Todos estaban desvelados: el viejo, por un dolor de espalda; la vieja, por sus preocupaciones y su mala sangre; María, por el miedo; los niños, por la sarna y el hambre.
Fekla empezó a llorar a gritos; pero se contuvo enseguida. Durante un rato oyéronse, de cuando en cuando, sus sollozos, cada vez más débiles, y al cabo se calló.
De hora en hora sonaban las campanadas del reloj; mas no era posible tomarlas en serio. Una hora después de sonar cinco sonaron tres.
—¡Dios mío! —suspiraba el cocinero.
La claridad, que entraba por las ventanas no se sabía a punto fijo si era de la Luna o del alba.
María se levantó y salió. Se la oyó ordeñar a la vaca y decir:
—No tengas cuidado.
La vieja salió también. No era de día aún; pero se distinguían todos los objetos. Nicolás, que no había pegado los ojos, se bajó de la chimenea, sacó del cofre verde su frac., se le puso y, acercándose a la ventana, acarició sus mangas y sus faldones, y se sonrió. Luego se lo quitó, lo guardó en el cofre y se acostó de nuevo.
María volvió y se puso a encender la chimenea. No estaba aún despabilada del todo. Acaso recordando un sueño o las historias de la víspera, dijo, desperezándose:
—¡No, la libertad es mejor!