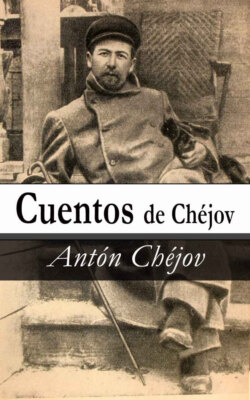Читать книгу Cuentos de Chejóv - Antón Chéjov - Страница 23
IX
Оглавление¡Qué largo y terrible invierno! Agotado el pan por Navidad, se compraba harina desde entonces.
Kiriak, que vivía con la familia, armaba escándalo todas las noches y hacía temblar en la casa a todo el mundo. Por la mañana estaba avergonzado, se quejaba de dolor de cabeza, y daba lástima. La vaca mugía de hambre en el establo, y María y la vieja sufrían lo que no es decible. Y, para colmo de males, hacía un frío horroroso; el invierno se prolongaba: hubo tempestades de nieve por la Anunciación y aun después.
Pero llegó, al cabo, la primavera. A principios de abril aún eran frías las noches; mas un día, por fin, los arroyos pusiéronse en marcha, los pájaros empezaron sus cantos: el invierno estaba vencido. Las aguas primaverales cubrían el prado y los matorrales de junto al río, y entre Jukov y la otra orilla todo era una inmensa bahía, que surcaban multitud de patos salvajes. Todas las tardes contemplábase algo nuevo y maravilloso en el milagro de fuego y de colores de la puesta del Sol, algo —matices, nubes...— que parecería inventado, fantástico, visto en un cuadro.
Las grullas volaban veloces y gritaban como suplicando que se las siguiese. De pie al borde del precipicio, Olga miraba la bahía, el Sol, la iglesia —brillante, se diría que rejuvenecida—, y lloraba. Sentía un ansia irresistible de irse, no le importaba adónde, aunque fuera al fin del mundo. Se había decidido que se fuese a Moscú, a colocarse otra vez de camarera, y que se fuese con ella Kiriak a colocarse de portero o cosa parecida. ¿Cuándo llegaría el día de la marcha, Virgen Santa?...
Apenas entrado el verano, una mañanita Olga y Sacha, llevando unos envoltorios a la espalda y calzadas con zapatos de madera, salieron de la aldea, María las acompañaba. Kiriak estaba enfermo y había demorado su viaje una semana. Por última vez, Olga se persignó mirando a la iglesia. Pensaba en su marido, pero no lloraba. Se pintaba en su rostro una gran tristeza, que le afeaba en extremo. La pobre mujer había envejecido y adelgazado mucho aquel invierno, había encanecido, su amable sonrisa se había apagado para siempre, su mirada se había tornado opaca, inexpresiva... Dejaba con dolor la aldea. Los campesinos se habían portada muy bien con Nicolás, le habían mandado decir misas delante de sus casas y habían sentido de todo corazón la desgracia. No pocas veces, en el tiempo que había vivido en la aldea, había pensado que la vida de aquella gente era peor que la de las bestias, y había considerado terrible vivir entre ellos. Eran groseros, ruines, sucios, borrachos; no se entendían nunca; andaban siempre a la greña, temerosos y recelosos unos de otros, en su falta de estimación mutua. ¿Quién, sino el mujik, se gastaba en bebida el dinero de la escuela, de la iglesia, y le robaba al vecino, y declaraba en falso, por una botella de aguardiente, y llegaba a veces hasta al incendio en sus venganzas? ¿Quién, sino el mujik, hablaba contra los mujiks en las sesiones del Ayuntamiento y en otras reuniones análogas?... Sí, era terrible vivir entre los campesinos... Y, sin embargo, eran seres humanos, no había nada en su vida a lo que no se le pudiera encontrar justificación. Al fin y al cabo su suerte era bien triste: trabajo duro, que dejaba molido el cuerpo para toda la noche; inviernos crueles, malas cosechas, viviendas angostas..., y ni el menor socorro. ¿Cómo iban a ayudarles los ricos, los fuertes, siendo tan groseros, tan ruines, tan borrachos, injuriándose de una manera tan abominable?
Cualquier chupatintas o cualquier hortera les trataba como a vagabundos y hasta tuteaba a los bailes municipales y eclesiásticos, creyéndose con derecho a ello. ¿Qué ayuda ni qué buen ejemplo podían esperarse de gentes avaras, codiciosas, inmorales, indolentes, que solo iban al campo a ofender, a robar, a atemorizar? Olga se acordaba de lo que sufrían los viejos cuando se condenaba a Kiriak a ser azotado... Y le tenía lástima a aquella gente, la compadecía, y se volvía a cada paso para despedirse, con la mirada, de la aldea.
Cuando las hubo acompañado cosa de tres kilómetros, María se despidió de ellas y, postrándose en tierra, empezó a gritar:
—Otra vez estoy sola, pobre cabeza mía, pobre y desgraciada cabeza...
Durante largo rato siguió lamentándose así. Olga y Sacha, muy lejos ya, la veían aún de rodillas, con la cabeza entre las manos, lanzando al viento sus arrebatadas y dolientes palabras.
Iba ya el Sol bastante alto, y hacía calor. Jukov se había quedado muy atrás. Era grato caminar. Olga y Sacha no tardaron en olvidarse de la aldea y de María. Se sentían felices y las recreaba todo. Ya era un cerro, ya eran los postes del telégrafo, cuya fila se perdía en el horizonte y en cuya altura murmuraban misteriosamente los alambres. Pasaron por cerca de una granja, toda verde, de la que se exhalaba un fresco olor a cáñamo. Debían de vivir allí seres dichosos. Un poco más allá, la blancura del esqueleto de un caballo resaltaba sobre el verdor de un prado. Cantaban las alondras, llamábanse las codornices y lanzaban sus gritos metálicos, semejantes al ruido de un cerrojo.
Al mediodía llegaron Olga y Sacha a una gran aldea, donde se toparon con el viejecito ex cocinero del general Jukov. Tenía calor, y su cabeza roja y calva, brillaba al sol. Olga y él no se reconocieran en el primer momento. Cuando ya se habían cruzado, volvieron ambos la cabeza, y, sin decir una palabra, siguieron su camino. Deteniéndose ante las ventanas abiertas de una casa, que parecía más nueva y rica que las otras, Olga saludó y dijo con voz aguda y lánguida:
—¡Buenos cristianos, una limosnita por el amor de Dios! ¡Vuestros difuntos alcanzarán el reino de los cielos y el reposo eterno!
—¡Buenos cristianos —canturreó Sacha—, una limosnita por el amor de Dios..., aunque sea un centimito!