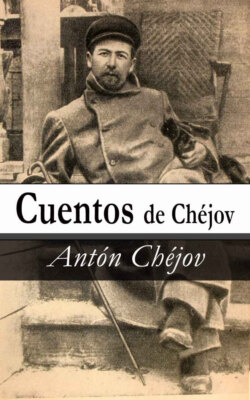Читать книгу Cuentos de Chejóv - Antón Chéjov - Страница 22
VIII
ОглавлениеLa iglesia parroquial se hallaba a seis kilómetros de la aldea, en Kosogorov. Los vecinos de Jukov solo iban a ella con motivo de funerales, bautizos o bodas. Oían misa y oraban en la iglesia de la otra ribera. Los días de fiesta, las muchachas, muy emperejiladas, iban a misa todas juntas, y era un encanto verlas caminar a través de los prados. Cuando hacía mal tiempo, la gente se quedaba en casa.
El viejo no creía en Dios, en el que no pensaba nunca. Admitía lo sobrenatural, pero lo consideraba materia solo interesante para las mujeres. Cuando se hablaba en su presencia de religión y se le preguntaba, por ejemplo, su opinión sobre los milagros, solía contestar, un poco contrariado y rascándose la cabeza:
—¡Quién sabe!
La vieja creía, a su manera; pero lo mismo era ponerse a pensar en sus pecados, en la muerte, en la salvación de su alma, otros pensamientos, relativos a la miseria, a los cuidados del hogar, acudían a su mente y ahuyentaban a los primeros. Había olvidado las oraciones y solía postrarse, cuando se iba a acostar, ante los iconos y murmurar: «Santa Madre de Kazán, Santa Madre de Smolensk, tres veces Santa Virgen...»
María y Fekla se persignaban, se confesaban todos los años; pero su religiosidad era ignara y sin elevación. A los niños no se les enseñaba a rezar, no se les hablaba nunca de Dios, no se les inculcaba ninguna moral. Se les hacía comer de vigilia los días de precepto, y a eso se reducía todo. En las demás casas sucedía, poco más o menos, lo mismo: escaseaban la fe y la inteligencia. Sin embargo, les encantaba a todos la Sagrada Escritura, y, como ninguno la tenía —allí nadie tenía libros—, Olga y Sacha, que la leían algunas veces, gozaban de la consideración general. Todo el mundo las llamaba de usted.
Olga acudía con frecuencia a los Tedeum y demás fiestas religiosas que se celebraban en las aldeas próximas y en la capital del distrito, donde había dos monasterios y veintisiete iglesias.
Olvidaba por completo, en sus peregrinaciones, la existencia de su familia, y al volver a su casa descubría, con sorpresa y júbilo, que tenía un marido y una hija y decía sonriendo:
—¡El Señor es misericordioso para mí!
Lo que sucedía en el campo le parecía abominable y la entristecía. La gente celebraba la fiesta de Ilia, la fiesta de la Intercesión, la fiesta de la Ascensión, con comilonas y borracheras. Para solemnizar la fiesta —muy importante en la parroquia— de la Intercesión, los campesinos de Jukov se pasaron tres días comiendo y bebiendo. Gastáronse cincuenta rublos del tesoro comunal, y se hizo después una cuestación por todas las casas para vodka. El primer día mataron un carnero en casa de los Chikildieyev. La familia almorzó, comió y cenó carnero, y los niños se levantaron a media noche para zamparse algunas tajadas más. Kiriak se pasó los tres días borracho perdido, y vendió la gorra y las botas cuando se le acabaron los cuartos. Le pegó una paliza tan grande a María, que la pobre mujer perdió el conocimiento. Después, todos estaban avergonzados y se sentían abatidos, mustios...
Y, con todo, en Jukov, en la pobre aldea, había todos los años una procesión. Celebrábase en el mes de agosto, cuando era llevada de aldea en aldea del distrito la Vivificante. El día en que esperaban en Jukov a la Virgen amaneció triste. Las muchachas, muy de mañana, se vistieron con su mejor ropa y tomaron el camino por donde el icono había de llegar. Al obscurecer regresaron, en pos de las andas, cantando. En la otra ribera sonaban, alegres, las campanas. Una clamorosa muchedumbre de campesinos de Jukov y de las aldeas vecinas llenaba la calle y saturaba el aire de polvo... El viejo, la vieja y Kiriak miraban al icono, tendiéndole los brazos, y le decían, sollozando:
—¡Protectora! ¡Madrecita!
Parecían haber comprendido, de pronto, que entre cielo y tierra hay algún lazo, que existe algo no perteneciente a los ricos ni a los fuertes, que es posible encontrar protección contra la esclavitud, contra la miseria, contra el alcohol.
—¡Protectora! ¡Madrecita! —lloraba María— ¡Madrecita!
Pero la acción benéfica de la gracia solo duró lo que la presencia del icono, y no tardaron en oírse de nuevo, en el silencio campesino, voces groseras de borrachos.
Solo los campesinos ricos le tenían miedo a la muerte, y cuanto más ricos se hacían menos creían en Dios, menos se preocupaban de la salvación de su alma. Únicamente cuando ya iban a morirse, y por lo que pudiera ocurrir, enviaban velas a la iglesia y mandaban cantar un Tedeum. Los campesinos pobres no le temían a la muerte. El viejo y la vieja, aunque a veces se les decía que ya habían vivido demasiado, que ya era hora de que se muriesen, no se apuraban. Se hablaba sin reparo, en presencia de Nicolás, de que cuando él se muriese, Dionisio, el marido de Fekla, recibiría la licencia absoluta. María, no solo no le temía a la muerte, sino que se dolía de que se hiciera esperar, y se congratulaba de la de sus hijos.
Sin embargo, los campesinos les tenían un miedo exagerado a las enfermedades. Bastaba una indigestión, una calenturilla, para que la vieja se acostase en la chimenea, se tapase y empezara a decir quejumbrosamente:
—¡Me muero, me muero!
El viejo corría en busca del cura y se le administraban a la enferma los Santos Sacramentos.
Oíase hablar con frecuencia de resfriados, de solitarias, de tumores que se iniciaban en el vientre y llegaban al corazón. Lo que más temor inspiraba eran los resfriados, y por eso se acostumbraba a ir muy abrigado, incluso en verano, y a acostarse en la chimenea.
La vieja iba muy a menudo al hospital, donde decía que tenía cincuenta y ocho años, teniendo, en realidad, setenta. Pensaba que el médico, si se enteraba de su verdadera edad, no querría curarla y le diría que no estaba ya para curarse, sino para morirse. Solía ir al hospital muy de mañana, acompañada de dos o tres nietas, y volver ya de noche, hambrienta y de muy mal humor. Siempre traía pomada y otras medicinas para las niñas. Un día llevó con ella a Nicolás, que tomó durante dos semanas cierto medicamento, en gotas, y notó alguna mejoría.
Conocía a todos los médicos y pseudomédicos de treinta kilómetros a la redonda. El día de la Intercesión, el sacerdote, que entraba en todas las casas a bendecir la cruz, le dijo que había en la ciudad un viejo que había sido practicante y curaba muy bien.
—Vaya usted a verle —le aconsejó.
No echó ella el consejo en saco roto. En cuanto cayó la primera nevada se fue a la ciudad, y volvió acompañada de un viejo judío converso, muy enlevitado, de rostro barbudo y surcado por una red de venillas azules. Aquel día trabajaban tres jornaleros en la casa: un viejo sastre, con unas gafas enormes, que, al entrar el judío, estaba ocupado en la confección de un chaleco de trapos, y dos mozalbetes, que estaban poniéndoles remiendos de lana a unas botas de fieltro. Kiriak, que había sido echado por borracho de la casa donde servía, y que a la sazón vivía en la de su familia, estaba sentado, junto al sastre, arreglando la collera del caballo. En el reducido aposento faltaba aire y olía mal. El converso, después de reconocer a Nicolás, mandó aplicarle unas ventosas.
Se las aplicaron. El viejo sastre, Kiriak y las niñas, de pie ante la chimenea, miraban al enfermo y se imaginaban ver huir la enfermedad de su organismo. Nicolás miraba cómo las ventosas iban llenándose de sangre, y se sonreía de placer al sentir, en efecto, que algo se escapaba de dentro de él.
—¿Te alivia? —le decía el sastre—. ¿Te alivia?
El converso le colocó doce ventosas, después otras doce, se tomó una taza de té y se marchó. Nicolás empezó a temblar. Se le puso la cara del tamaño de un puño, los dientes se le pusieron azules. Se tapó con la colcha y con su pelliza, pero siguió sintiendo frío, más frío a cada instante. Al obscurecer le acometió una gran fatiga y rogó que le bajasen al suelo.
—No fume usted —le suplicó al sastre.
Luego se calmó, acurrucado bajo la pelliza, y por la mañana expiró.