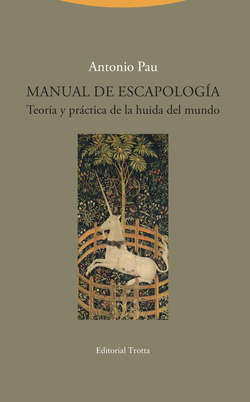Читать книгу Manual de Escapología - Antonio Pau - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
INTRODUCCIÓN
ОглавлениеLa huida: dos fases y una premisa
El ansia —el afán, el anhelo o en todo caso el deseo intenso— de huir va más allá de ser un fenómeno psíquico, un simple estado emocional, para constituir un fenómeno antropológico. En todo tiempo y en todo lugar el hombre ha sentido la necesidad de evadirse de un entorno hostil.
La huida pertenece a esa categoría que los antropólogos llaman patrón de conducta. Ante el entorno hostil se desencadena el ansia de huida, y esta conduce a su vez a la huida misma. En todo patrón de conducta se distinguen dos fases: el comportamiento de apetencia o impulso y el acto consumatorio del impulso. Al ansia de huir le sigue la huida (aunque no siempre es así: a veces el impulso no puede consumarse). No hay en español dos términos que distingan la intención de huida y su consumación, distinción terminológica que sí existe en alemán, que diferencia el Fluchtvorsatz (propósito) de la Fluchtverhalten (conducta).
La premisa objetiva de la huida es el entorno hostil. Pero esa objetividad es dudosa. Es cierto que se trata de una premisa ajena al sujeto, pero se trata de una premisa decisivamente condicionada por la interpretación subjetiva del entorno.
A ese entorno lo hemos llamado mundo. La palabra mundo tiene muchos sentidos. Aquí se utiliza en la tercera de las acepciones del diccionario académico: como «sociedad humana». En ese sentido se usa la palabra cuando se habla de todo el mundo o del mundo de los adultos. Cuando los teólogos dicen que el mundo es uno de los tres enemigos del alma, están aludiendo también a la sociedad y, en especial, a sus criterios y costumbres. En la expresión contemptus mundi—el desprecio del mundo— convergen el clasicismo latino y la patrística, entendiéndola en un mismo sentido: como rechazo a la vanidad de las cosas humanas.
La percepción del entorno —o del mundo— tiene un marcado tinte de subjetividad. Por eso Kant, cuando se propuso estudiar la realidad en su Crítica de la razón pura (Kritik der reinen Vernunft, 1781), se dio cuenta de que primero tenía que estudiar la mente (el entendimiento, der Verstand, es el término kantiano), porque la mente humana es la fábrica de la realidad —de la realidad de cada uno, distinta de la de los demás—. Y llegó a la conclusión de que el hombre solo puede hacerse representaciones de la realidad (Vorstellungen), representaciones que, según cada persona, tienen más o menos de lo que el filósofo llamaba contenido real o contenido de verdad (Wahrheitsgehalt). Y su discípulo Schopenhauer afirmó que «el mundo es mi representación», y añadió: «Nadie puede salirse de sí mismo para identificarse directamente con las cosas distintas a él; todo aquello de que se tiene conocimiento cierto e inmediato se encuentra dentro de su conciencia». «También la realidad se inventa», dijo Antonio Machado en una copla. Cualquier intento de describir la realidad es ilusorio y nunca coincidirá con ella. Kant distinguía entre dos palabras que en alemán son, con toda lógica, muy próximas: Wahrheit y Wahrhaftigkeit, verdad y sinceridad. Sinceridad es la verdad propia, la verdad subjetiva, escribe Kant. Y se reía del alguacil que le pregunta al testigo ¿Jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? La respuesta tendría que ser: Eso sí que no. Es absolutamente imposible. Solo puedo jurar que voy a ser sincero.
Y hay otra razón, esta puramente biológica, que condiciona nuestra percepción de la realidad y que han puesto de relieve recientemente Siefer y Weber. Se trata de una simple comparación cuantitativa. La realidad, inmensa en su entidad e innumerable en sus detalles, tiene que pasar a través del quilo y trescientos gramos de sustancia gris que tiene, en el mejor de los casos, nuestro cerebro. Como ellos mismos dicen, la operación de captar la realidad recuerda la anécdota de aquel niño que vio san Agustín en una playa, cuando intentaba meter el agua del océano, con una conchita, en un agujero que había hecho en la arena.
Una metáfora semejante es la que subyace en la lanterninosofía (o filosofía de la linterna, que se podría traducir como linternosofía) que esboza Pirandello en su Matías Pascal: todos tenemos una linterna con la que iluminamos la realidad. Unos tienen una linterna que proyecta un haz de luz mayor, y otros tienen una linterna que proyecta un haz de luz menor. Además, la luz está más o menos teñida por filtros de color (las creencias, las ideologías, los prejuicios, los errores, las deformaciones profesionales), según la linterna de cada cual. Lo que queda en sombra en torno al círculo de luz no se ve —no existe— o se adivina, que es aún peor. Y, a veces, las sombras se confunden con las cosas.
Existen pues dos realidades distintas: la realidad física, como la han llamado los filósofos alemanes, formada por las-cosas-como-son-en-sí-mismas (las Dinge an sich kantianas), y la realidad de la mente. Son dos realidades que están en planos distintos, pero naturalmente relacionados, de manera que la realidad de la mente es una metarrealidad, una realidad que se refiere a otra, la realidad física. Esta última, la realidad física, es en cierto modo indiferente, como advirtió Kant: «Lo que las cosas puedan ser en sí mismas, no lo sé ni necesito saberlo, porque a mí las cosas nunca se me presentarán más que en su apariencia».
La verdadera premisa de la huida no es por tanto la realidad misma, sino la representación que el sujeto se hace de esa realidad.
Quien antes y mejor ha advertido la necesidad de huida que tiene el hombre de nuestro tiempo ha sido Freud en su obra El malestar en la cultura (Das Unbehagen in der Kultur, 1930). «Está hoy generalizada la percepción —escribe el psiquiatra vienés— de que el entorno es amenazante, de que el mundo exterior es temible y nos presenta un rostro insufrible y nos cerca con sus dificultades. Y el hombre siente la necesidad de dar la espalda a ese mundo exterior, porque vive una angustiosa sensación de unión indisoluble con él y de pertenencia a él».
La ciudad como símbolo del mundo hostil
Ese mundo hostil que espolea al fugitivo en su huida se ha simbolizado desde siempre en la ciudad. Porque en la ciudad domina el utilitarismo, el individualismo, la desconfianza, el desarraigo. Las relaciones entre los ciudadanos no son comunitarias, de cercanía y solidaridad, sino de distancia y suspicacia. Los romanos distinguían entre la civitas, la ciudad viva de los ciudadanos, y la urbs, la ciudad inerte de las calles, las plazas y los edificios. En nuestro tiempo, y con referencia a las ciudades de hoy, se ha dicho que la civitas, ámbito de convivencia, se ha convertido en urbs, recinto despersonalizado. En la ciudad no se tiene ni auténtica compañía ni auténtica soledad.
Pero fue Petrarca, en su tratado De vita solitaria (1356), quien más se compadeció de la desdichada vida del «desgraciado habitante de las ciudades» (infoelix habitator urbium), «víctima de un sueño interrumpido por preocupaciones íntimas y por los gritos de sus clientes». Frente a él, el hombre solitario se levanta «feliz, con las fuerzas restauradas por un reposo razonable y un sueño ininterrumpido y breve», «despertado a menudo por el canto de los ruiseñores». Y Petrarca dedica luego un centenar de páginas a contraponer la vida de los «miserables atareados que habitan las ciudades» (miseri occupati urbibus habitatores) y la vida de los «felices solitarios» (felici solitarii).
Seis siglos más tarde, Bob Marley ha acusado también a Babilonia —la ciudad de la confusión por antonomasia— de devorar a sus habitantes:
El sistema de Babilona es el vampiro, ¡sí!
Absorbiendo a nuestros niños día a día, ¡yeah!
Absorbiendo la sangre de los que sufren, ¡yea-ea-ea-ea-e-ah!
Babylon system is the vampire, yea!
Suckin’ the children day by day, yeah!
Suckin’ the blood of the sufferers, yea-ea-ea-ea-e-ah!
No, nadie huye hacia a la ciudad. La ciudad no es destino, sino origen de la huida, porque el que huye busca siempre un lugar más personal y más cálido como refugio. Pero hay un caso en que sí lo es. Un caso en que la ciudad es origen y también destino. Se trata de la huida de Charles Benesteau, el personaje de la novela de Emmanuel Bove El Presentimiento (Le Pressentiment, 1935). Su conducta no llega a entenderse del todo. ¿Por qué un brillante abogado que vive en el distinguido bulevar Clichy con una hermosa mujer y unos hijos decide abandonarlo todo e irse a vivir a un piso del XIVe arrondissement, que es un barrio más modesto? Lo que no se entiende no es por qué se va —está harto de las falsedades y los fingimientos de la vida social—, sino por qué se va a otro barrio de la misma ciudad. Es una huida insólita. En su nuevo barrio, Benesteau vive una vida gris, indiferente, apacible. ¿Ha huido al interior de sí mismo, huye en busca de su propia intimidad? No, tampoco, Benesteau no busca nada, vive como si no existiera para la sociedad, como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Solo cabe una interpretación: en una sociedad en la que tantos tienen un obsesivo afán de presencia, Charles Benesteau tiene (quizá por reacción) todo lo contrario, un decidido afán de ausencia. Es feliz viviendo fuera del mundo. Lo peculiar es que una ciudad sigue siendo mundo. Incluso su paradigma.
Punto de fuga
La noción de punto de fuga pertenece al ámbito de la geometría y ha tenido una fecunda aplicación en el ámbito de la estética. El punto de fuga es el lugar donde las rectas paralelas se juntan de acuerdo con la perspectiva. El punto de fuga permite representar en una superficie plana —papel o lienzo— la sensación de profundidad de la escena que tiene un observador desde el lugar en que se encuentra.
Pues bien, el punto de fuga es un concepto que puede aplicarse a la huida entendida desde el ámbito de la antropología, y puede aplicarse con especial adecuación terminológica, dado que fuga y huida son términos prácticamente sinónimos. El hombre que se encuentra en un entorno hostil está situado en un determinado punto de fuga, y desde ese punto surge una pluralidad de líneas que son paralelas, pero que él percibe como convergentes. Esas líneas son las diversas huidas posibles, que determinarán otras tantas trayectorias vitales.
En este ámbito de la huida antropológica no hay dos puntos de fuga iguales. Cada persona —irrepetible en su concreta identidad y personalidad— está situada en un punto de fuga que es igualmente único y exclusivo de ella. La particularidad de su entorno —que es suyo solo y de nadie más— y la particularidad de la hostilidad que percibe en él —que es igualmente exclusiva, puesto que depende de su concreta percepción de la realidad y de su sensibilidad propia— hacen que dos personas no puedan estar situadas en un mismo punto de fuga.
El punto de fuga y las diversas líneas convergentes que parten de él son el perfecto mapa mental de la huida, entendido ese mapa en el sentido anglosajón del mental map o mind map, es decir, como diagrama de una idea.
Una persona está aún cautiva de un entorno que le resulta hostil. Está en la fase que hemos llamado de apetencia o impulso. Desea huir de él. Este deseo no suele vivirse como un vago propósito, sino como algo mucho más intenso: las palabras adecuadas para designarlo serían anhelo o afán. El diccionario define el anhelo como deseo vehemente, y el afán como deseo intenso. La vehemencia o la intensidad estarán evidentemente en relación directa con la hostilidad que perciba el sujeto.
La consumación del impulso podrá llevarse a cabo, ordinariamente, de varias maneras. Habrá puntos de fuga de los que partan pocas líneas convergentes. En algún caso partirá solo una línea. En otros casos, las líneas convergentes serán muchas. Ahora le toca al sujeto decidir. Si la fase de apetencia o impulso es estática —el sujeto se encuentra en ella sin haber sido él quien la ha provocado—, la fase de consumación es dinámica, requiere una decisión y la consiguiente acción.
Cada huida posible es una trayectoria posible. Como escribió Marías, la vida humana es futuriza y el hombre es un ser proyectivo. Por eso el hombre piensa en el futuro y hace proyectos para él. Ante las diversas líneas convergentes, el hombre puede proyectar diversas huidas. Al final, elegirá una. Su vida emprenderá en una nueva trayectoria, que sumada a las anteriores formarán la completa biografía. Pero las trayectorias no tienen la rigidez de los raíles de sentido único. Para empezar, el sujeto podrá recorrer la trayectoria en sentido contrario. Cabe el arrepentimiento. Y, además, el recorrido de una trayectoria no es nunca absolutamente lineal: a cada paso se abren nuevas trayectorias menores que desvían —en mayor o menor medida— de la trayectoria inicial.
La huida, como búsqueda de la felicidad, no puede ser nunca una trayectoria rígida. Eso iría en contra de su propia esencia felicitaria. La huida se puede interrumpir, abandonar y reorientar. La huida es esencialmente maleable.
Huida y cultura
Los patrones de conducta son una conjunción de biología y cultura. La huida no es ajena a ese doble elemento. No se ha huido de igual manera en todo tiempo. La parte biológica de la huida da homogeneidad a ese comportamiento humano. La parte cultural introduce variaciones en el tiempo y en el espacio.
Al estructurar este libro en treinta capítulos se ha tratado de reflejar esos dos elementos. La sucesión de los capítulos tiene un cierto componente histórico —es decir, cultural—, pero a la vez tiene presente la homogeneidad —y por tanto la relativa inmutabilidad— de todo comportamiento de huida. Los capítulos primero (Epicúreos, estoicos, cínicos), tercero (Gimnosofistas, cátocos, esenios), cuarto (La Fuga saeculi), sexto (Alabanza de aldea), octavo (El reducto íntimo), décimo segundo (Los Solitarios de Port-Royal), decimoséptimo a decimonoveno (Neonomadismo, Neorruralismo y Neotribalismo), vigésimo cuarto (Hippismo) y vigésimo octavo (Marginalismo digital) son los de mayor tinte histórico y cultural, pero ni siquiera esos capítulos excluyen el componente estable de ese comportamiento que es la huida. Porque ¿no siguen vigentes hoy el pensamiento estoico, la vocación religiosa de clausura, la realidad del refugio íntimo, la tendencia a agruparse con personas afines y el ansia de libertad frente a una sociedad opresora? Probablemente el Marginalismo digital sea el capítulo más circunscrito históricamente, pero la razón es evidente: se refiere a tecnologías que apenas tienen un par de décadas de existencia. De esta huida no puede decirse que haya sido una constante que haya aflorado en distintos momentos de la Historia.
De manera que los treinta capítulos de este libro, incluyendo los más determinados por la Historia o la cultura, presentan treinta maneras de huida que están todas ellas vigentes a la vez.
El destino de la huida
Ya hemos visto de qué se huye: de un entorno que resulta hostil. Con la particularidad de que ese entorno y esa hostilidad son los que el sujeto se representa, porque no cabe una captación rigurosamente objetiva de la realidad.
En algunos capítulos de este libro se dice que hay huidas que no parten del entorno, sino del propio sujeto: de su yo, de su mismidad. Pero en el fondo no hay gran diferencia entre el yo y el entorno (y no hace falta recordar la famosa fórmula orteguiana). Si alguien está descontento de sí mismo, lo está por la relación con su circunstancia. A quien se siente feliz en el mundo que le rodea le da igual que su propia conducta sea auténtica o fingida: no huirá del mundo. Eso mismo fue lo que dijo Freud: «El hombre feliz jamás fantasea, solo el insatisfecho lo hace». Imaginar huidas es una manera de fantasear.
Pero ¿cuál es el destino de la huida? Aquí sí que hay grandes variaciones, aunque probablemente tenga razón Else Lasker-Schüler en el poema que se cita al principio: en el fondo, toda huida acaba en uno mismo, que es el único «lugar sin fronteras». A veces se busca refugio en la soledad y a veces se busca refugio en la compañía. Pero la compañía —la afín, la grata, naturalmente— también refuerza la individualidad, porque el hombre se siente entendido y apreciado en ella.
En algunos casos no se distingue bien la soledad de la compañía. Los monjes precristianos y cristianos, tanto en su variante anacorética como en la cenobítica, buscaron la soledad para encontrar en ella la compañía de Dios. Lo mismo puede decirse de aquellos Señores Solitarios que se encerraron en la vieja abadía de Port-Royal des Champs en el siglo XVII.
La soledad puede encontrarse en el campo, en el bosque, en el jardín o en una isla, y todas son huidas distintas, porque la sensibilidad de cada fugitivo es distinta. También puede encontrarse en un recinto cuidadosamente dispuesto —el studiolo y el cabinet du sage del Renacimiento—, o en la habitación desordenada del adolescente, que se limita a echar la llave a la puerta de su cuarto. También se puede encontrar la soledad en uno mismo, en ese cubiculum cordis del que tan delicadamente hablaron los padres de la Iglesia primitiva, una soledad en la que el hombre puede refugiarse aunque el ambiente del entorno sea opresivo y ruidoso.
La compañía puede encontrarse en una sociedad imaginaria —la Utopía— o en un ambiente creado de manera artificial —la Arcadia—. También puede encontrarse en la aldea, en la que se busca una compañía más serena que la compañía apresurada de la gran ciudad. Y puede encontrarse en pequeños grupos afines con los que se tiene en común el gusto por la vida campestre o naturista, o el gusto por viajar, o por una determinada música. O en una comuna, que no tiene más reglas que el capricho, el amor libre y las camisas de flores.
En otros casos la huida no busca la soledad ni la compañía. Busca fundirse en el vacío. Hacerse uno con la gran Nada. El tao, el budismo y todas las religiones sin Dios buscan desgajar el alma del cuerpo y elevarla a una región de quietud y de indiferencia. Aunque cabría preguntarse si acaso ese no-Dios no es un Dios inefable, al que se le ha quitado todo rastro de antropomorfismo.
Y hay también otra forma de huida hacia una felicidad artificial, que es la droga. El fugitivo sale de sí mismo para visitar lugares llenos de caricias y de brillos, donde todo es fácil, y claro, y complaciente.
Y hay una huida que no logra consumarse, porque es solo una ilusión en la que el hombre se refugia cuando arrecia la enemistad del mundo.
Y hay otra huida que tiene un recorrido muy breve, porque coinciden el punto de partida y el punto de llegada, y es la reinvención. El fugitivo se busca trabajosamente a sí mismo, para salir, como la crisálida, convertido en otro mejor.
Y hay, finalmente, una huida que emprenden dos personas que se quieren hacia una felicidad que comparten en una soledad que es plenitud.
Enredo de soledad y compañía
Soledad y compañía se enredan confusamente en la huida, porque son a la vez origen y destino. ¿Cómo se puede aborrecer y ansiar la soledad? ¿Cómo se puede aborrecer y ansiar la compañía?
«No es bueno que el hombre esté solo» (Génesis 2,18). El primer sentimiento del primer hombre fue la soledad. Pero ¿qué soledad era esa, cuando Adán no podía sentir la falta de nadie, porque no conocía a ningún semejante? En el origen del hombre está esa soledad dolorosa como carencia innata. Todo hombre viene al mundo con el dolor de la soledad impreso en su naturaleza. Todo hombre nace herido de soledad.
La soledad de Adán —y tras él la de todos— es un hueco, una carencia. El hombre es un ser menesteroso. Por eso se dice Dios a sí mismo, al ver a ese Adán doliente: «Voy a darle una ayuda adecuada». El hombre, desde que nace, necesita ayuda, y esa ayuda es la compañía.
El Génesis no lo dice, pero si Adán hubiera seguido solo, habría huido. El hueco de la soledad le hubiera impulsado a buscar la compañía. Habría recorrido ansiosamente todos los rincones del Paraíso sin saber lo que buscaba, y luego habría saltado la valla del Paraíso, porque una necesidad oscura, irracional, lo empujaba.
Pero hay una soledad de la que se huye y una soledad que se busca. Algunas lenguas distinguen esas dos soledades, como el inglés —loneliness y solitude— o el alemán —Alleinsein y Einsamkeit—. Son realidades tan distintas, que resulta sorprendente que otras lenguas no puedan diferenciarlas. La soledad de la que se huye es la soledad-angustia, y la soledad a la que se huye es la soledad-quietud.
Tampoco lo dice el Génesis, pero Eva, en algún momento, cansada de la locuacidad de Adán y de los juegos ruidosos de Caín y Abel, habría buscado una soledad distinta de la que sintió Adán en el primer día de la creación, que era una soledadangustia, y habría buscado la soledad-quietud, la de estar lejos, la de aislarse un rato bajo la sombra silenciosa de una encina.
También hay una compañía de la que se huye y una compañía que se busca. Parece que solo el sánscrito distinguió ambas compañías, y las llamó dutsang y satsang. Es curioso que solo una lengua muerta diferencie una dualidad tan viva. Dutsang es la compañía-obstáculo, la que nos lo impide todo, la tranquilidad, la serenidad, la quietud, la paz. Satsang es la compañía-dádiva, la que nos da gratuitamente todo, la paz, la comprensión, la ayuda.
Deshaciendo el enredo, se puede decir que se huye de la soledad-angustia a la compañía-dádiva, y de la compañía-obstáculo a la soledad-quietud. Cualquier otro cruce de soledades y compañías solo dará lugar a una huida frustrada.
Sosiego exterior y sosiego interior
Sea refugiándose en la soledad o refugiándose en la compañía, el hombre lo que busca con la huida es el sosiego. El mundo, el entorno hostil, le produce un sentimiento negativo o privativo: una in-quietud, una des-sazón, un des-asosiego. Ese mundo o ese entorno le han privado de algo, y ese algo lo tiene que recuperar. «El sosiego —escribió Kant— es una condición sine qua non de la felicidad». De manera que para alcanzar la meta última de la huida, que es la felicidad, el hombre tiene que pasar por esa meta previa que es el sosiego.
Se podría decir que el que huye es un buscador de sosiego, lo que en el ámbito germánico se ha llamado un Stillesucher. Pero hay que tener en cuenta que el sosiego tiene dos elementos: el sosiego exterior y el sosiego interior. Se puede huir de muchas cosas: de un ruido constante que amarga la vida (el ruido de una industria cercana, el ruido del tráfico urbano, el ruido de vecinos sin consideración) y refugiarse en la quietud de la naturaleza; se puede huir del fingimiento de las relaciones sociales y recluirse en la vida sencilla de la aldea...
Pero con esta huida al bosque o a la aldea se ha conseguido solo el sosiego exterior. Con el mero desplazamiento no se ha alcanzado el otro elemento del sosiego, que es el sosiego interior. Como dice Quevedo en la frase con que cierra la vida del Buscón, «nunca mejora de estado quien muda solamente de lugar y no de vida y costumbres».
¿Acaso el que huye de su Patria,
huye de sí mismo?
Patriae quis exul
se quoque fugit?
se pregunta Horacio en unas de sus Odas. Y más explícito es aún Séneca: «¿Qué se gana atravesando el mar y cambiando de ciudad? Si quieres ahuyentar las inquietudes que te oprimen no necesitas estar en otro lugar, sino ser otro».
Aunque se aleje, si el fugitivo no se sosiega no habrá culminado la huida. Allá donde vaya llevará consigo el mismo malestar del que huye. Sosegarse exige esfuerzo. Es el arduo sosiego del que habló Heidegger. Y el mismo filósofo precisó que sosegarse supone desasirse, distanciarse, «soltarse» de sí mismo (das Sichloslassen), someterse a un esforzado serenamiento interior (das In-sich-beruhen).
Un verso de san Juan de la Cruz lo ha dicho todo con un solo adverbio. Un adverbio que revela en sus dos únicas letras todo el esfuerzo que exige el desasimiento interior:
Estando ya mi casa sosegada.
Ese «ya» ha dejado acuñada para siempre la dura lucha que exige el sosiego. Hölderlin nos lo había advertido: «Lo que es permanente lo dicen los poetas».
Reacciones ante la adversidad: rebelión o huida
La huida no es la única reacción posible frente al entorno hostil. Cabe también la rebelión. En este segundo caso se trata de reaccionar frente al mundo en lugar de escapar de él. Hay quien, como Thoreau, optó por la huida y, tras su solitaria reclusión en Walden Pond, se rebeló contra la sociedad de su tiempo y se hizo el paladín de la objeción de conciencia.
Entre la rebelión y la huida hay una realidad intermedia, que es la expectativa de poder cambiar la realidad, lo que la psicología alemana viene llamando Selbstwirksamkeitserwartung. Toda huida supone una previa frustración de esa expectativa. En unos casos, el fugitivo hará (habrá hecho) algún intento de cambiar la realidad; en otros casos (la mayoría) contará ya inicialmente con el fracaso de cualquier intento, y no llegará a hacerlo.
Cabría plantearse cuál de las dos conductas —la rebelión o la huida— es éticamente más valiosa. La respuesta exige plantearse antes otra pregunta y darle a su vez respuesta: si el cambio del mundo se alcanza con el cambio de las estructuras o con el cambio de las personas. Y como esta cuestión preliminar es un falso dilema, porque los dos elementos de la disyuntiva no se oponen sino que se complementan, la otra cuestión no puede responderse tampoco a favor de una o de otra conducta. Como dijo André Breton en sus últimas palabras de la clausura del Congreso internacional de escritores para la defensa de la cultura, celebrado en París en 1935: «Transformar el mundo, dijo Marx; transformar la vida, dijo Rimbaud: estas dos consignas tenemos que entenderlas en realidad como una sola».
La misma disyuntiva se planteó en el último tercio del siglo XX con el enfrentamiento entre yippies y hippies. Visto el asunto con perspectiva histórica, es evidente que ni uno ni otro movimiento resultó eficaz ni, por tanto, éticamente valioso en términos de lo que Singer ha llamado ética práctica (Practical Ethics, 1979). Es verdad que los dos fueron movimientos contraculturales, y la Historia demuestra que cualquier lucha contra el sistema que quiera ser eficaz a la larga hay que hacerla desde dentro del sistema.
En todo caso, la legitimidad de la huida no hay que plantearla necesariamente en el plano de la ética social, porque se trata una cuestión que afecta más a la ética personal o individual.
El valor de huir
Un viejo tópico asocia huida a cobardía. Y sin embargo es todo lo contrario: huir es, en la mayoría de los casos, un acto de valor. No se trata de huir de los deberes y responsabilidades, naturalmente, sino huir de una circunstancia vital que resulta hostil. Pero en la mente del que planea la huida resuena de inmediato el viejo tópico, que emerge del sistema de valores y desvalores inculcado en la infancia: huir es de cobardes.
No, huir es de valientes. Porque la felicidad es un deber. Hay que huir valientemente de la infelicidad a la felicidad. A la morbosa fruición en el dolor hay que oponer la luminosa complacencia en la alegría. Si la vida es un valle de lágrimas, hay que construir con urgencia un puente que lo cruce y conduzca del llanto a la sonrisa.
No se trata de buscar «la euforia perpetua», como ha titulado un ensayo el filósofo francés Pascal Bruckner. En nuestro tiempo se ha pasado del valle de lágrimas al campo de rosas: la exaltación de la salud y la belleza, la intolerancia al dolor, la negación de la muerte. La vida no es lo uno ni lo otro: hay que dar a las realidades dolorosas su espacio propio, pero su espacio justo. Agotado ese espacio, hay que tener la valentía de huir.
La bella Circe, la de hermosos rizos (kalliplókamos), le recomienda a Ulises que huya de Escila, el monstruo con torso de mujer y seis perros unidos a su cintura. «La mejor cosa es la huida» (fugéein kártiston ap’autés), le dice. En un mundo lleno de héroes valerosos, como el de la Odisea, la diosa no vacila en aconsejar a Ulises que huya. En la moral heroica cabía también la huida, cuando esta era la conducta adecuada. El propio Ulises huye de Circe. La diosa se había enamorado de él y él había sucumbido a su dulzura, pero en Ítaca le esperaba Penélope.
Salir del mundo, salir de la vida
El que huye del mundo toma una decisión consciente y libre que le conduce a una situación que considera mejor para su vida: en unos casos el destino es la soledad y en otros es la compañía, y cada una con múltiples variantes. Hablar de mundo, ya lo hemos dicho, es una forma abreviada de referirse al entorno hostil. Pues bien: cabría considerar, a primera vista, que falta en estas páginas un capítulo dedicado a la huida más drástica del entorno, que es el suicidio.
Pero no es así. La huida y el suicidio son fenómenos radicalmente inversos: primero, porque el suicida no adopta una decisión consciente y libre, y segundo, porque el suicida no quiere huir —no quiere quitarse la vida—, sino que quiere liberarse de una situación para la que no encuentra salida.
En la casi totalidad de los suicidios existe un trastorno mental (depresión, abuso de sustancias, bipolaridad, esquizofrenia) o un trastorno de la personalidad (perturbación emocional, afectiva, social), que condicionan la decisión del suicida, que deja de ser enteramente consciente y libre.
El casi que completa la totalidad de los casos queda para el llamado suicidio lógico: el de quien se plantea con rigor filosófico si la vida vale o no vale la pena ser vivida, y adopta la decisión práctica coherente con la respuesta teórica. La formulación del suicidio lógico la hizo Dostoievski en el Diario de un escritor (1876): si el entorno es «estúpido, duro y vejatorio», y no puedo aniquilar el entorno, me aniquilo a mí mismo, porque no quiero padecer esa tiranía. Cumpliendo la exigencia de Nietzsche de que el auténtico filósofo debe predicar con el ejemplo, tanto el alemán Philipp Batz (después de los razonamientos expuestos en La filosofía de la Redención (Die Philosophie der Erlösung, 1876), como el italiano Carlo Michelstaedter, una vez expuestas sus ideas en La persuasión y la retórica (La persuasione e la rettorica, 1913), se suicidaron. Pero el suicidio lógico dejará siempre abierta la contradicción entre esa fría lógica que lo determina y los mecanismos naturales del comportamiento, contradicción que hace difícil que la idea misma del suicidio lógico pueda ser entendida en un plano puramente abstracto (es decir, sin tener en cuenta los aspectos psicológicos o psiquiátricos de la persona en concreto).
Queda el segundo rasgo del suicidio que lo diferencia de la huida, y es que el suicida no quiere huir —no quiere quitarse la vida—, sino que quiere liberarse de una situación para la que no encuentra salida. Es decir, no es solo que la voluntad del suicida no sea consciente y libre, sino que, además, el suicida no quiere tomar ese camino que le saca de la vida: es que no encuentra otro. A ese estado se le ha llamado la «visión de túnel». Todo su entorno lo percibe cerrado, negro, impenetrable, y la única salida visible, la absolutamente única, es el suicidio.
Huida y evitación
Huida y evitación son dos fenómenos muy próximos, hasta el punto de haberse afirmado que la evitación es una modalidad de huida. Pero no es así, y es necesario el deslinde de ambos conceptos.
La evitación tiene dos modalidades: la conducta de evitación y el trastorno de la personalidad por evitación (TPE, ÄVPS, AvPD, en las siglas adoptadas por el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales en sus diversas versiones lingüísticas). La conducta de evitación (Vermeidungsverhalten, avoidance coping, comportement d’évitement) es una respuesta normal a lo que se llama un estímulo aversivo —un estímulo que resulta desagradable para quien lo recibe—. La conducta de evitación puede ser de tres tipos: mental (se evitan determinados pensamientos), emocional (se evitan emociones negativas) y motora (se evita ir a un determinado lugar para eludir las emociones que se pueden suscitar en él).
Evitación y huida tienen una premisa común: en ambas se elude una circunstancia adversa. Pero la evitación es una conducta estática, de pura inhibición. Es cierto que también hay huidas con esas mismas características —estáticas e inhibitorias (más adelante se examina el emboscamiento, la actitud conmigo-queno-cuenten y la conducta que hemos llamado puerta cerrada)—, pero en ellas no se trata de un simple mecanismo psicológico de defensa —a veces incluso inconsciente—, sino de un comportamiento más elaborado de rechazo al entorno a su conjunto, y no a un concreto estímulo aversivo.
El psicólogo norteamericano Orval Hobart Mowrer ha escrito que la conducta de evitación puede ser un prolegómeno de la huida. Que desemboque o no en ella depende del resultado de la evitación: si se ha logrado eludir plenamente el desagrado que la desencadena, el sujeto se sentirá satisfecho y no desarrollará una conducta ulterior; si no lo ha logrado, lo que había sido hasta ahora un simple mecanismo de defensa dará lugar a una fase reflexiva, y el sujeto decidirá si emprende o no a la huida.
La conducta de evitación se convierte en patológica cuando su persistencia afecta desfavorablemente a la salud física o mental del individuo. Surge entonces el trastorno de la personalidad por evitación (Ängstlich-vermeidende Persönlichkeitsstörung, Avoidant personality disorder, trouble de la personnalité évitante). La distancia del trastorno por evitación y la huida es aún mayor que la distancia entre la conducta de evitación y la huida. La razón radica en que el sujeto afectado por ese trastorno sufre una ansiedad que le induce a un aislamiento social que él se impone a sí mismo, y en el que dominan los sentimientos de inadecuación y de ineptitud. No hay, por tanto, huida. El sujeto no se libera, aislándose, de su inadecuación al entorno, sino que se hunde aún más en ella.
Falsas huidas
Hay también huidas falsas, huidas que parecen legítimas y no lo son. Dos de ellas tienen profunda raigambre cultural: la huida de la libertad y la huida del placer.
«El hombre está condenado a ser libre», escribió Sartre en el núcleo de su obra filosófica mayor, El ser y la nada (L’Être et le Néant, 1943). El hombre percibe la libertad como una condena, porque le obliga a tomar por sí mismo continuas decisiones, y con ello a asumir una responsabilidad. Esa condena se acentúa porque el hombre tiene que valorar exactamente la realidad antes de decidir, y esa valoración es difícil, porque, como dijo Heidegger, el hombre es un ser de lejanías (ein Wesen der Ferne): todo lo ve lejano, desdibujado, impreciso. Y el individuo responde muchas veces a esa obligación de asumir la responsabilidad (y previamente a la necesidad de enfocar la realidad para verla y entenderla con claridad) con una conducta muy simple: la huida. Así tituló Erich Fromm uno de sus libros: La huida de la libertad (Escape from Freedom, 1941). Y casi el mismo título dio el filósofo y economista Otto Veit a una de sus obras: La huida ante la libertad (Die Flucht vor der Freiheit, 1947).
La huida de la libertad es una huida ilegítima, porque la conducta que procede ante la libertad es asumirla responsablemente. «La libertad —escribe Fromm en la introducción a su obra— le da al hombre independencia y la posibilidad de actuar racionalmente, pero le hace sentirse aislado, y con ello temeroso e impotente. Y ese aislamiento no puede soportarlo, y reacciona huyendo y descargando su libertad en alguna forma de dependencia y de sometimiento». Kierkegaard había hablado, un siglo antes, del «vértigo de la libertad», que es producido por «la tremenda angustia de elegir» (Begrebet Angest, 1844).
La huida de la libertad explica conductas muy diversas, como la adhesión a regímenes políticos autoritarios, el conformismo con determinadas normas sociales y el ingreso en sectas que ofrecen una doctrina precisa y segura. También explica el fenómeno que desde Robert Pfaller y su obra Interpasividad. Estudios sobre el goce delegado (Interpassivität. Studien über delegiertes Genießen, 2000) se viene llamando así, interpasividad: la delegación que un individuo hace en otro para que actúe e incluso sienta por él. En todos estos y también en otros casos se huye de la libertad, y esa libertad se cede a otro individuo o a una organización.
La segunda huida falsa es la huida del placer. Ya los filósofos epicúreos hablaron de esa huida del placer (tes hedonés hypexaíresis), pero para rechazarla. «La huida del placer hace que nazca el dolor [...], y el placer es el origen y la meta de una vida feliz, porque es el primer bien que la naturaleza nos inspira desde el momento de nuestro nacimiento», escribe Epicuro en su célebre Carta a Meneceo (Epistolé pros Menoikea, siglo IV a.C.).
Cuando empieza a imponerse la huida del placer es en los tiempos del monacato primitivo. «Cierra tus ojos a todas las bellezas del mundo, niega tu olfato a todo perfume agradable», le aconseja Evagrio Póntico al monje (De ieiunio, siglo IV d.C.). «Nada atrae tanto la benevolencia divina como el sufrimiento», escribe san Gregorio de Nacianzo por los mismos días.
La huida del placer sexual se impone aún con mayor ahínco. Eustacio de Sebaste conmina a las personas casadas a escapar del matrimonio y adoptar el único estado que puede conducir a la salvación: el celibato. Las predicaciones de los seguidores de Eustacio a favor de la continencia crearon graves problemas en la convivencia matrimonial. Las doctrinas eustacianas fueron condenadas en el concilio de Gangra (h. 340).
Santo Tomás de Aquino distingue entre el placer que se desea por la naturaleza (gozo, gaudium) y el placer que se desea por la razón (delectación, delectatio). Y no rechaza ninguno de los dos tipos de placer. «Todo placer es bueno para combatir la tristeza —escribe—, cualquiera que fuere su procedencia» (aunque no todo exactamente, hay que distinguir secundum genus). En resumen: «Aunque no toda vida placentera sea virtuosa y feliz, sí toda vida feliz implica tanto el ejercicio del bien como el disfrute del correspondiente placer».
El jansenismo vuelve a exhortar a una urgente huida del placer. «Es bestial hacer uso del sexo buscando el placer», escribe Jansenio (Augustinus, 1640). (Adviértase que el adjetivo no puede ser más duro: es bestial). La relación conyugal mantenida solo por el placer es pecado.
Pero el odio al cuerpo no empieza y termina en el jansenismo. El dualismo maniqueo (el espíritu es de Dios y el cuerpo es del demonio) recorre toda la moral cristiana a lo largo de la historia. Y cada vez que resurge se maligniza el placer y se impone la huida.
La huida del prójimo que preconizó Nietzsche sería también una falsa huida, una huida ilegítima, si a este autor no hubiera que entenderle a la luz de su trastrocamiento de todos los valores (Umwertung aller Werte).
«¿Acaso os aconsejo yo el amor al prójimo? ¡Más bien os aconsejo la huida del prójimo y el amor a los más lejanos!». «No os aconsejo al prójimo, sino al amigo», escribe en un capítulo de Así hablaba Zaratustra (Also sprach Zaratustra, 1883) que lleva como epígrafe Sobre el amor al prójimo (Von der Nächstenliebe). El prójimo está lo suficientemente cerca, a juicio de Nietzsche, como para sentir por él compasión, un sentimiento que pertenece a la moral de los esclavos (Sklavenmoral). El prójimo es una coartada moral. El prójimo sirve para tranquilizar la conciencia. Se le da una limosna —un par de monedas de la calderilla que tintinea en el bolsillo— y se siente uno generoso y feliz.
Pero la huida del prójimo no excluye el amor al más lejano (Nietzsche juega con la contraposición de los términos Nächsten, que es prójimo, pero también el más cercano, y Fernsten, que es el más lejano) ni el amor al amigo. El más lejano no nos agradecerá nuestro amor, y no nos sentiremos satisfechos con su gratitud, y por tanto no nos servirá para tranquilizar nuestra conciencia. Del lejano no sabemos ni sabremos nada. Por otra parte, el amor al amigo nos permitirá ejercer con él nuestra voluntad de poder (Wille zur Macht), que es para Nietzsche el máximo valor, la cúspide de la moral de los señores (Herrenmoral). A través de nuestra voluntad de poder, que es creativa (y que procede de la pujanza o Wille schopenhaueriana), podremos hacer del amigo un ser superior, un superhombre.
La huida perpetua
Pascal advirtió ya de la desorientación vital que suponía la huida permanente. Porque la huida, como tránsito de un entorno hostil a un entorno propicio, debe conducir a la felicidad, no a la inquietud, una inquietud que a su vez impulse a una nueva huida, y esta otra vez a la inquietud, y de nuevo a una huida, en una repetición incesante. A esa huida permanente la llamó Pascal divertissement (que se ha traducido por divertimento y por agitación, alienación, y que probablemente resulte más preciso llamar aturdimiento). Según su Pensée 414, «La única cosa que nos consuela de nuestras miserias es el aturdimiento y, sin embargo, es la más grande de nuestras miserias. Porque es lo que nos impide pensar en nosotros y lo que nos hace perdernos insensiblemente».
Frente a la insatisfacción, la inquietud o el aburrimiento —ese ennui que tiene un sentido de tanta profundidad existencial en Pascal—, la solución es la huida, pero la huida que conduzca a un yo mejor (reinvención) o a la intimidad más auténtica (emboscamiento) o a una apertura espiritual (fuga saeculi) o a un entorno grato (Beatus ille, huida thoreana, huida robinsoniana...) o a una compañía cómplice (huida a dos, neotribalismo...). Lo que no tiene sentido es una huida que conduzca a otra huida, en una carrera continua, porque esas huidas solo pueden ser resultado de un error: se ha confundido el destino.
La obra de Jean-Marie Gustave Le Clézio El libro de las huidas (Le Livre des Fuites, 1969) es el relato de una huida perpetua. El propio autor alerta del peligro de «la avidez de huir». Es el peligro en el que cae el personaje central de la novela, al que llama Jeune Homme Hogan, o simplemente Jeune Homme, para darle un valor universal. En realidad, no se trata propiamente de una novela, sino de doscientas noventa y cuatro páginas de excelente prosa.
El Joven huye de una sociedad que no le gusta. Pero cae en el divertissement pascaliano. Emprende una huida que no tiene fin. Se refugia en su propio aturdimiento. «Huir, huir siempre. Partir, abandonar este lugar, este tiempo, esta piel, este pensamiento. Sacarme del mundo, abandonar mis propiedades, desechar mis palabras y mis ideas, e irme».
El personaje de Le Clézio es la encarnación de la huida perpetua, una huida cuya insatisfacción trata de saciarse con otra huida, cada vez emprendida con más avidez, cada vez con más voracidad. «Huir, es decir, traicionar todo lo que os ha sido dado, vomitar lo que hemos tragado a lo largo de los siglos. Huir: huir de la huida misma, negar hasta el último placer de la negación. Entrar en sí mismo, disolverse, evaporarse, hacerse cenizas, con entusiasmo, sin darse un respiro».
El nuestro es tiempo de huida
Con independencia de los motivos individuales de huida, hay tiempos reacios y tiempos proclives a la huida. Se trata, en el plano social, de un fenómeno parecido a las mareas: hay horas en que el mar se retira y retira los despojos que flotan sobre el agua, y horas en que el mar se encrespa y arroja los despojos a la orilla. El mundo que nos ha tocado vivir es de marea alta: arroja a los individuos a la huida.
La razón se podría llamar neomilenarismo. Hay una sensación generalizada de degradación medioambiental, de burbujas que se pinchan (sin que nadie entienda lo que son las burbujas ni las razones por las que se pinchan, pero la metáfora es tan expresiva que todos la aceptan), de inoculación de virus (biológicos e informáticos), de aumento de la violencia (de la doméstica a la planetaria), de evolución desbocada de la tecnología, de tambaleo de la estructura política de la sociedad. En definitiva: se percibe confusamente el fin de una era.
Además, el hombre de hoy, conozca o no el mito de Sísifo, tiene la sensación de que vive levantando sudorosamente una gran roca redonda que vuelve a caer indefinidamente. Su vida gira en torno a la devolución de un préstamo (para pagar la vivienda), y luego de otro (para pagar el coche), y luego de otro (para pagar un apartamento raquítico en la playa), y luego de otro (para pagar las vacaciones), y luego de otro..., y siempre con el riesgo de perder las cuatro paredes que cobijan su existencia en caso de que incumpla y se ejecute la hipoteca. Y tiene la vaga pero firme convicción de que eso no es vida, que vivir no es amortizar, sino otra cosa con mayor sentido.
No siempre ha sido así. Ha habido épocas en que la sociedad estaba en calma y el hombre estaba satisfecho con su vida. Cuando Ortega escribió La rebelión de las masas, en 1930, describía al «hombre medio» como un individuo que vivía «con facilidad y seguridad económica», que gozaba de «confort y orden público», y añadía: «La vida va sobre cómodos raíles, y no hay verosimilitud de que intervenga en ella nada violento y peligroso».
Como diría Azorín, «hay tiempos de bonanza y tiempos de procela». Los primeros no inducen a la huida, y los segundos, sí. El nuestro es tiempo de huida. Luego huirá el que quiera, pero el ambiente es propicio. La propia palabra huida, que podría sonar indiferente a los oídos del hombre de otras épocas, hoy suena bien. Huida evoca, en nuestros días, liberación de una sociedad opresora y de una vida incómoda. Huida suena hoy —primeras décadas del siglo XXI— a felicidad.
La huida como elusión
No se puede ignorar que hay una patología de la huida. El hombre puede sufrir un mal, sus afectos pueden sufrir un mal, su conducta, en cualquier orden, puede sufrir un mal. El mal de la huida es la elusión.
Zygmunt Bauman ha profetizado el fin de la era del compromiso mutuo. El compromiso va a terminar y le va a suceder la huida, el escurrimiento (escape, slippage). Este es por tanto el mal que sufre, o puede sufrir, la huida: que sirva como elusión del compromiso. En nuestro tiempo se ha hipertrofiado lo que Bauman llama avoidance: la capacidad de eludir. El hombre de hoy se ha convertido, o se está convirtiendo, en un fugitivo tanto personal como social. Si antes eludía los compromisos discretamente, disimuladamente, incluso mesuradamente, ahora empieza a eludirlos descaradamente. Empieza a huir de ellos.
Esta huida se produce de manera especial, según el pensador polaco-sajón, cuando se trata de relaciones de autoridad. La huida se ha convertido en una técnica de poder. Hay un viejo refrán que describía con bastante precisión esa conducta: «Tirar la piedra y esconder la mano». Se ejerce la autoridad, el poder, y, luego, quien lo ha ejercido se desentiende de las consecuencias, huye. Se lanzan por sorpresa misiles muy precisos, incluso inteligentes, de esos que saben perseguir sus objetivos, y luego los bombarderos se retiran a sus bases, a miles de quilómetros de distancia. La guerra ha terminado. Allá los oriundos con sus escombros.
Pero este es un ejemplo extremo. No hace falta ir tan lejos. El ejercicio del poder se da también entre gobernantes y gobernados, entre empresarios y trabajadores, entre líderes y seguidores, entre padres e hijos. Los actos de autoridad no van seguidos de una asunción de sus consecuencias. Falta la parte constructiva, la fase de restablecimiento del orden y de estímulo para el futuro. La autoridad, en cualquiera de esas variantes, aparece, da un firme puñetazo en la mesa o un chillido estridente, y desaparece.
¿Qué tiene que ver esto con la sociedad líquida? Pues mucho. Como ha escrito Bauman, «los códigos y las conductas que uno podía elegir como puntos de orientación estables, y por los cuales era posible guiarse, escasean cada vez más en la actualidad». La levedad, la liviandad, se ha convertido en el mayor valor, en el mejor símbolo del poder. «Cargarse de compromisos mutuamente inquebrantables puede resultar positivamente perjudicial, porque nuevas oportunidades aparecen en cualquier otra parte». Las relaciones personales, y en especial las relaciones de autoridad, se ejercen ahora sin asumir compromisos: «El poder es cada vez más voluble, escurridizo, cambiante, evasivo y fugitivo». Ejercer el poder supone ejercitar «el arte de la huida» (the art of escape).
Este es pues el mayor mal que hoy amenaza —o afecta ya— a la huida: ser una conducta inconsecuente e irresponsable. La modernidad líquida ha supuesto la pérdida de los anclajes que tenía la modernidad sólida. Y sin anclajes, sin valores ni reglas de conducta, el hombre se ha convertido en un ser que no se compromete con nada, y por tanto, cuando debería comprometerse, huye.
Escapología, Etología, Antropología
Resulta llamativo que la huida, como patrón de conducta que se ha dado a lo largo de toda la evolución de la cultura, no haya sido objeto de estudio particular por los antropólogos.
En este libro se pretende abrir —o al menos entreabrir— un capítulo nuevo en la Antropología, que habría que llamar Escapología, un campo del conocimiento (sería excesivo considerarlo una ciencia autónoma) que se centra en el estudio de la huida.
La huida pertenece en concreto a la Etología, que aborda el estudio del comportamiento, y específicamente a la Etología humana, que estudia el comportamiento del hombre. El fundador de esta rama de la Antropología, el profesor austriaco Irenäus Eibl-Eibesfeldt, puso ya de relieven su libro Contra la sociedad de la desconfianza (Wider die Misstrauensgesellschaft, 1994) que el patrón de conducta huida (Verhaltensmuster Flucht) se forma en la edad más temprana del hombre, en la época de lactancia (Säuglingsalter), y que las experiencias iniciales de adversidad determinan la tendencia posterior a la huida.
Según el mismo autor, los patrones de conducta responden a factores innatos y culturales. De ahí que considere que la Etología humana se inserte tanto en la Antropología como en un sector de la Biología que denomina Biología del comportamiento (Verhaltensbiologie). A su juicio, entre los factores culturales que son decisivos en los patrones de conducta están los valores del grupo (Gruppenwerte), los modos de comportamiento (Verhaltensweisen) y los mitos forjados por la sociedad (Mythenbildung). Esos factores culturales hacen que tenga especial relevancia en el campo de la Etología humana la comparación de culturas (que Eibl-Eibesfeldt eleva al rango de una rama de la Etología, la Kulturethologie).
Particular interés tienen, respecto de la huida, las precisiones de Eibl-Eibesfeldt sobre la libertad de decisión. Aunque rechaza el determinismo, su juicio sobre la libertad de decisión es que no se trata en absoluto de una facultad discrecional. Por un lado, se plantea la pugna entre la racionalidad y la emotividad, y la facilidad o dificultad que tiene cada persona para controlar los impulsos afectivos. Por otro lado, existen diversos factores que influyen en la valoración de las alternativas de conducta: las experiencias personales, las exigencias éticas y estéticas, la disposición emocional.
En las páginas que siguen se ha querido ofrecer un elenco cultural de huidas. Queda por tanto en pie el examen de la huida en relación con las grandes cuestiones de la Etología: la percepción y la autorreflexión, los factores ontogenéticos y filogenéticos de la conducta, las estrategias comportamentales y la compresión de los comportamientos. Pero todo esto va mucho más allá de lo que aquí se ha pretendido.