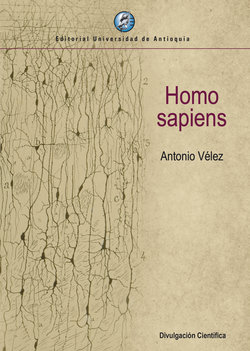Читать книгу Homo sapiens - Antonio Vélez - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление5
Genoma y ambiente
Todo es bueno tal como sale de las manos del Creador; todo se corrompe en las manos del hombre
Jean-Jacques Rousseau
Las naturalezas del hombre son iguales; son nuestros hábitos los que nos separan
Confucio
La vieja pregunta sobre si el hombre, con su amplio repertorio de conductas, es un producto de sus genes o de su ambiente, al fin empieza a ser respondida con claridad. La respuesta hallada satisface a la mayoría de los biólogos evolucionistas, pero en el medio cultural normal, e incluso entre algunos intelectuales del área de las humanidades, aún subsisten ideas ingenuas alrededor de un tema tan importante.
La situación actual la describe muy bien Steven Pinker (2002):
Hasta comienzos del decenio 1960-1970, el ambientalismo era la teoría imperante. Para sicólogos, antropólogos y filósofos, la conducta del hombre estaba determinada esencialmente por su ambiente o entorno. La participación de los genes en ese asunto era despreciable, cuando no nula. Justo al llegar a ese decenio, comenzaron a aparecer estudios sobre el hombre que mostraban que en su conducta había características muy parecidas a las halladas por los etólogos en distintas especies animales y, en consecuencia, influidas por instrucciones genéticas. Y con la aparición de esos estudios comenzó la llamada guerra genes-ambiente. Otra guerra de los treinta años, que ahora parece estar llegando a su fin [...]. Por primera vez aparecieron explicaciones de algunos rasgos de la conducta humana que por siglos habían confundido a los mejores sicólogos. La guerra sirvió, además, para que cada uno de los bandos en disputa revisara su posición, y, ante todo, para que se eliminaran las exageraciones, muy comunes en las disputas humanas. Después de la guerra, la posición de los intelectuales más serios y avanzados es clara: la conducta humana es el resultado indisoluble de un programa genético desarrollado en un ambiente o entorno cultural.
Lo genético se ha asociado siempre con lo innato, lo instintivo y mecánico (y, por ende, animal), y, específicamente, con lo que no es aprendido por el sujeto. Por eso al hablar de la base genética de un rasgo cualquiera de conducta se piensa de inmediato en algo que se da de manera fija, sin necesidad de ningún tipo de aprendizaje y sin intervención aparente del medio ambiente. En contraposición con lo genético aparece lo ambiental o cultural, que se asocia con lo aprendido libremente, sin mayor participación de los genes y, también, con lo “verdaderamente humano”. Existe la tendencia, muy elemental, por cierto, pero a la vez muy extendida, a situar el comportamiento animal en el extremo genético, y el humano en el polo opuesto, el ambiental. Esta dicotomía, muy ingenua, como se tratará de probar en las páginas siguientes, subsiste y subsistirá todavía por largos años, pues está alimentada y soportada por cerrados grupos intelectuales, dogmáticos, influyentes e intolerantes.
Es indudable que en el hombre encontramos características muy independientes del ambiente y que, por tal motivo, se pueden calificar de genéticas: la mayoría de los rasgos anatómicos y fisiológicos característicos de la especie, las conductas del niño recién nacido y los apetitos básicos como el hambre y la sed, entre otros. Existen también rasgos que son puramente ambientales, sin intromisión alguna de los genes. El idioma nativo, la religión profesada, la filiación política, ciertas costumbres gastronómicas particulares, la vestimenta y la etiqueta, unidas a todas las convenciones sociales, sirven como ejemplos destacados. Y hay un tercer grupo, muy numeroso, de rasgos humanos que son imposibles de clasificar si solo se manejan las dos categorías extremas.
Konrad Lorenz ha propuesto un principio que permite, en algunos casos por lo menos, hacer una evaluación del peso relativo de los componentes genético y ambiental de una conducta dada, y que se conoce con el nombre de “principio de transparencia”. Según este principio, a mayor peso del componente genético menor será la percepción consciente de la finalidad adaptativa perseguida por la conducta que se quiere analizar, mientras que a mayor peso del componente ambiental más intensa será la sensación consciente de sus intenciones últimas.
Existen costumbres, como las gastronómicas que balancean la dieta, o mandatos, como la prohibición del incesto, que son obviamente adaptativos, sin que los hombres que los establecieron tuvieran clara consciencia de ello. De acuerdo con el principio de transparencia, debemos esperar un poderoso efecto genético en las raíces mismas de estos preceptos o costumbres. Las relaciones sexuales llevan muchos milenios de práctica intensa, pero solo en época muy reciente el hombre ha entendido el mecanismo de la reproducción. La atracción por el sexo no deja transparentar fácilmente sus propósitos profundos relacionados con la supervivencia de los más aptos; tampoco, el desinterés o rechazo por la relación incestuosa deja entrever al primer intento su higiénico papel de evitar taras, ni el menos importante de promover la variabilidad genética.
El lenguaje humano requiere, para su plena aparición y desarrollo, que se establezca una apropiada interacción acústica con el medio circundante; pero requiere, también, que las rutinas cognitivas que facilitan y propician el habla, y las estructuras anatómicas responsables de la parte fonética, ambas diseñadas de acuerdo con instrucciones codificadas en el genoma, estén maduras y correctamente interconectadas. Si se llegara a producir una falla en alguna de tales estructuras, la aparición y el desarrollo de la capacidad lingüística normal quedarían seriamente comprometidos, y lo mismo ocurriría si se impidiera la estimulación acústica o ambiental.
La inteligencia y la personalidad son dos importantes ejemplos de características humanas con fuertes componentes ambientales y genéticos. El niño con síndrome de Down mostrará cierto retraso mental, sin importar demasiado el ambiente cultural en que se levante, y el niño normal que no reciba ninguna estimulación cultural de su entorno también mostrará un retraso similar, como ha sido el caso, posiblemente, de los niños llamados “salvajes”. Son tan importantes en estos casos los dos componentes, que con faltar uno solo la característica sufre deterioro irreversible. El llamado “efecto Flynn”, en honor de su descubridor, James Flynn, se refiere al hecho notable de que el cociente intelectual (ci), mida lo que mida, ha venido aumentando en Estados Unidos cinco puntos por década. Y puesto que la composición genética de la población se ha mantenido relativamente estable, el efecto Flynn prueba que los factores ambientales tienen una influencia notable en las medidas —muy discutidas— de la inteligencia.
Ambientalismo
La mayoría de los pensadores del pasado, y buena parte de los del presente, se han inclinado por una interpretación del hombre como producto del ambiente cultural que lo rodea. Aristóteles pensaba, con acierto, que existe una naturaleza humana y que la sociedad es producto de dicha naturaleza, pero Platón, antes de aquel, no estaba de acuerdo, pues creía que el hombre es un producto de la sociedad. El filósofo inglés John Locke acuñó el término tabula rasa para explicar la mente del hombre. Según Locke, el niño era, al nacer, una especie de pizarra vacía sobre la cual las experiencias vividas iban escribiendo lo que sería el hombre adulto.
Rousseau defendía la teoría del “buen salvaje”: nacemos buenos, pero el entorno nos modela a su antojo y a más de uno lo vuelve malo. Algunos salen mal librados: criminales, egoístas, celosos y de escasa inteligencia; otros, afortunados, terminan convertidos en hombres de bien: pacíficos, altruistas, inteligentes y creativos. La mayoría resulta heterosexual; una minoría, homosexual o bisexual. Por fortuna, toda la maldad del mundo podría eliminarse: bastaría cambiar las condiciones de crianza y educación. En potencia, el mundo es un paraíso. El mito del buen salvaje apoya la idea de que la violencia que observamos es un comportamiento aprendido, mantra que se repite sin cesar en los círculos intelectuales.
Los filósofos han metido sus narices en todo y lo que han aclarado es bien poco (menos de lo que corresponde a un prestigio siempre hipertrofiado por los historiadores). Jean-Paul Sartre, en El ser y la nada (1944), obra en que formuló su filosofía existencialista, afirmaba: “Debemos abandonar todo enunciado general acerca del hombre. No puede haber naturaleza humana”. Y más adelante continuaba con sus ingenuidades: “todo aspecto de nuestra vida mental es intencionalmente elegido y es nuestra responsabilidad; si estoy triste es porque escogí estarlo”. Con razón alguien definía la filosofía como un cementerio de ismos.
Marx pensaba que los modos de producción de la vida económica condicionan los procesos sociales, políticos e intelectuales en general, y que no es la consciencia del hombre la que determina su ser, sino que, al contrario, su ser social es el que determina su consciencia. En la teoría materialista de la historia se acepta que no hay una naturaleza humana fija, pues ella cambia con el modo de producción. Lenin se oponía a tener en cuenta los efectos biológicos: “La transferencia de los conceptos biológicos al campo de las ciencias sociales es una frase sin sentido”. Y pensaba que el éxito futuro del comunismo, que él daba por descontado, se basaba en la hipótesis de que la naturaleza humana podía moldearse para el nuevo sistema. Puras marionetas: “El hombre puede ser corregido. Podemos hacer con él lo que deseemos que sea”. La historia, que no perdona y que termina siempre teniendo la razón, lo desmintió. Puede haber verdades eternas, pero no mentiras eternas.
Los conductistas de la escuela americana de John B. Watson y B. F. Skinner, ambientalistas extremos, postulan que la conducta humana se deriva del condicionamiento operativo por medio del estímulo, el castigo y la recompensa. Los cerebros de los niños, según tal doctrina, son memorias abiertas en las que la cultura puede cargar cualquier programa. Watson, con gran temeridad, se atrevió a decir: “Dadme una docena de infantes bien formados y después de haber definido mi mundo, puedo, lo garantizo, hacer al azar de cada uno lo que yo quiera: doctor, abogado, artista, comerciante y, aun, ladrón o mendigo, independientemente de sus talentos, inclinaciones, habilidades, vocaciones y razas de sus ancestros”. Elemental tu error, mi querido Watson. Skinner, su discípulo más distinguido, enfatizaba la importancia de la formación del ser humano a partir de sus experiencias ambientales: “En lugar de decir que un hombre se comporta de un modo determinado a causa de las consecuencias que se derivan de su conducta, simplemente decimos que se comporta así a causa de las consecuencias que se han seguido en el pasado de una conducta similar” (1975).
Debe reconocerse que los conductistas no estaban del todo equivocados: todavía hoy, a los animales se los amaestra por medio de recompensas y castigos, y no hay duda de que ciertas conductas humanas pueden derivarse de experiencias que en cierto momento muy especial representaron algún premio o castigo. Si pretendemos ser rigurosos, admitamos que el castigo y la recompensa siguen siendo un instrumento de gran utilidad para la educación de los niños. Algunas conductas supersticiosas deben su génesis al hecho de asociar una acción con un efecto que de manera errada clasificamos como recompensa o castigo. Uno de los efectos secundarios de los tratamientos con radiación y quimioterapia en los pacientes cancerosos es la pérdida del apetito. Se especula que, en gran medida, son aversiones gustativas condicionadas por las molestias gastrointestinales producidas por tan agresivos tratamientos.
En el mundo de la antropología, la influencia de la investigadora Margaret Mead y la seguridad con que se refirió al comportamiento de los samoanos convencieron al mundo intelectual de que el ambiente definía las principales variables sicológicas. Pero lo que hizo Mead fue complacer a su maestro, Franz Boas, quien sostenía que el entorno social determinaba nuestras mentes en una medida mayor que todos los factores biológicos juntos. Así escribió Mead: “Yo afirmo que, al menos que se demuestre lo contrario, todas las actividades complejas están determinadas socialmente y no son hereditarias”. Y se demostró lo contrario. Mead le contó al mundo que los samoanos vivían en un dorado paraíso terrenal: no tenían prejuicios acerca del sexo —tanto prematrimonial como homosexual—, no conocían jerarquías sociales, estaban desprovistos de pasiones, eran indulgentes con los hijos y no competían entre ellos, a la par que desconocían la violencia. Pero no hay mentiras eternas: el antropólogo australiano Derek Freeman fue a Samoa y no encontró el paraíso que había soñado Mead, y se lo contó al mundo. Freeman destruyó el mito: Margaret Mead realizó sus estudios por medio de informantes poco confiables (Christen, 1989). La verdad era que, entre los samoanos, como en el resto del mundo, había delincuencia común, culto a la virginidad, violaciones, celos sexuales y fuertes creencias religiosas. Probó así que la señora Mead era una embustera de aquí a Samoa.
De acuerdo con los defensores del “modelo social estándar”, todo el contenido de la mente humana se deriva u origina afuera, en el ambiente, en el mundo social. Se aprende con los mismos mecanismos que usamos para adquirir el lenguaje, para reconocer las expresiones de las emociones o para adquirir ideas acerca de la reciprocidad con los amigos. Esto se debe —dicen los defensores— a que los mecanismos que gobiernan el razonamiento, el aprendizaje y la memoria operan de manera uniforme, de acuerdo con principios inmodificables e independientes de los contenidos. Por eso se los llama “de dominio general”. Tales mecanismos están construidos de tal forma que no tienen características especializadas para procesar las diferentes clases de contenidos. Por eso lo que pensamos y sentimos se deriva del mundo externo, social y físico. El mundo social, dicen, organiza y crea significados en las mentes individuales, pero nuestra arquitectura sicológica humana no posee estructura distintiva que organice el mundo social o lo llene con significados. Se piensa que otras funciones cognitivas, como aprender, razonar o tomar decisiones son llevadas a cabo por circuitos de carácter general, “todo terreno”. Una especie de inteligencia general, facultad hipotética compuesta por circuitos diseñados para razonar, independientes del contenido. La flexibilidad del razonamiento humano, en consecuencia, es la evidencia de que existen de verdad dichos circuitos multiusos.
Un hombre que estuviera determinado completamente por su ambiente de crianza, como tantos pretenden, no sería en realidad un hombre, pues desaparecería completamente su individualidad. Una persona así no podría aportar nada nuevo a la vida del grupo; sería no más que un esclavo de su cultura. La teoría del determinismo cultural o ambiental implica una monótona igualdad entre todos los individuos pertenecientes a una misma cultura; en particular, todos los humanos serían aburridoramente parecidos, y esto no concuerda de ningún modo con lo que observamos en el multifacético mundo que nos rodea. Digamos que el extremo opuesto al ambientalismo, el “nativismo”, también es vicioso. Los nativistas suponen que el comportamiento humano no está esclavizado por las fuerzas del ambiente, sino que el genoma lo determina casi en su totalidad. Se trata de otro error no menos grave. Un hombre controlado totalmente por sus genes sería también un esclavo (esta vez de su genoma).
La enorme variedad de individuos que encontramos en el género humano solo se explica como el producto de dos factores diversificadores: la gran variedad de genomas, multiplicada, y por tanto potenciada, por la no menos enorme variedad de ambientes. Pensar, como los empiristas, que al nacer somos tabula rasa o pizarra vacía es una indebida simplificación que ya no tiene justificación alguna y que, además, es incapaz de explicar el permanente obrar del hombre a contrapelo de lo enseñado. Significa olvidar “que el hombre es un ser con una larga historia natural y una corta historia cultural”, según expresión afortunada de Irenäus Eibl-Eibesfeldt (1986).
El mito del buen salvaje lo han refutado los estudios de las sociedades que aún viven de la caza y la recolección, y las sociedades en general, que demuestran que la violencia y la guerra son universales humanos. Los informes sobre tribus que nunca se han embarcado en una guerra no son más que mentiras de la misma calaña de las leyendas urbanas. Tal vez el número de muertos en tales comunidades no haya pasado de una decena, pero si uno hace cálculos relativos, diez muertos en una banda de menos de cien personas es incomparablemente mayor que los muertos del 11 de septiembre en una ciudad de varios millones de habitantes como Nueva York.
Falacia de la tabula rasa
La tesis de la tabula rasa sostiene que la mente humana llega al mundo vacía de todo contenido, sin estructura especial, lista para ser escrita por las experiencias primeras. Por tanto, su organización es consecuencia del medio ambiente, que obra por medio de la socialización y el aprendizaje. Esta idea es popular entre románticos que sueñan que cualquier rasgo humano se puede alterar con cambios apropiados en los sistemas de crianza y educación. Tal vez algunos de tales rasgos se puedan alterar, pero ¿a qué precio y con qué esfuerzo? A la luz del conocimiento que se tiene del hombre en este milenio, la idea de una mente vacía al nacer suena más anticuada que la teoría del flogisto. Una mente vacía sería infinitamente maleable, por lo que padres y educadores podrían manipularla a su amaño, hecho que nunca se ha comprobado; más aún, muchos niños rebeldes parecen marchar a contracorriente de lo enseñado.
El filósofo Daniel Dennett (1995) se burla de su colega inglés: “La idea de una mente tabula rasa de Locke es tan obsoleta como la pluma de ganso con que la escribió”. Weiner (2001) observa que hasta el mismo Locke sabía que la pizarra no estaba en blanco puro: por lo menos los temperamentos eran para él parcialmente innatos. Así escribía Locke: “Algunos hombres, a causa de la estructura inalterable de su constitución, son valientes; otros, miedosos; otros, seguros de sí mismos; otros, modestos y dóciles”.
La idea de Locke goza de gran popularidad entre las feministas más radicales, aquellas que piensan con el deseo de una perfecta igualdad entre los dos sexos. Para el feminismo militante extremo, las fuerzas del ambiente social son invencibles y a ellas debemos nuestros comportamientos femenino y masculino. Por tanto, “masculino” y “femenino” son dos etiquetas sociales que basta redefinir apropiadamente para que de allí se obtenga la perfecta igualdad sexual. Lo biológico o natural queda excluido de un plumazo. En otros términos, nuestro destino sexual en el mundo es consecuencia simple del rótulo social que nos impongan: masculino o femenino. Hace treinta años esas teorías sonaban bien, pero ahora, después de todas las investigaciones llevadas a cabo por sicólogos, neurólogos, endocrinólogos y biólogos evolucionistas, suenan más que inocentes. Porque estas investigaciones han demostrado, sin la menor duda, que los factores biológicos sí son muy importantes en el momento de hablar de naturaleza humana y sexualidad, pasando por encima de los rótulos que nos impongan.
Para el marxismo, la pizarra vacía era una idea conveniente; de allí que Marx, aunque no creyera literalmente en ella, sí pensara que no se podía hablar de la “naturaleza humana” sin tener en cuenta su interacción siempre cambiante con el medio ambiente social. Y ¿por qué esa rara preferencia por una idea tan vacía? Steven Pinker contesta (2002): “Cualquier afirmación acerca de que la mente tiene una organización innata choca a la gente, no como una hipótesis que puede ser incorrecta, sino como algo que no debe ser siquiera pensado. Como Rousseau, asocian vacío con virtud, más bien que con nada”.
El temor a las terribles consecuencias que pueden surgir al descubrir diferencias innatas en inclinaciones y talentos, ha conducido a muchos intelectuales a insistir que tales diferencias no existen, y aun a que la naturaleza humana no existe, porque, de existir, las diferencias innatas serían posibles. Pero las diferencias de talento en todas las actividades humanas son como las diferencias de peso y estatura: inevitables, y se amplifican hasta tomar valores desmesurados.
La gente está dispuesta a pagar más por oír cantar a Pavarotti que a mí. La única manera para que esto no sucediera sería que el Estado controlara todo de manera milimétrica, o que no existieran talentos naturales, que todos fuésemos al nacer tabula rasa. Si todos, con suficiente estímulo, fuésemos como Richard Feynman o Tiger Woods (Pinker, 2000).
¿Por qué es falsa la concepción de la mente humana como una pizarra vacía? Mirándola con lógica de primaria, según puntualiza Pinker (2002),
las tabulas rasas no hacen nada, simplemente existen, en cambio, los seres humanos sí hacen cosas. Por ejemplo, le encuentran sentido a su medio ambiente, adquieren un lenguaje, interactúan unos con otros, usan el razonamiento para hacer lo que desean. Aun si uno reconoce que el aprendizaje, la socialización y la cultura son aspectos indispensables del comportamiento humano, es preciso admitir que uno no puede tener cultura a menos que posea circuitos neuronales innatos que puedan inventar y adquirir la cultura como primera medida.
Ahora, ¿qué evidencias tenemos a favor de una organización innata del cerebro? Estas son múltiples y cada día que pasa se descubren más. El neurólogo Rodolfo Llinás (2003) defiende la existencia de cierto cableado en el cerebro, independientemente de las experiencias del sujeto: “Si, durante el desarrollo, el aprendizaje modificara sustancialmente la conectividad central, la neurología como tal sería imposible”. No hay duda de que las distintas partes del cerebro se alambran desde temprano y automáticamente para las funciones que les habrán de corresponder, sin que el ambiente pueda comunicarles cuáles son sus metas y propósitos. En todas las personas normales, el lenguaje se instala en zonas diseñadas específicamente para ello, prueba concluyente de que la pizarra no viene tan vacía. Por eso, en los sordos de nacimiento, el lenguaje por signos se organiza en el cerebro de la misma forma como lo hace el lenguaje hablado. Eso demuestra que las áreas implicadas están especializadas para manejar el lenguaje, no el habla propiamente dicha. Y las lesiones en dichas áreas producen en los sordos trastornos similares a los de los hablantes; esto es, las afasias de los hablantes guardan un paralelo perfecto con los trastornos del lenguaje de signos de los sordomudos.
Se sabe que aquellos bebés que sufren daños en algunas regiones específicas del cerebro muestran más tarde un déficit permanente en ciertas facultades mentales, de lo que se infiere que algunas variaciones en el plan general del cerebro producen variaciones bien definidas en el trabajo de la mente. En particular, el gen LIM-kinase 1 codifica una proteína hallada en las neuronas en crecimiento, que ayuda a desarrollar la capacidad espacial. Cuando se modifica el gen, la persona alcanza una inteligencia normal, pero no puede ensamblar objetos, armar bloques o copiar formas.
Cuando se produce cierta lesión en una parte específica de los lóbulos temporales, el sujeto es incapaz de reconocer rostros, aunque sí puede reconocer herramientas, muebles y otros objetos. Una niña que contrajo meningitis justo al nacer sufrió lesiones en dichas áreas. Un examen que se le practicó a los 16 años encontró que, si bien tenía una visión que en los demás aspectos era normal, no podía reconocer las caras de las personas que vivían con ella. En consecuencia, si después de dieciséis años de estar viendo caras no pudo aprender a reconocerlas, lo que para el resto de los mortales es tan sencillo, es porque las áreas afectadas deben tener al nacer una preprogramación muy específica. Contundente.
Y si de áreas bien específicas se trata, nada más diciente que el caso de algunas personas que, debido a lesiones causadas por accidentes o tumores cerebrales que comprometen el lóbulo prefrontal, pueden llegar a perder la capacidad de establecer juicios morales. El neurólogo Antonio Damasio (2003) y sus colaboradores han demostrado que esas lesiones pueden alterar la capacidad de sentir emociones ante los estímulos correspondientes, por lo cual las personas no tienen los sentimientos de vergüenza o culpa. La razón es que las lesiones rompen las conexiones naturales que existen entre las zonas que registran estos sentimientos y los actos que los producen; de allí que las personas caigan repetidamente en las mismas acciones desafortunadas. Se pierde el sentido de lo que es apropiado y por eso los sujetos son inmanejables, roban sin restricciones y son incapaces de hacer amigos. Violan sin reatos las reglas sociales y éticas. Para ellos, el premio y el castigo pierden toda efectividad.
Las ilusiones ópticas ocurren en todas las personas normales y no son consecuencia de ningún tipo de aprendizaje: vienen escritas en la pizarra que constituye nuestra mente. Más aún, son insensibles a todo aprendizaje en contra, como si correspondieran a rutinas cognitivas preformadas al nacer, en espera solo de la maduración cerebral para manifestarse. Por su forma de operar, más que fallas son éxitos del sistema visual, pues están diseñadas para llevar a cabo una correcta interpretación del mundo, aunque se equivoquen al interpretar dibujos y fotografías, elementos artificiales, inexistentes en el mundo en que la evolución las diseñó.
Figura 5.1 Mondrian corrugado de Adelson
La figura 5.1 es un dibujo elaborado por el neurocientífico Edward Adelson
para mostrarnos algunas de las preprogramaciones del cerebro. Las casillas de la figura de la izquierda, ocupantes de las posiciones A y B indicadas en la de la derecha, son igualmente oscuras. Como uno se niega rotundamente a creerlo, basta tapar las filas restantes y la verdad se nos revela (un fotómetro también lo puede confirmar). Se propone una explicación: A es la casilla más clara de su columna, mientras que B es la más oscura.
El complejo genes-ambiente
La solución del enigma genes-ambiente es clara y definitiva: la conducta humana, como también las características anatómicas y fisiológicas, es consecuencia de un proceso de desarrollo u ontogénesis dirigido en su mayor parte por el genoma, expresado este en el medio ambiente que le corresponda. Ante la avalancha de variables ambientales caracterizadas por su aleatoriedad, el fenotipo varía de una manera que no podemos predecir en sus múltiples detalles, por lo cual nos vemos obligados a hablar de “deriva ontogénica”. Se sabe, además, que los comandos genéticos son inseparables, en cierto sentido, de las variables o los parámetros que representan el ambiente. El zoólogo y periodista científico Matt Ridley (2003) lo explica: “El descubrimiento de cómo los genes influyen en el comportamiento humano, y de cómo el comportamiento influencia los genes, ha cambiado por completo la perspectiva del problema de naturaleza versus crianza. Ya no es la primera contra la segunda, sino la primera por la vía de la segunda. La crianza refuerza la naturaleza, no se opone a ella”.
Recordemos que el proceso de ontogénesis está variando de manera permanente desde el momento de la fecundación hasta un poco después de la muerte, ya que aun después de haberse detenido el reloj de la vida, algunas células se empeñan en seguir viviendo. Es así como el ambiente sigue actuando por un corto tiempo sobre el fenotipo, ya sin vida. Luego la corriente natural de la entropía se encarga de destruir el orden almacenado con tanto trabajo y sufrimientos, y los elementos químicos reciclan para crear más vida. Porque esta no es más que un efímero retroceso en el flujo inexorable de la entropía. Para algunos, un gran desperdicio de tiempo.
El genoma puede asimilarse al programa o software de un computador; los genes serían las subrutinas del programa y el ambiente estaría representado por los parámetros que se le suministran al programa. O, para ser más exactos, el programa genético es un monstruo de billones de cabezas, una por cada copia del genoma presente en cada célula, y el proceso ocurre en paralelo. Son
billones de programas que se están ejecutando simultáneamente, en cada célula una copia con algunas variaciones del genoma original, danzando al compás del reloj y rodeado por las variables suministradas permanentemente por el ambiente, tanto externo como interno. Desde el instante de la fecundación hasta el de la muerte, segundo a segundo, sin descanso hasta el descanso final.
Al variar los parámetros ambientales, por lo regular varía también el individuo. Y se dan algunos casos especiales en que ciertos parámetros son capaces de modificar el software genético. En efecto, se sabe hoy que ciertos factores del ambiente son capaces de producir modificaciones en los genes, como es el caso de algunas infecciones con retrovirus, microorganismos que tienen la capacidad de insertar adn en el genoma del sujeto para terminar modificándolo de manera permanente. Por eso, y por guardar la información de cada especie, el adn puede mirarse como una memoria en la que van quedando grabadas las incidencias evolutivas de cada colectivo biológico. El paralelismo con el software es perfecto: hay programas de computador que tienen la capacidad de dejarse modificar por medio de la información suministrada para su ejecución, con el fin de aprender o sacar partido de los resultados pasados; es decir, hay programas inteligentes que aprenden de la experiencia. Por eso, estamos autorizados a decir que el genoma es inteligente.
Los genes otorgan muchas libertades a la ontogenia en unos aspectos, pero nada en otros; de ahí que el organismo goce de amplias posibilidades de desarrollo, pero no de libertad absoluta, de libertinaje. En realidad, la ontogénesis está canalizada entre ciertos límites —a veces no muy amplios—, pues la expresión del genoma debe contar con las propiedades fisicoquímicas de las proteínas, con las leyes físicas y químicas del mundo, y aun con las sinleyes del azar. Y debido a la gran variedad de conjuntos de parámetros ambientales a los que podría estar sometido cada genoma, los genotipos posibles también forman un amplio conjunto. Es decir, un solo genoma puede dar lugar a miríadas de individuos diferentes. Pero esto no nos debe conducir a extremos: así como es posible un número astronómico de posibilidades para el individuo resultante de la interacción entre los genes y el ambiente, también existe un número alto de “invariantes”; esto es, de características que, si los parámetros no toman improbables valores extremos, se conservarán casi sin cambio, invariantes o cuasiinvariantes. De allí que de chimpancés nazcan siempre chimpancés, no gorilas, y que los gemelos idénticos, portadores de genomas idénticos, posean siempre una amplia variedad de rasgos anatómicos, fisiológicos y sicológicos de notable parecido.
En cuanto al comportamiento, cada segundo que pasa, el patrón de genes expresados en el cerebro cambia en respuesta, directa o indirectamente, a los eventos que están ocurriendo en el cuerpo y fuera de él. Y así aprendemos cosas del medio. Por eso los genes son, de cierto modo, mecanismos de adquisición de conocimientos o de asimilación de experiencias por medio de un cerebro que ellos mismos ayudan a configurar. Mirados de cierta manera, los genes son instrumentos para sacarle información al medio y almacenarla en el organismo. Pero mirados desde otra perspectiva, los genes son condicionales perfectos: responden de manera exquisita a la lógica “si… entonces”: si algo se da en el ambiente, entonces ellos responden de manera apropiada.
Relieve epigenético
La influencia genética o biológica se manifiesta de variadísimas maneras en la elaboración u ontogenia de las características del comportamiento. Puede, por ejemplo, determinar los rangos de reacción, los umbrales de respuesta y los periodos sensibles, o simplemente crear las apetencias o los estímulos emocionales apropiados para que se dé el aprendizaje. Puede intervenir directamente, determinando el orden cronológico de aparición de algunos rasgos, o participar únicamente en la orientación general del proceso.
Figura 5.2 Metáfora geométrica del desarrollo ontogénico
El concepto de “relieve ontogénico o epigenético”, ideado por el biólogo C. H. Waddington y presentado por él como una simple metáfora, proporciona una manera sencilla de entender la forma como se lleva a cabo la interacción entre genes y ambiente. Dado un rasgo cualquiera, es posible explicar la influencia del genoma asimilándola a un campo de fuerzas que guía y controla el desarrollo, la maduración y el aprendizaje. En términos geométricos (figura 5.2), se puede describir y pensar este campo de fuerzas como un relieve topográfico por donde ha de correr —desarrollarse— la característica en mención. El relieve puede contener uno o varios surcos que corresponden a trayectorias ontogénicas naturales, entendiéndose por “naturales” aquellas por las cuales la característica tiende a desarrollarse si no se crean presiones poco usuales del ambiente o, también, trayectorias “fáciles”. El punto final donde termine la trayectoria ontogénica seguida por la característica determinará su valor resultante o valor fenotípico.
Durante el desarrollo, la característica seguirá una trayectoria determinada por la resultante de las fuerzas del entorno, que en algunos casos proporciona la energía requerida para su aparición y desarrollo, sumadas a las fuerzas creadas por los surcos del relieve. Los biólogos llaman a este fenómeno “canalización”. Mientras más pronunciado sea el relieve o canal, es decir, mientras más fuerte sea la influencia genética o biológica, mayor presión exterior será necesaria para desviar la trayectoria de su ruta o cauce.
La velocidad de desarrollo o progreso de una característica dada va a depender estrechamente de la trayectoria seguida: si se elige la trayectoria natural, la velocidad logra su máximo valor. Si se desvía o se sale de la ruta natural, se incurre en un costo, tanto en energía y tiempo como en eficacia y potencialidad de la característica. Puede postularse un principio ontogénico: para obtener el máximo resultado, en el menor tiempo posible y con un costo mínimo, es necesario conducir el desarrollo por una ruta natural. De allí la dificultad, insalvable la mayor parte de las veces, de interesar a las niñas en los juegos masculinos y viceversa.
Debe anotarse que la construcción del relieve puede estar influenciada a su vez por las fuerzas del entorno. Así, la identidad sexual de un individuo, que va a ser determinante del relieve epigenético correspondiente al sexo, puede modificarse sensiblemente por medio de tratamiento hormonal en estado fetal o por una educación traumática. Pero también es verdad que a medida que se va completando el desarrollo y, por tanto, madurando la característica, los cambios de trayectoria se van haciendo cada vez más difíciles; es decir, las trayectorias tienden a ser estables y, por consiguiente, menos lábiles ante las presiones del medio exterior.
Puede explicarse lo anterior admitiendo que los relieves no son receptáculos inmutables, sino que se modifican con el transcurrir del tiempo, de tal modo que las trayectorias seguidas, aunque no sean las naturales, van ahondando ellas mismas sus surcos (“se hace camino al andar”, cantaba el poeta Antonio Machado), lo que les da estabilidad y hacen que el gasto de energía exterior no tenga que mantenerse en un nivel muy alto (esto se debe a la infinita maleabilidad de las estructuras inmaduras). Así, al principio puede ser muy exigente forzar a un niño zurdo a escribir con su mano derecha, pero, con el paso del tiempo y a medida que se completa la ontogenia, el gasto de esfuerzo educativo para mantenerlo en esta trayectoria artificial es cada vez menor. Al final, puede ser más difícil, o aun imposible, desviar la trayectoria artificial y hacerla coincidir con la natural. Es como enderezar un árbol ya maduro. El costo de salirse de la trayectoria natural se traduce, para los educadores, en un mayor esfuerzo docente; para el sujeto, en una gran pérdida en habilidad y realizaciones.
Mellizos y heredabilidad
Los experimentos con seres humanos tienen restricciones éticas que impiden averiguar directamente lo que ocurriría en situaciones especiales. Pero a veces natura viene en nuestra ayuda y suministra los conejillos que de otra manera sería inmoral procurarnos. En el caso del estudio de la influencia de los genes en la personalidad, la misma naturaleza, por medio de los mellizos, le ha dado al sicólogo la muestra que necesitaba. Y en esta clase de elementos de investigación sicológica, la naturaleza ha sido pródiga, pues el fenómeno de los nacimientos múltiples es más común de lo que uno se imagina: 3,5 por cada mil nacimientos.
Por otro lado, la sociedad humana ha colaborado también con el investigador, porque nos ha permitido saber qué ocurre con los mellizos idénticos, poseedores de genomas también idénticos, al criarlos por separado; en otras palabras, qué ocurre cuando dos genomas iguales se desarrollan en ambientes diferentes. Aclaremos que la separación de mellizos se ha debido a factores económicos, a la muerte de la madre o al hecho de ser hijos naturales. En algunos países, como Japón, los aldeanos separaban a los mellizos pues creían que portaban un estigma para la familia. Y en la década de 1960 se puso de moda separar a los mellizos recién nacidos, con fines de adopción, algunas veces con el propósito oculto de probar la tesis de que la educación y el entorno eran los factores determinantes de la personalidad (para su mala fortuna, el bumerán se devolvió).
Gracias a los caprichos de la cultura y de las circunstancias, los sicólogos disponen hoy para su estudio de una muestra bastante amplia de parejas de niños en la cual hay mellizos idénticos, criados en el mismo medio y en medios diferentes; parejas de mellizos fraternos, esto es, de mellizos que comparten solo la mitad del genoma, y también, como en el caso anterior, criados en el mismo medio o en medios diferentes; finalmente, parejas de niños sin parentesco alguno que, por adopción, han compartido desde temprana edad el mismo ambiente. Recordemos que los mellizos idénticos o monocigóticos resultan de un accidente que le ocurre al huevo recién fecundado o cigoto: en un momento dado, después de algunas divisiones, el paquete de células se separa en dos mitades, y de cada una se produce un individuo completo; de ahí que los dos individuos resultantes sean portadores del mismo material genético. Los mellizos fraternos, en cambio, resultan de la fecundación simultánea de dos óvulos distintos, por espermatozoides también distintos. Dos mellizos fraternos son en realidad dos hermanos que cumplen los mismos años en las mismas fechas y sus parecidos genético y físico no van más allá de lo que se observa entre dos hermanos corrientes.
El problema es averiguar el efecto o la participación del genoma en rasgos variados de la personalidad. Se ha observado, en todo el mundo y en todas las épocas, que los hermanos, y asimismo los gemelos fraternos, guardan un parecido notable en una amplia variedad de rasgos. También se ha observado que los mellizos idénticos, sin ser perfectamente idénticos en su morfología, sí lo son hasta un punto tal que a veces cuesta trabajo distinguirlos (un dato curioso: los dientes, por lo general, son muy diferentes, pero las orejas son muy parecidas). Johann Christoph y Johann Ambrosius, padre este último de Johann Sebastian Bach, eran gemelos. Dicen los historiadores que su forma de tocar el violín y de escribir la música eran idénticas (Pérez, 2004). De igual forma, los músicos que los acompañaban nunca estaban seguros de la identidad de quien acudía a tocar el violín en los servicios religiosos en Erfurt.
En particular, los mellizos idénticos exhiben rasgos de personalidad que asombran por su parecido, observación que invita a preguntarnos si por debajo de las similitudes está el efecto de haber recibido crianzas muy similares o la razón es que sus genomas son idénticos. Un artículo reciente de la revista Science se refiere al caso de Oskar y Jack Yufe, dos mellizos idénticos separados en el momento de nacer. Para colaborar con el estudio de mellizos, los Yufe viajaron a la Universidad de Minnesota, ya cuarentones. Oskar fue criado como católico en Alemania, mientras que Jack fue criado por judíos en Trinidad. A pesar de la separación, los dos mellizos mostraron múltiples rasgos en común, incluyendo gustos particulares, temperamentos impetuosos, un especial sentido del humor (ambos disfrutaban sorprendiendo a la gente al estornudar en los ascensores), el gusto por mojar el pan untado de mantequilla en el café, la costumbre de usar una banda de caucho en la muñeca a manera de pulsera y el infaltable mostacho. Pero lo más sorprendente de todo fue la costumbre insólita, compartida por ambos, de vaciar el sanitario antes y después de usarlo.
Se sabe que autismo, dislexia, retraso del lenguaje, deficiencias específicas en el lenguaje, problemas de aprendizaje, zurdera, depresión severa, enfermedad bipolar, desórdenes obsesivo-compulsivos y orientación sexual, entre otros rasgos, son más concordantes en los mellizos idénticos que en los fraternos, y no muestran ninguna concordancia especial entre hermanos adoptivos. En Dinamarca, un estudio de niños adoptados y con antecedentes penales demostró que hay una fuerte correlación entre la conducta antisocial y los antecedentes de los padres biológicos, y solo una correlación muy débil con los de los padres adoptivos.
Los mellizos idénticos piensan tan parecido a veces, que mucha gente ha sospechado que poseen telepatía. Aclaremos que dos tercios de los mellizos idénticos son monocoriónicos, es decir, dentro del útero comparten la misma membrana (corion), el líquido amniótico y la placenta. Esos mellizos poseen simetría especular, de tal modo que las huellas dactilares de uno son la imagen especular de las del otro, e igual cosa sucede con el remolino en el pelo de la cabeza y con la posición de los lunares; más aún, si uno de ellos es diestro, el otro es zurdo.
En este punto del análisis de los mellizos la estadística viene en nuestra ayuda, con el fin de darle solidez y confiabilidad a las observaciones. El análisis de la varianza es una técnica que permite inferir, a partir del estudio de una población, en este caso la formada por las parejas de mellizos de toda clase, sumada a las de niños adoptivos y propios, qué parte de la varianza observada es atribuible a los factores genéticos, parte llamada “heredabilidad”, qué parte a los factores ambientales o culturales, y qué parte a otros factores, entre los cuales está el ubicuo azar.
No sobra aclarar la diferencia entre lo “heredado” y lo “heredable”. Todos los rasgos que dependen de los genes son heredados, pero el término “heredable” es más restrictivo (y desafortunado), pues se refiere a la proporción de diferencias individuales en el rasgo que se estudia, atribuible a diferencias genéticas entre los individuos. La heredabilidad no se aplica a individuos; solo se utiliza para poblaciones. Por ejemplo, es erróneo decir que la capacidad atlética de un ciclista se debe en un 30% a sus genes y en un 70% a su ambiente. En cambio, en un ejemplo imaginario, tendría sentido una afirmación como “El 60% de la variación en el rendimiento de los maratonistas kenianos se debe a su herencia, y el 40% a su ambiente”.
La pentadactilia es un buen ejemplo de una característica heredada y a la cual no se le aplica el concepto de “heredabilidad”, salvo casos muy raros y accidentales, pues lo normal es que no haya diferencias entre individuos. Si una característica humana evolucionó para una función específica, se espera que muestre pequeñas diferencias entre las personas, pues la selección natural debió haber eliminado las variaciones que no se adaptaron. Este es el caso también de la arquitectura ósea del Homo sapiens, universal que permite que existan los ortopedistas. E igual ocurre con la arquitectura cognitiva, otro universal que nos autoriza a hablar de la unidad síquica de la humanidad y que permite que subsistan los sicólogos.
Otra herramienta de estudio es la “correlación”, coeficiente que nos indica el grado de ligazón que existe entre dos variables. Un coeficiente cercano a la unidad significa que las dos variables están estrechamente relacionadas; cercano a cero, que las dos variables son muy independientes. Un alto grado de correlación nos permite, entonces, cada vez que la primera variable tome un valor notable, apostar a que la otra también lo va a hacer. Por ejemplo, si existe un alto grado de correlación entre el rendimiento atlético y las horas de práctica, entonces cada vez que sepamos que un atleta se ha preparado a consciencia podremos apostar, con buenas esperanzas de ganar, que su rendimiento será alto.
Con las herramientas descritas y otras brindadas por la estadística, los investigadores del comportamiento han llegado a un resultado más que sorprendente, que se puede enunciar por medio de tres leyes: 1) Todos los rasgos importantes del comportamiento humano son heredables; 2) El efecto de ser criado en la misma familia es mucho más pequeño que el efecto de los genes que portamos (mientras que este último se apropia del 50% de la varianza, el primero no llega al 10%); y 3) Una parte sustancial de la variación en los rasgos de comportamiento del hombre no guarda relación con los efectos de los genes ni de la crianza. Por ahora están en el limbo, o metidos en esa bolsa grande donde disimulamos nuestra ignorancia, llamada azar.
Las conclusiones generales son claras e inesperadas. En cuanto a los factores que definen la personalidad, los hereditarios o genéticos son notables, mientras que los de crianza son muy pequeños, salvo que la crianza se salga de todo lo normal; en otras palabras, en buena parte la personalidad es un rasgo heredado de nuestros padres y bien poco del medio cultural en que crecemos. Por eso alguien decía que los mellizos han probado que “nosotros no nos volvemos, sino que somos”. Ridley (2003) compara la crianza con la vitamina C: “Usted la requiere o se enferma, pero una vez que la consume, el exceso no lo hace más saludable”. El otro resultado notable es que una parte nada despreciable de la personalidad se debe a factores desconocidos, pero sospechamos que allí puede estar escondido el entrometido azar. Por último, mientras más igualitaria sea una sociedad, más parecidos serán los efectos ambientales y, por tanto, más influencia relativa tendrán los genes en la personalidad de los individuos.
Se sabe muy bien que en las familias numerosas los hermanos exhiben una amplia gama de personalidades, lo que no podría suceder si la crianza tuviera el papel unificador que defienden los ambientalistas. Más aún, si estos tuvieran razón, podríamos predecir las personalidades de los hijos. La verdad es que modelan más a los niños sus amigos que sus padres; el lenguaje y el acento, por ejemplo, se parecen más al de los compañeros que al de los padres. Es bien conocido que los niños de inmigrantes adquieren perfectamente el lenguaje de la tierra donde viven, siempre que compartan la vida con nativos. Y en algunos aspectos, como en la delincuencia o el hábito de fumar, la parte faltante de la varianza puede explicarse como una interacción entre los genes y los compañeros: adolescentes inclinados a la violencia tienden a volverse violentos solo en vecindarios violentos; aquellos que son vulnerables a la adicción al tabaco se convierten en fumadores si los compañeros lo son.
Un estudio riguroso realizado en la Universidad de Minnesota, con parejas de mellizos, arrojó los siguientes resultados: en intereses religiosos, actitudes y comportamiento, los factores genéticos representaron el 50% de la influencia; en extroversión, amabilidad y grado de consciencia, la heredabilidad fue del 41%; en constancia o tesón, fue de 65%; en autoritarismo, fue de 62%; mientras que en intereses ocupacionales fue nulo. En cuanto al coeficiente intelectual o ci, para los mellizos idénticos criados en hogares diferentes el coeficiente de correlación fue alto: 0,76; para mellizos idénticos, criados juntos, fue aun más alto: 0,86; para mellizos fraternos criados conjuntamente, fue de 0,55; para hermanos biológicos, fue de 0,47; para padres e hijos que vivían juntos, fue de 0,40; y de 0,31 para padres e hijos que vivían separados; para niños adoptados que se habían criado juntos fue nulo y también resultó nulo para personas sin parentesco y que se habían criado separadas. El estudio también mostró una notable incidencia de los genes en autismo, esquizofrenia, fobias y neurosis, lo que antes se creía consecuencia de traumas emocionales o de problemas durante la crianza.
John Loehlin y Robert Nichols (1976) analizaron una muestra compuesta por 514 parejas de mellizos idénticos y 336 de fraternos. Los resultados del estudio revelaron que los gemelos idénticos poseían un notable parecido
en habilidad numérica, fluencia verbal, memoria, habilidad espacial y perceptual, habilidad sicomotora, introversión y extroversión y, en general, en la mayoría de las características sicológicas medibles. Y los mellizos idénticos criados en ambientes diferentes mostraron —para desespero de los ambientalistas—, un parecido sicológico aun mayor que el de aquellos criados en la misma familia. Otros estudios (Gallagher, 1986) sobre la depresión y su relación con la deficiencia en serotonina han revelado que entre mellizos idénticos, si uno de ellos padece depresión, la probabilidad de que el otro también la padezca oscila entre 0,4 y 0,7, mientras que si se trata de mellizos fraternos, dicha probabilidad cae entre 0 y 0,13.
La figura 5.3 muestra a unos trillizos idénticos.
Figura 5.3 Trillizos idénticos, tres fotocopias del mismo genoma
La validez de las observaciones anteriores se ha podido comprobar en todos, absolutamente todos los estudios realizados con parejas de mellizos, en Estados Unidos y en Europa. Se ha encontrado que la inteligencia general, la personalidad y otros rasgos muestran un alto grado de heredabilidad. También ocurre lo mismo con la habilidad lingüística, la religiosidad, la liberalidad, la apertura a nuevas experiencias, la extroversión-introversión y la simpatía. Asimismo, ocurre con algunas debilidades: la dependencia a la nicotina y al alcohol, la adicción a la televisión, los temores y la inestabilidad matrimonial y laboral. En asuntos sexuales, se repitió la historia de la alta heredabilidad en intensidad de la sexualidad, el comienzo de la vida sexual y las disfunciones sexuales.
Un caso notable fue el de los siameses Chang y Eng (los siameses son mellizos idénticos), hijos de padres chinos, pero nacidos en 1811, en Siam (de ahí el nombre de “siameses”). Los dos hermanos estuvieron unidos hasta la muerte por la parte inferior del pecho a través de una estrecha banda por la cual se comunicaban sus hígados. Se casaron con dos hermanas y tuvieron entre todos veintiún hijos. Chang y Eng tenían temperamentos y gustos gastronómicos diferentes, lo que constituye una rara excepción entre mellizos idénticos (no se crea que esto contradice la tesis de alta heredabilidad de los rasgos de personalidad, pues “probable” no significa “seguro”). Mientras que Chang era nervioso, irritable y bebía en exceso, Eng era sereno y sobrio. En enero de 1874, Eng se despertó con una extraña sensación: su hermano había muerto debido a una trombosis cerebral. Pocas horas después, el turno fue para él. Tenían 63 años de edad.
La esquizofrenia, la más terrible de las enfermedades mentales, es altamente heredable. Si un mellizo idéntico resulta esquizofrénico, la probabilidad de que el otro desarrolle la enfermedad cae entre 0,3 y 0,5, valor que se reduce a 0,1 cuando se trata de mellizos fraternos. La tendencia hacia la criminalidad, por desgracia, también es muy heredable. Los niños adoptivos terminan con un récord de criminalidad que se parece mucho al de sus padres biológicos y poco al de sus padres adoptivos. Y no es porque existan genes para la criminalidad, sino porque hay personalidades específicas propensas a los conflictos y esa personalidad es heredable. En un extenso estudio realizado en Dinamarca, se encontró que aquellos niños que habían sido adoptados por familias de costumbres sanas tenían una probabilidad cercana al 13,5% de meterse en problemas con la ley, porcentaje que aumentaba a 14,7% si la familia que adoptaba incluía criminales. En los hijos de personas con antecedentes criminales, adoptados por familias honestas, la probabilidad saltó al 20%. Cuando tanto los padres biológicos de los niños como las familias que los adoptaron tenían antecedentes criminales, la probabilidad fue aún mayor: 24,5%. En Australia se estudiaron dos mil quinientas parejas de mellizos idénticos y se halló una heredabilidad de mala conducta de 0,71, con nulos efectos ambientales. La explicación que se da es que los factores genéticos predisponen la manera como la gente reacciona a los ambientes “criminogénicos”.
La sicóloga Judith Harris trató de averiguar si los padres tienen un efecto importante, a largo plazo, en el desarrollo de la personalidad del niño. La respuesta no le va a gustar a más de medio mundo, y mucho menos a las personas que se han pasado la vida tratando de educar a los demás: los padres no tienen ese efecto que por tanto tiempo se les atribuyó. Hay evidencias de que lo que habían supuesto los teóricos de la socialización como un efecto de los padres sobre sus hijos es en realidad un efecto de los hijos sobre los padres. Si se analiza con cuidado, los padres tratan a sus hijos de modo diferente, de acuerdo con las personalidades que estos vayan exhibiendo. Y no es porque la personalidad de los hijos sea creada por el trato de los padres. El hecho real es que los padres refuerzan, con la crianza y sin advertirlo, las características de sus hijos. Se conjetura que la influencia de los acontecimientos que nos ocurren en el útero sobre nuestra inteligencia es el triple del efecto causado por la educación de los padres después del nacimiento. La investigadora sentencia: “Puede que no tengamos sus mañanas (de los hijos), pero sí tenemos su hoy, y tenemos el poder de hacerles el hoy miserable”.
El gran descubrimiento es que el “ambiente compartido” (familia, vecinos, crianza, educación, ingresos, etc.) no tiene efecto esencial en el desarrollo de la personalidad. Lo prueba el hecho de que los mellizos idénticos criados en distintos ambientes difieren menos que los criados en el mismo hogar. Se trata de uno de los descubrimientos más cruciales de la genética del comportamiento. Ahora bien, lo que cuenta para casi todas las diferencias de personalidad que pueden ser atribuidas a factores no genéticos es la experiencia individual de cada uno o el “ambiente no compartido”, conformado por la educación particular que se recibe, el trato individualizado de los padres, la clase de amigos, el orden de nacimiento y los accidentes, entre los factores más importantes.
La crianza, más que igualar, tiende en muchas ocasiones a diferenciar, tal vez como resultado de la competencia. Las pequeñas diferencias en características innatas se exageran en la práctica, como si los polos del mismo nombre se rechazaran. Esto sucede aun entre mellizos idénticos. Si uno de ellos es más extrovertido que el otro, gradualmente se irá ampliando la diferencia. Los sicólogos han descubierto que entre hermanos de edades parecidas se exageran las diferencias de personalidad.
En cuanto al coeficiente de inteligencia o ci, se les puede atribuir a los genes un 50% de la heredabilidad, un 25% al ambiente compartido y un 25% al ambiente no compartido. Vivir en un ambiente intelectual hace más probable que uno también termine convertido en intelectual. Ahora bien, vivir en un ambiente muy pobre puede afectar severamente el nivel de inteligencia; pero vivir de cierto nivel económico en adelante no establece cambios significativos, salvo cuando hay exceso de riquezas, que pueden producir cierta degeneración. En la jerga científica, el ambiente es no lineal: en sus extremos tiene efectos drásticos; en el medio, pequeños cambios tienen efectos despreciables.
Los niños adoptados tienden a alejarse de sus compañeros de crianza a medida que pasan los años, y a parecerse más a sus padres biológicos que a los de adopción. Lo hacen en actitud social, intereses vocacionales, inteligencia general y en inesperados aspectos de la personalidad, como los prejuicios y la rigidez de las creencias. Al pasar el tiempo, los mellizos fraternos tienden a diferir; los idénticos, a parecerse. Otro raro fenómeno descubierto es que a medida que envejecemos expresamos más y más nuestra inteligencia innata y nuestra personalidad, y vamos dejando a un lado las influencias del entorno. Es como si el viejo terminara cediendo a su verdadero yo y dejando de lado una lucha infructuosa por aparentar lo que no es.
Los bienintencionados se ponen muy nerviosos y protestan airadamente al oír hablar de clonación de humanos, y de que muy pronto, gracias a la ingeniería genética, los padres podrán diseñar a voluntad a sus hijos. Sin embargo, si aceptamos que es la crianza la que modela la personalidad y otras importantes variables sociales, por qué, se pregunta uno, nunca los mismos ambientalistas han manifestado temor, y nunca han protestado por el hecho de que todos los padres, aun los más bárbaros e ignorantes, sí puedan, a través de la crianza o malacrianza, diseñar a su antojo a sus hijos.
Determinismo genético
Cada vez que aquí se hable de una conducta con base genética debe entendérsela en el sentido amplio ya discutido; es decir, que lo genético ejerce su acción a través de la creación de un relieve epigenético o campo de fuerzas que, orquestado con las fuerzas del entorno, dirige y controla el aprendizaje, la emergencia y la maduración de la característica. De ninguna manera se acepta que las fuerzas del genoma sean insuperables, lo que significaría aceptar el desacreditado “determinismo genético”; de hecho, se considera que en más de un caso las fuerzas importantes las aporta el medio ambiente. Jorge Wagensberg (1989) lo expresa admirablemente: “Lo escrito en los genes no es un texto sagrado, se puede cambiar, arreglar, borrar, burlar...”.
Los críticos que desdeñan el enfoque biológico del comportamiento humano suponen que siempre que se habla de lo “biológico” o “genético” está implícito el determinismo o fatalismo biológico; en otras palabras, asocian siempre lo heredado o genético con lo fijo, instintivo e inmodificable. Un ejemplo perfecto para destruir esta falacia lo proporcionan los niños fenilcetonúricos o los galactosémicos, condenados antiguamente al idiotismo, pero que desarrollan una inteligencia normal si se retira de su entorno la fenilalanina y la galactosa, respectivamente. El idiotismo no se manifiesta si se modifica apropiadamente el medio ambiente. Lo innato o genético —aclaración del especialista en hormigas y profundo conocedor de la naturaleza humana, Edward Wilson (1979)— se refiere a la probabilidad de que la característica se desarrolle en un ambiente apropiado y no a la certidumbre de su desarrollo en cualquier ambiente.
Otra fuente muy común de malentendidos es la que se deriva de extender las afirmaciones estadísticas, válidas solo para conglomerados, a individuos particulares. Cuando se habla de una característica humana, de ninguna manera se está suponiendo que todos los hombres la posean en igual grado. Si se afirma que el hombre es egoísta, no significa esto que todos seamos terriblemente egoístas. El egoísmo es un rasgo humano de amplia variabilidad. Encontramos individuos como Francisco de Asís o Albert Schweitzer, en un extremo, y los egoístas más exagerados en el otro. En todos los rasgos humanos, ya se dijo, encontramos “enanos” y “gigantes”, y entre ellos caemos la mayoría.
Al llegar a este punto disponemos de argumentos suficientes para refutar la llamada “falacia naturalista”. Se ha criticado insistentemente a todas las personas que han pretendido escudriñar las bases biológicas del comportamiento humano, afirmando que al hablar de “genético” se está hablando de “natural”, y que como lo natural es “bueno” —hipótesis implícita de los mismos críticos—, entonces deben ser “buenos” el egoísmo, la agresión y la dominación, entre otras características humanas. Para combatir esta falacia empecemos por preguntarles a esos mismos críticos si la precocidad sexual femenina, la menopausia con todos sus trastornos hormonales y la celulitis, que son o parecen naturales, son buenas. ¿Para qué son buenas? Aquellos que caen en la trampa de la falacia olvidan imperdonablemente cuatro hechos fundamentales:
1 Lo que fue biológicamente bueno para la especie o el individuo en épocas pasadas no necesariamente sigue siéndolo ahora, cuando las condiciones del nicho han variado de forma tan sustancial. Recordemos que el hombre moderno tiene alrededor de doscientos mil años de haber aparecido en África, y que el 95% de ese tiempo los vivió en pequeñas comunidades integradas por parientes cercanos, sin ninguna tecnología y en medio de una cultura menesterosa.
2 Lo que para la selección natural es bueno, esto es, lo que realza la eficacia reproductiva, no tiene que serlo necesariamente para nuestros modernos criterios éticos, modelados fundamentalmente por la razón, la cultura y, en algunas ocasiones, por el capricho de las circunstancias o por la conveniencia de los poderosos. Es una falacia afirmar que si algo se explica por medio de la biología es porque ha sido legitimizado; o que al decir que algo es adaptativo lo estamos dignificando.
3 Cuando se afirma que algo fue importante para que se diera la posibilidad de la evolución del hombre, no se está implicando con ello que ese algo tenga que ser bueno, pues ni siquiera estamos seguros de que al mismo hecho de evolucionar se le pueda calificar de “bueno” o “afortunado”; no obstante, en el lenguaje corriente se toman “evolución” y “progreso” como términos sinónimos.
4 Se confunde “explicar” con “justificar”. Al explicar un comportamiento no estamos exonerando al sujeto que se comporta. La diferencia entre explicar y excusar, puntualiza Pinker (2000), se sintetiza en el dicho “entender no significa perdonar”. Y continúa: “Muchos filósofos creen que, a menos que una persona sea literalmente obligada, consideramos que su acción ha sido libremente elegida, aun cuando haya sido causada por un evento dentro de su cerebro”.Troquelado y señuelos
En 1953, Konrad Lorenz (1974b) describió por primera vez cómo un polluelo de ganso, apenas unas horas después de salir del cascarón, se fijaba y seguía, como si fuera su madre, a la primera cosa que se moviera en su entorno. Al fenómeno lo denominó “troquelado” o “impronta” (imprinting, en inglés). El fenómeno tiene sentido evolutivo, pues por lo regular lo primero que se mueve en el entorno de un polluelo es la madre, si bien en esa ocasión fue un señor de barba canosa (figura 5.4). Lorenz descubrió que existe una estrecha ventana de tiempo para que ocurra el troquelado: si el polluelo es menor de quince horas de nacido o mayor de tres días el troquelado no ocurre. Una vez llegado el momento preciso para la troquelación, el animalito identifica como “madre” al primer objeto que se mueva en su entorno, y más tarde no aceptará sustitutos, ni siquiera a la madre auténtica. Esta conducta de fijación es innata, pues el animalito no tiene tiempo para aprenderla.
Algunas conductas humanas guardan cierta semejanza con el troquelado, pues tienen un periodo crítico de aprendizaje y lo aprendido nunca se olvida. Por ejemplo, hay un periodo crítico para formar lo tabúes alimentarios y estos son prácticamente indelebles. Por eso dicen que “al marrano, con lo que lo crían”. Las fobias se forman temprano y tienen la rigidez del troquelado. El rechazo al incesto tiene también un corte que nos hace pensar en una especie de troquelado, pues se “aprende” solo entre personas que comparten la crianza desde muy temprano, sean o no parientes; una vez superada cierta edad, la ventana se cierra y el rechazo no se establece. Igual ocurre con el aprendizaje de la lengua: superada cierta edad crítica, el comienzo de la adolescencia, dicha lengua ya no se aprende como idioma nativo. Pero hay algo más: las ideologías y las religiones aprendidas durante la edad crítica del lenguaje se conservan casi siempre hasta la muerte, sin mayores cambios, como si se tratara de verdaderos troquelados.
Figura 5.4 Gansos de las nieves, troquelados al nacer por Konrad Lorenz
Para que un animal no racional (los prehomínidos pudieron serlo) realice todas las acciones requeridas para sobrevivir y reproducirse, debe estar provisto de los mecanismos neuronales y hormonales que lo inciten, urjan y muevan en la dirección apropiada. Todas las sensaciones internas operan entonces como señuelos, espejismos perpetuos que atraen (a veces repelen) la atención del animal y, en una especie de engaño provechoso, lo llevan a ejecutar acciones de doble faz: en la superficie, la acción busca satisfacer una necesidad inmediata, que se manifiesta como sed, hambre, deseo sexual, deseo lúdico, antojo por un alimento particular, molestia por la presencia de un congénere extraño en el territorio propio (xenofobia) o imperiosa necesidad por dejar las marcas olorosas en los sitios apropiados; pero, en el fondo, la acción tiene un propósito más profundo e importante —a veces indescifrable— para la supervivencia y la reproducción.
La antropóloga Helen Fisher (1987) argumenta que la dopamina —neurotransmisor asociado con el placer— ocupa un puesto central como señuelo o agente motor, pues dirige o impulsa a los animales para que encuentren recompensas, como alimento y sexo, y les paga con la sensación de placer cuando los impulsos quedan satisfechos. Se trata de un verdadero centro de recompensas. Así, entonces, el animal se ve arrastrado por sus sensaciones y emociones, casi siempre en la dirección acertada. El prehombre también, y lo mismo le ocurrió al hombre primitivo, su heredero directo, salvo que les agregó más color emotivo a las sensaciones, gracias a la hipertrofia de su sistema límbico o emocional. Y el hombre moderno precientífico lo heredó, a su turno, amplificado y mejorado, de sus antecesores. Nuestras pulsiones vitales son anteriores a la consciencia, por eso esta no puede dar cuenta de los sentimientos humanos de origen primitivo. Están del otro lado del espejo. Detrás de la satisfacción de necesidades directas y personales se esconde la satisfacción de necesidades vitales para el individuo y la especie. Son los trucos ingeniosos de la evolución. Los cerebros de los animales, incluido el hombre, llevan a cabo un conjunto notable de actividades bioquímicas, moleculares y eléctricas sin saber conscientemente cómo ni para qué.
El placer sexual es el señuelo de la reproducción. El perro es atraído por el estro de la perra y compelido a aparearse con ella, sin importarle un higo, o un hueso, la fisiología y la reproducción. Nosotros, los humanos, no nos apareamos porque deseamos tener descendientes, aunque algunas veces esto pueda ser cierto, sino porque sentimos placer al aparearnos. Y si llegan los hijos, derivamos el placer adicional de su presencia, crecimiento y desarrollo. Entonces, por lógica, tenemos más descendientes, justamente porque nos apareamos y cuidamos a los hijos. En un mundo sin contracepción, eso bastaba para que los genes hicieran abundantes copias de sí mismos. Y eso bastaba para que la evolución seleccionara a los que así se comportaban.
Comemos, al igual que el resto de los animales superiores, por el placer, el gusto, la atracción que nos produce el alimento, y no con el fin inmediato y consciente de abastecer de combustible el organismo. El niño juega con el fin de prepararse para la vida adulta, pero sus argumentos inmediatos son muy diferentes. No nos interesa la relación sexual con la madre, señuelo negativo, luego no nos apareamos con ella y así evitamos el daño genético que puede resultar y los inconvenientes sociales que de ello se derivarían; sin embargo, no advertimos naturalmente la función de la prohibición; muchísimos antropólogos, ni siquiera hoy, con la gran información que hay disponible, han podido comprender el funcionamiento de tales mecanismos ocultos. Siguen en la oscuridad cuando hay ya tanta luz.
Por tales motivos, resulta casi siempre más fácil hacer lo que a uno le place que hacer lo que la razón ordena. Como nuestra mente no es monolítica, una parte de ella busca el licor y otra lo rechaza. La sinrazón casi siempre triunfa. Por eso comemos y bebemos con desmesura, muy a pesar nuestro, y muy a pesar de nuestro peso. La lucha secular de los educadores ha sido por desviar al hombre de sus trayectorias naturales, y eso explica su relativo fracaso. Con mucho pesar por Rousseau, tenemos que admitir que el hombre nace “malo” y a veces la sociedad lo mejora. Siendo tan firmes y obstinados los impulsos naturales, se hace necesario que el esfuerzo educativo sea más intenso, constante y temprano, si se quiere competir con algún éxito contra las “malvadas” instrucciones programadas en el código genético. Advirtamos que cuando una forma de conducta no ofrece dificultad para dejarse modificar por medio del trabajo cultural, está demostrando con ello que es un valor agregado, sin raíces genéticas significativas.
A finales de la década de 1960, Martin Seligman desarrolló el concepto crucial de “aprendizaje preparado”, una forma selectiva de aprender, guiados por instrucciones programadas en el genoma. El aprendizaje preparado del comportamiento, como todas las otras clases de epigénesis, suele ser adaptativo, esto es, confiere a los portadores una mayor eficacia reproductiva. Gracias a este tipo de aprendizaje, por ejemplo, un animal puede aprender con rapidez y facilidad a temerle a las serpientes, aunque resulta harto difícil enseñarle el temor a las flores. Algunos experimentos con ratas han demostrado que para estos ubicuos animales es muy fácil asociar sabores con náusea inducida por rayos X, y luces y sonido con descargas eléctricas, pero no son capaces de asociar sabores con descargas eléctricas, ni luces y sonido con náusea, porque en el mundo animal el aprendizaje está dirigido a ciertas metas muy bien definidas, y sin ellas este no se da.
Algunos monos criados en laboratorio no desarrollan temor a las serpientes, pero sí les ocurre en la vida salvaje. Y no debe darse por medio de un condicionamiento pavloviano, pues el encuentro con una serpiente venenosa casi siempre es letal y no da la oportunidad de aprender a temerla por condicionamiento repetido. En la vida salvaje, una serpiente cascabel nunca nos da una segunda oportunidad. Los hombres de la ciudad desarrollamos con facilidad la fobia a los ofidios, aunque tal temor solo muestra su utilidad para la vida en el campo y en regiones infestadas por serpientes venenosas. Esta debe ser una forma de aprendizaje preparado, pues no desarrollamos fobias a las motocicletas, a pesar de lo peligrosas que son.
La locomoción bípeda, que se va activando y revelando con la maduración somática, y que el ejercicio acaba de perfeccionar, corresponde a un aprendizaje dirigido por estructuras innatas y alimentado por una apetencia especial, también innata, que hace que el niño, con enorme satisfacción, realice el ejercicio indispensable hasta lograr el perfeccionamiento exigido por los trotes de la vida. El bipedismo es el resultado de dos factores: los genes y el ambiente en que se expresan, indisolublemente unidos, sin ningún efecto cuando se los considera por separado.
Muchas otras formas de comportamiento son también aprendidas, pero igual a lo que ocurre con el lenguaje, presentan un componente genético que se manifiesta como refuerzo, unas veces facilitando el aprendizaje, otras modulándolo, otras aportando algunos conocimientos rudimentarios e innatos o haciendo muy apetecible el aprendizaje mismo. Así, es una falacia imperdonable afirmar que un rasgo cualquiera de comportamiento le debe el ciento por ciento al ambiente, simplemente por el hecho de haber sido aprendido por el sujeto. Se olvida que los genes intervienen casi siempre de forma velada y subterránea, haciendo que el aprendizaje se realice milagrosamente fácil, o que se sienta un gran atractivo por determinadas prácticas que desembocan, finalmente, en aprendizajes específicos, o en la fijación de ciertas conductas. Utilizando la falacia anterior, podríamos afirmar que los zurdos manejan con más soltura su mano izquierda, solo por haberla ejercitado con mayor frecuencia. Se pasaría ingenuamente por alto que este mayor ejercitarse ha sido propiciado por una facilidad natural, de tal intensidad, que en muchísimas ocasiones ha terminado por derrotar los esfuerzos equivocados de educadores “diestros”, para quienes es incorrecto manejar el lápiz o los cubiertos con la mano izquierda.
La sicóloga Sandra Scarr ha acuñado el término “nicho escogido” para referirse a la tendencia que tenemos a escoger la crianza que mejor se ajuste a nuestra naturaleza; a preferir aquellas actividades que mejor se ajusten a nuestros gustos, propensiones y talentos, a emparejar vocación con talento, y a aprender selectivamente. Scarr propone que, si bien el desarrollo es el resultado de naturaleza y ambiente combinados, los genes dirigen la experiencia, esto es, eligen el nicho: “Los genes son componentes de un sistema que organiza el organismo para experimentar el mundo”. Al llegar a cierta edad, el ambiente mismo se ha convertido en una especie de reflexión de la disposición genética. El ambiente es amplio y cada uno toma para sí una fracción, según sus genes y personalidad, escoge sus amistades, rechaza o no a la gente. En otras palabras, crea su propio nicho de acuerdo con sus genes.
La posesión de ciertos genes predispone a una persona a ocupar ciertos ambientes. Si usted tiene genes “atléticos”, por ejemplo, buscará las actividades deportivas, pero si los tiene “intelectuales” perseguirá con afán el medio que satisfaga sus deseos, que será el intelectual, y abandonará los medios que no (la falta de talento se traduce en desaliento). Al descubrir que uno es “mejor” que los compañeros para cierta actividad, el apetito para practicarla se incrementa, sin que seamos conscientes de las razones de ello. Y como la práctica hace al maestro, muy pronto uno habrá tallado su nicho y se habrá convertido en un especialista. Cultura refuerza natura. En suma, la individualidad es el producto de la aptitud multiplicada por el apetito.
Figura 6.0 Las aves son bípedas, pero horizontales; el chimpancé es “bípedo” oblicuo; el hombre es bípedo vertical, el único