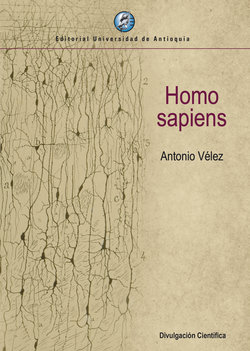Читать книгу Homo sapiens - Antonio Vélez - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление7
Genoma y conducta
Déjenlos crear tormentas marinas
Con solo agitar sus blancas mantas
O soñar con pájaros no vistos.
O convocar a la noche en pleno día
Con solo esconderse
En lo profundo de un armario
Juan Manuel Roca
Todos los mandatos programados en el genoma poseen una característica que les otorga gran fuerza, aunque sean intrínsecamente débiles: pueden actuar como preceptores sobre el sujeto, de manera permanente, hora tras hora, día y noche, impartiendo sus enseñanzas sin descanso ni vacaciones. No dan reposo ni tregua. Contrasta lo anterior con los mandatos de origen cultural, que, aunque sean enseñados con tesón e intensidad, presentan el inconveniente de ser trasmitidos de forma intermitente e irregular y, a veces, muchas veces, en abierta contradicción con la conducta exhibida por los mismos maestros.
Universales humanos
Se entiende por “universales humanos” aquellas formas de conducta observadas, a veces con pequeñas variaciones, en todas las culturas estudiadas por los antropólogos; en otras palabras, el conjunto de todos los universales constituye la llamada “naturaleza humana”. Su estudio, tal vez el tema más importante para el hombre, ha sido un tabú insuperable para la mayoría de los antropólogos. Hasta se ha propuesto que la antropología debe dedicarse solo a estudiar la cultura, no la naturaleza humana: error imperdonable, porque la antropología, por su misma definición, trata de estudiar y entender al hombre. Y son justamente los universales los mejores argumentos para probar, de modo incontestable, la tesis que propone la existencia de un componente genético notable en muchas formas de comportamiento humano. Es claro que si un rasgo de conducta se presenta en culturas que por razones históricas y geográficas no han podido tener contacto alguno, entonces dicho rasgo debe tener un importante componente genético.
Son universales la lucha por ganar prestigio y estatus, el establecimiento de categorías sociales, la tendencia a formar jerarquías, la facilidad para cooperar y reconocer obligaciones recíprocas, la urgencia inaplazable por hacer lo mismo que los vecinos, es decir, copiar conductas, la tendencia a obedecer e imitar a los famosos (más destacada entre los niños y en los adultos de mente infantil), la adicción a la estima social, para lo cual somos excelentes autopromotores y trepadores sociales, el sentir aprecio desmedido por el afecto de gente de alto estatus social (con la disposición a pagar más por ello y a esperar menos de ellos) y la lucha por el poder y la riqueza.
Nuestra naturaleza humana, diseñada para maximizar la eficacia reproductiva, nos conduce necesariamente al nepotismo, a la territorialidad, al concepto de propiedad privada inviolable y al manejo nepótico de la herencia. Obsérvese que la práctica universal de legar los bienes a los hijos se constituye en un serio impedimento para lograr una sociedad económicamente igualitaria, pues tiende a prolongar los desequilibrios de la fortuna. En todas partes se observan, tal vez por ser adaptativos, la avaricia, el acaparamiento y la acumulación desmedida de bienes. También son universales la hostilidad hacia grupos extraños o xenofobia, el altruismo recíproco y el favoritismo hacia los parientes más cercanos. Rita Levi (2000) señala otros universales: “El apego a la tierra natal, el sentimiento nostálgico que nos une a ella, las ceremonias litúrgicas y rituales, comunes a todas las religiones y mitologías, la obediencia ciega a un jefe reconocido”.
En todas las sociedades estudiadas las madres son más maternales que paternales los padres. Son también universales el hablarles a los niños pequeños usando un lenguaje infantil, y el gusto de estos por las historias y por la repetición (tal vez sea una estrategia para facilitar la transmisión de la cultura), sumado al comportamiento interrogativo, bases del aprendizaje y una manera sencilla de aprovechar la experiencia de los mayores. También, quizá con el fin de prepararse para la edad adulta, es universal el gusto de los niños por los juguetes, y la propensión a imitar a los mayores y a los compañeros de mayor jerarquía. De la misma naturaleza es la tendencia a enseñar lo que sabemos al que no lo sabe, y el placer que se siente al ver en acción la habilidad para la ejecución de alguna tarea, lo que explica la atracción de los espectáculos donde se exhibe el virtuosismo: pianistas, violinistas, artistas de circo, ilusionistas, deportistas...
Todas las culturas consideran repugnantes en alto grado las heces humanas y las de los carnívoros (no así las de los herbívoros), e igualmente repugnantes resultan los productos orgánicos descompuestos —la carne en especial— y algunas sustancias expulsadas por el propio cuerpo como el vómito, el sudor, la saliva, los mocos, la pus y los fluidos sexuales. Existe cierta repugnancia natural por ciertos animales: ratas, cucarachas, piojos y moscas. No por las abejas ni avispas.
Por ser el lenguaje la característica que más nos separa de los otros primates, es normal que abunden los universales relacionados con él: el uso de metáforas, sinécdoques y metonimias, la polisemia, los trabalenguas, la elaboración de proverbios. Es curioso que en todas las lenguas en que existe una palabra para “bueno” su opuesto puede decirse de dos maneras: “no bueno” o “malo”. En unas lenguas se usa una de las dos anteriores, en otras ambas, pero en ninguna lengua existen las palabras “malo” y “no malo”, sin que exista “bueno”.
Las respuestas al humor son universales en todas las culturas estudiadas y los chistes son de naturaleza parecida. También son universales la tendencia a simplificar y a extrapolar, el humor verbal y el humor por medio de la burla, las formas poéticas en el uso del lenguaje y la narración de historias. En los argumentos, el uso de la lógica y el silogismo, así como el manejo del método de contradicción, son también de ocurrencia universal.
La clasificación de los colores en categorías fijas es igual en todas las culturas, aunque algunas de ellas no tengan nombres para ciertos colores poco comunes en sus entornos. En lenguaje simple, las áreas cerebrales destinadas a la visión tienen un diseño único, para todos los humanos, del cual nace la clasificación de los colores en once categorías discretas básicas, a pesar de que el espectro luminoso es continuo (durante buena parte del siglo xx, algunos antropólogos sostuvieron la idea absurda de que existía daltonismo cultural: la forma de percibir los colores y sus fronteras era un asunto puramente cultural).
Todos los humanos portamos sentimientos morales ligados a la reciprocidad, y nos sentimos culpables en circunstancias parecidas, porque tenemos un profundo sentido de justicia, de tal modo que el dicho “ojo por ojo” es algo en que todos los humanos coincidimos. Todas las culturas distinguen el bien del mal, imponen derechos y obligaciones, reconocen que el mal debe ser castigado y el bien debe ser recompensado, amén de poseer un conjunto explícito de normas morales. El gusto por los rituales, en especial los de la muerte, se da en todos los rincones del planeta, e igual ocurre con los sentimientos de compasión con el débil y el caído, el respeto por los viejos, el remordimiento tras las malas acciones, la envidia y la doble moral.
En todos los grupos humanos se observan las mismas diferencias relacionadas con el sexo y la reproducción: mayor sexualidad y dominación entre los varones; mayor recato y selectividad entre las hembras. La evitación del incesto es universal, sobre todo el de madre e hijo. Los celos son diferentes entre los sexos: los varones cuidan con mayor celo que sus parejas no se apareen con otros; las hembras cuidan que sus parejas no se involucren sentimentalmente con otras. Cualesquiera sean las reglas del matrimonio y sin importar lo severas que sean las sanciones, la infidelidad y los celos sexuales parecen ser elementos universales del comportamiento humano. Es universal que la infidelidad femenina sea castigada con mayor intensidad que la masculina, y hasta hay sociedades en las que la masculina es estimulada.
Es común que el matrimonio se encuentre institucionalizado, en el sentido de ser reconocido públicamente el derecho sexual a la mujer elegida para tener con ella la familia. Lo más común en todas las sociedades es que las parejas estén formadas por hombres de mayor edad que sus respectivas mujeres (la figura 7.1 muestra una excepción a la regla). Cabe mencionar aquí una curiosa regla de origen chino sobre las edades apropiadas para el matrimonio: la de la mujer debe ser la mitad de la del hombre más siete años, regla que tiende a aumentar la diferencia de edades al envejecer el hombre. Los roles sexuales muestran pocas variaciones de una cultura a otra, y en todas ellas los hombres son mayoría en los cargos más cotizados, a la vez que tienden a tener una prevalencia desproporcionada en el liderazgo político de los grupos. Se observa, también, una mayor agresividad y violencia por parte de los varones.
Figura 7.1 La actriz Demi Moore con su novio, Ashton Kutcher, quince años menor que ella
Es universal que el macho sea quien seduzca, proponga, corteje, busque, dé regalos a cambio de sexo y utilice el servicio de prostitutas. Asimismo, que busque un gran número de apareamientos con diferentes parejas sexuales, que sea menos exigente en la elección de sus parejas a corto plazo y sea cliente fiel de la pornografía. En un gran número de sociedades, el sexo se considera algo sucio, se hace en privado, se pondera hasta la obsesión, se reglamenta por medio de costumbres y tabúes, es motivo de chismes y chistes y desencadena con suma facilidad celos y violencia.
Se ha encontrado en todos los grupos humanos que cuando alguien forma parte de un grupo tiende a dejarle el esfuerzo a los demás, “tira con menos fuerza de la cuerda, aplaude con menos entusiasmo, y aporta menos ideas en una sesión de tormenta de ideas, a menos que sus contribuciones al grupo sean registradas”, agrega Pinker (2002), el sabio. También se encuentran, donde quiera que haya seres humanos, la xenofobia, el racismo, la venganza, la hostilidad hacia otros grupos, incluyendo violencia y asesinatos; asimismo, la formación de coaliciones violentas entre varones. Son también universales la prohibición del asesinato y la violación, así como las sanciones severas para los que infrinjan tales mandatos. El localismo y su ampliación natural, el nacionalismo, tan importantes para el éxito de los juegos olímpicos y los deportes profesionales, son epidemias de cubrimiento planetario. Albert Einstein diagnosticaba: “El nacionalismo es una enfermedad infantil. El sarampión de la humanidad”. La figura 7.2 muestra titulares de prensa relacionados con esto.
Figura 7.2 Titulares de prensa
Residuos arcaicos
Existen varias formas de conducta exhibidas por el hombre actual, reliquias de origen prehumano, o humano muy antiguo, que por razón de la lentitud del mismo proceso evolutivo, o por haber tenido hasta hace poco tiempo —en términos evolutivos— alguna ventaja adaptativa, permanecen aún en nuestro genoma. Reconozcamos que la mente humana es una especie de palimpsesto biológico: generaciones y generaciones han escrito en ella, lo más viejo, más borroso y débil, pero siempre presente (esto mismo puede afirmarse del genoma humano).
Darwin (1977) afirmaba: “Los órganos rudimentarios pueden compararse con las letras de las palabras que aún figuran en su ortografía y han acabado siendo fonéticamente inútiles, pero aportan una pista para la localización de su origen”. El aprendizaje molecular o evolutivo es lento, e igualmente lento es desaprender en ese mismo sentido. Las estructuras y características con base genética, desarrolladas para hacer máxima la eficacia reproductiva en un nicho dado, tienden a permanecer por un tiempo adicional y, a veces, más de la cuenta. Raras son las que se extinguen definitivamente, muchas las que apenas se desvanecen y se manifiestan como vestigios, siglos después y cuando ya no presentan ninguna funcionalidad o no aportan nada a la eficacia biológica en las nuevas condiciones.
La mayoría de los mamíferos nadan con soltura sin haber recibido nunca una lección. Es probable que sea un conocimiento de antiquísimo origen anfibio, lastimosamente ya extinguido por completo en el hombre moderno. Lastimosamente, porque muchos niños mueren ahogados cada año a causa de esta lamentable pérdida. La ballena de Groenlandia conserva rudimentos de pelvis y patas posteriores, y lo mismo ocurre con la boa y la serpiente pitón. La foca es un caso tal vez único, que además nos ilustra en vivo los extraños caminos seguidos por la evolución: su arquitectura ósea es la de un típico cuadrúpedo terrestre, pero ahora está adaptada a la vida marina (figura 7.3), sólido argumento contra los creacionistas, quienes alegan que en la naturaleza no existen formas intermedias.
Figura 7.3 Las focas conservan todavía la arquitectura ósea de cuadrúpedo terrestre
Los vestigios arcaicos aún presentes en el hombre moderno son numerosos. El lanugo o vello de los recién nacidos nos recuerda que alguna vez fuimos primates peludos (figura 7.4). Las raíces profundas de los caninos, por su desproporción, nos revelan un pasado remoto de colmillos amenazantes. Las problemáticas muelas cordales son anacronismos dentales que ya no encuentran cabida en un maxilar que se ha acortado demasiado con el fin de liberar espacio al cerebro en expansión. La presencia en nuestro intestino de la enzima trehalosa puede ser otro vestigio, esta vez de un pasado remotísimo, cuando los insectos formaban parte sustancial de nuestra alimentación, pues la enzima tiene la función exclusiva de digerir el azúcar trehalosa, abundante en sus caparazones (Campillo, 2004).
Figura 7.4 Embrión humano a mitad de la gestación
Hay dos claros vestigios de nuestro paso por la selva: el llamado “reflejo de prensión” o capacidad prensil que exhiben los bebés hasta los seis meses de edad, sin utilidad conocida, y el “reflejo del paracaídas”, que aparece después del noveno mes y que hace que el niño, de manera automática, se prepare para atenuar las caídas. Otro vestigio del pasado es la llamada “respuesta de sobresalto”, el más elaborado de los reflejos: una fracción de segundo después de oír un ruido fuerte e inesperado, los ojos del bebé se cierran, la boca se abre, la cabeza cae, los hombros y brazos se hunden y las rodillas se doblan ligeramente, como si el cuerpo se preparara para absorber un golpe inminente. Otro vestigio notable se relaciona con la natación: los bebés apenas con una semana de nacidos pueden nadar, pero a los cuatro meses pierden tan curiosa habilidad (Morris, 1980), mientras que la mayoría de los mamíferos la conservan toda la vida (figura 7.5).
Figura 7.5 Los niños recién nacidos pueden bucear y nadar
Los músculos para erizar el cabello en momentos de miedo intenso deben corresponder a una adaptación muy antigua, con el fin probable de aparentar un mayor tamaño frente a los adversarios. De la misma época pueden provenir los músculos que erizan los vellos de todo el cuerpo cuando hace frío —“piel de gallina—, con el fin de aumentar la capa de aire retenida entre la piel y el pelambre, y servir así de aislante térmico. Anotemos que al volvernos monos desnudos esta función se ha tornado desadaptativa, pues la tensión de los pequeños músculos significa un desperdicio de energía y los levantamientos de la piel aumentan su área y, con ello, las pérdidas de calor (al aumentar la superficie expuesta). Pero quizás el atavismo más impresionante lo represente el llamado “síndrome del hombre lobo”. Debido a un gen localizado en el cromosoma X, los portadores presentan una excesiva abundancia de vellos en la cara y en el cuerpo: es un regreso al pasado, cuando aún éramos monos peludos.
Temores innatos
No hay ninguna duda, el temor tiene una función adaptativa muy bien definida. Al igual que el dolor, el miedo representa una protección para el individuo. Y el susto aumenta los niveles de adrenalina, y con ello también recibe un acicate el siempre útil aprendizaje de evitación. La tendencia a paralizarse de miedo puede ser adaptativa, un residuo atávico, pues de cierto modo nos hace menos visibles, amén de que detiene la acción, pausa que en más de un caso nos permite tomar una decisión apropiada. Destaquemos que la parálisis como respuesta al miedo es universal y cobija al hombre y a una amplia variedad de especies animales.
La habilidad para desarrollar miedos de manera selectiva es un importante componente del instinto. Quizá se deba a que aún existen imperativos fisiológicos y sicológicos que ningún sistema de aprendizaje borra con facilidad (Dubois, 1986). Se sabe que las fobias responden selectivamente a diferentes drogas, como si fueran administradas por circuitos neuronales diferentes. Pinker (1997) dice: “Los temores aparecen de forma selectiva, a las ratas, por ejemplo, pero no a las gafas. No hay fobias a las tomas eléctricas, ni a los martillos”.
El conjunto de elementos a los cuales les tememos de manera natural es amplio: el fuego, las tempestades, las tormentas eléctricas, las enfermedades, los animales y la muerte. Se destacan tres temores que son ancestrales, compartidos con algunos primates: a la oscuridad, a la altura y a las serpientes. El temor a la oscuridad, experimentado por todos los niños del mundo y por la mayoría de los adultos, es muy explicable y tiene carácter adaptativo en especies de vida diurna y cuyo sentido predominante es la vista. El hombre, debido a su pobre olfato y a su oído de baja sensibilidad, en la oscuridad es una criatura indefensa. Por tanto, una forma de comportamiento que tienda a inmovilizarlo durante las peligrosas horas de la noche tendrá una fuerte repercusión adaptativa y, en consecuencia, puede esperarse que haya sido seleccionada y fijada en el patrimonio hereditario humano. Los especialistas del suspenso en el cine conocen muy bien esta debilidad humana y, así, cada vez que desean aumentar la tensión de los espectadores sitúan al protagonista en un sitio oscuro, desconocido y en completa soledad. El truco nunca le falló al maestro del suspenso, Alfred Hitchcock.
La compañía alivia un poco el temor a la oscuridad. Es sorprendente —y absurdo a veces— el aumento de confianza y tranquilidad que se siente por la noche cuando se dispone de alguna compañía, aunque esta no aumente efectivamente la protección, como ocurre, por ejemplo, cuando se está acompañado por un niño o por un inválido. Pero los cálculos racionales no funcionan cuando se trata de explicar las conductas innatas. Durante el azaroso y largo pasado prehumano y humano primitivo, las tinieblas significaron peligro; la compañía nocturna, protección. Podría también argumentarse que la falta de compañía nocturna estuvo siempre asociada con peligro. Cuando hay más de uno, el sistema de vigilancia se amplifica y toma un valor que puede ser mucho mayor que la simple suma de las capacidades de vigilancia individuales. Entonces, nuestro cerebro primitivo, la capa más profunda, nos debe inclinar naturalmente hacia la búsqueda de compañía, especialmente en las horas de mayor peligro, y para ello el sistema emocional ha respondido creando la angustia, la desazón y el miedo ante la oscuridad en soledad. Y si, además, el sitio es desconocido, el temor puede convertirse en terror. A este componente del sistema emocional se lo puede engañar con una solución falsa o con un simulacro de solución (lo que prueba su carácter innato): la sola presencia de un niño. Como ya se dijo, su presencia disminuye de manera considerable el temor y la ansiedad, aunque la seguridad, es obvio, no aumenta en la misma medida.
Eleanor Gibson (Gregory, 1965), mientras realizaba una excursión por el Gran Cañón del Colorado, se preguntó si el temor a la altura brotaba espontáneamente. Al volver a su sitio de trabajo, y para responder el interrogante, diseñó el siguiente experimento: pintó la mitad de una placa de vidrio simulando piso firme y la otra mitad la dejó transparente, simulando el vacío (figura 7.6).
Después de ubicar la placa a cierta altura sobre el piso, los bebés de entre seis y diez meses de edad (cuando ya ha madurado la capacidad de percibir la profundidad), que dejaba gatear por primera vez sobre ella, tan pronto llegaban a la mitad transparente se detenían perplejos y se negaban a seguir, mostrando gran temor frente al precipicio simulado, y lo mismo hicieron los gatos pequeños. La investigadora concluyó que el temor a la altura es innato y que, en consecuencia, la mayor parte de las caídas de los niños se deben más a su torpeza motora que a una incapacidad de intuir el peligro.
Figura 7.6 Izquierda: el niño se niega a gatear sobre la parte del vidrio que simula el precipicio; derecha: el gato también se niega
Contrario a lo que uno se imagina, este temor infantil a la altura no parece disminuir con los años; más bien, muestra tendencia a crecer y llega en ocasiones a convertirse en una verdadera fobia, “acrofobia”. Los directores de cine, desde la época de las películas mudas, se han aprovechado de este temor ancestral para crear suspenso entre los espectadores. Una persona caminando por una cornisa estrecha en la parte más alta de un edificio es suficiente para crisparle los nervios a cualquiera. Y los negociantes de la adrenalina han descubierto una mina con nuestra acrofobia. En la Torre CN de televisión, en Toronto, se ha instalado una plataforma de cristal, a trescientos cuarenta y dos metros de altura, con el fin de poner a prueba los nervios de los curiosos visitantes, que pagan por estimular su sistema adrenérgico. Aunque el cristal es grueso, a prueba de rotura, son más de uno los que se resisten a caminar sobre él.
Es razonable sentir temor cuando se está a gran altura y más aún cuando el sitio no ofrece seguridades. Lo que no es razonable es sentir miedo extremo, con gran angustia y un impulso incontrolable por abandonar el lugar, cuando nos encontramos en un sitio alto pero protegido con suficiencia por barandas fuertes y resistentes. En estas situaciones, la protección nos parece siempre insuficiente, y los cálculos racionales que hagamos para convencernos de que no corremos ningún peligro resultan igualmente insuficientes. El único argumento efectivo y que elimina inmediatamente la molestia intolerable que produce la altura es bajarse cuanto antes de allí.
No menos convincente es el caso —muy común por cierto— de una madre que en el aeropuerto despide confiada y tranquila a su hijo, una de sus posesiones más preciadas, pero se siente aterrorizada cuando es ella misma la que debe viajar. Para su hijo, cuya vida aprecia tanto como la suya, acepta y cree en todas las estadísticas publicadas sobre la seguridad del transporte aéreo; aplicados a ella, esos mismos argumentos de confianza y seguridad son insuficientes para neutralizar los irracionales y arcaicos temores a la altura.
En el transcurso de la evolución humana, y después de concluir la etapa arbórea, durante la cual la altura representaba seguridad, pues ponía a nuestros antepasados fuera del alcance de los grandes predadores, se inició la vida terrestre en las sabanas. Tuvo que ser durante ese periodo, al ir perdiendo progresivamente las características anatómicas que nos permitían un desplazamiento seguro por las partes altas de los árboles, cuando a la par fuimos desarrollando protecciones, en forma de temores naturales, para evitar los peligros de la altura. Adquirimos el asimiento de precisión y perdimos un poco el de potencia, nos erguimos para liberar las manos de la locomoción y perdimos el pie prensil. Desarrollamos brazos hábiles y perdimos los brazos ágiles, y con ello la capacidad de braquiación. Transformados de esa manera, quedamos bien adaptados para la vida en tierra firme, mientras sacrificábamos nuestras antiguas capacidades funambulescas y adquiríamos los miedos apropiados para no volver a intentar peligrosas excursiones por las copas de los árboles.
La evolución se muestra otra vez precisa y acertada: si nos volvimos torpes para las alturas se hizo necesario sentir los temores correspondientes. Fue así como el sistema límbico evolucionó para producir el conjunto de emociones que ahora nos hacen sentir el vértigo paralizante y el desasosiego atormentador cada vez que nos elevamos unos pocos metros por encima del nivel del suelo. El hecho de que el temor a la altura paralice debe interpretarse como una defensa natural, pues permite que la inminente víctima sea auxiliada. Para la vida actual, tan lejos de las copas de los árboles, el exagerado temor adulto a la altura no desempeña ya ninguna función vitalmente útil; en consecuencia, se constituye en un anacronismo más, un vestigio molesto que se remonta a la época cuando del bosque pasamos a la sabana abierta.
Los indios mohawk de Kahnawake, nómadas de Canadá, han sido obligados a establecerse al sur de Montreal y a integrarse por fuerza a la vida moderna civilizada. Lo extraño e interesante de este grupo étnico es que sus gentes parecen haber perdido el temor natural a la altura (Dubois, 1986), virtud de trapecistas que los ha hecho insustituibles en oficios de altura, como la limpieza de ventanas en rascacielos y similares. Es correcto pensar en una mutación genética liberadora que, debido a la inevitable endogamia de los grupos pequeños y cerrados, se ha propagado por toda la población. El hecho de que se manifieste de manera natural en todos los individuos esta indiferencia al vértigo de la altura, sin haber recibido ningún adiestramiento cultural, hace más valedero el argumento genético propuesto.
El temor exagerado a las serpientes, aun a las no venenosas, parece existir en todas las culturas, incluyendo aquellas que han habitado por siglos regiones exentas de esos animales. Y no es de extrañar que así sea. Las serpientes venenosas están ampliamente difundidas y representan un peligro mortal, a pesar de que su tamaño no lo revele directamente. De ahí que resulte muy adaptativo aprender a evitarlas desde muy temprano, sin que medie ninguna experiencia previa con ellas. Y una manera eficiente de lograrlo es contar con una programación genética que las haga, a simple vista, temibles y poco amistosas.
El temor a los ofidios es un instinto establecido con cierta rigidez, una propensión que se manifiesta durante el desarrollo y pertenece al ya estudiado aprendizaje preparado. Los niños simplemente aprenden a temerles a las serpientes con mayor facilidad que a permanecer indiferentes o sentir afecto por ellas. Antes de los 5 años no sienten ninguna ansiedad especial. Más tarde se van haciendo cautelosos. Después, solo una o dos experiencias (una sombra que culebrea entre la hierba cercana) pueden volverlos temerosos de manera profunda y permanente. La propensión está muy arraigada. Mientras que otros miedos naturales, como el que se siente frente a los extraños o ante ruidos fuertes y repentinos, empiezan a desaparecer pasados los 7 años de edad, la tendencia a evitar las serpientes se hace más intensa a medida que pasa el tiempo.
Con el fin de saber si los humanos presentamos temor innato a las serpientes se han realizado algunos experimentos con niños (Morris, 1980). Los resultados obtenidos han mostrado que, con poco o nulo condicionamiento cultural en contra de los ofidios, aproximadamente un tercio de la población infantil desarrolla tal temor. A la edad de 3 años, más o menos, aparece un leve rechazo, que aumenta y llega a su máximo a los 4, para luego descender con lentitud, de tal suerte que a los 14 años alcanza su mínimo o desaparece por completo. En algunos individuos, sin embargo, el temor, en lugar de disminuir, aumenta hasta convertirse en una verdadera fobia.
Los resultados experimentales y la universalidad del temor nos permiten conjeturar la existencia de un residuo arcaico antiofídico, que se manifiesta como fastidio o temor natural a esos reptiles, impulso de rechazo que en un pasado remoto pudo ser muy importante para nuestra supervivencia en las sabanas calientes del Plioceno. Téngase en cuenta que la peligrosidad de una serpiente no es proporcional a su tamaño, como sí es el caso cuando se trata de los grandes predadores. Basta mirar de lejos uno de estos últimos para reconocer inmediatamente su peligrosidad; las primeras, en cambio, juzgadas únicamente por su talla podrían parecer inofensivas.
El temor innato a los ofidios también ha sido registrado en algunos primates. Se cuenta que, en cierta ocasión, en el zoológico de Londres, uno de los guardianes, que transportaba en ese momento un guacal con serpientes, pasó por azar frente a las jaulas de lo monos. Estos, tan pronto advirtieron el contenido de la caja, comenzaron a emitir los típicos chillidos de terror y alerta. Es necesario aclarar que la mayoría de los monos habían nacido en el mismo zoológico, lo que excluía cualquier experiencia previa con serpientes. Contrasta lo anterior con la reacción que presentan los lémures de Madagascar frente a los mismos ofidios. Cuando el guardián de la historia anterior pasó frente a sus jaulas, los lémures se asomaron curiosos sin mostrar el más mínimo temor. Casualmente, en Madagascar no existen serpientes venenosas, por lo cual es explicable que los animales nativos no hayan desarrollado ninguna protección contra ellas.
Los chimpancés comunes son excepcionalmente aprensivos en presencia de serpientes, aunque no hayan tenido experiencias previas con las mismas (Wilson, 1999): se retiran a una distancia prudente y siguen a la intrusa con la mirada fija, al tiempo que alertan a sus compañeros con una llamada de aviso. Los fornidos y prepotentes gorilas manifiestan un temor innato y difícilmente disimulable frente a las, comparadas con su talla, insignificantes serpientes. Es conocido por todos los administradores de zoológicos que los primates defecan como reacción al miedo intenso (el hombre también es un primate). En relación con este hecho, Eimerl y De Vore (1982) refieren el caso de un gorila de zoológico al cual, ante una grave crisis de estreñimiento, se lo trató con una eficiente terapia naturista: mostrándole una cabeza de tortuga (que se confunde fácilmente con la de una serpiente), con resultados laxantes muy visibles e inmediatos.
Conductas del recién nacido
La conducta de los recién nacidos brinda un excelente ejemplo de algo determinado totalmente por el genoma, ya que, en teoría, los pequeños no han tenido tiempo de aprender. El bebé sabe perfectamente cómo se busca el pezón, conoce los movimientos de succión y deglución y la técnica para respirar en los momentos justos, y también sabe llorar conmovedora e irritantemente cada vez que requiere algún cuidado. Más tarde, entre los seis y los ocho meses, y como si estuviera cumpliendo un programa predeterminado, empieza a mostrar temor y desconfianza frente a los mismos extraños que antes admitía sin ningún recelo. Todos los niños normales del mundo se comportan de forma parecida, sin importar raza ni cultura; o, en otros términos, exhiben una característica universal, específica de la especie humana.
Se ha comprobado que, apenas diez minutos después de nacer, los niños se fijan más en diseños faciales normales que en dibujos anormales. Y pasados dos días, miran a su madre más que a otras mujeres desconocidas. La capacidad de los recién nacidos para reconocer rasgos de la cara va unida a su capacidad para enfocar a solo veinte centímetros de distancia de los ojos, justo la que los separa de la persona que los amamanta. Es destacable, también, la temprana manifestación del mecanismo que se requiere para generar e interpretar metáforas: el infante reconoce que el pezón que ve es el mismo cuando está en su boca, lo cual significa que es capaz de transferir información de un sentido a otro y unificar los dos conceptos.
El 64% de los niños norteamericanos nacen con la capacidad de doblar la lengua en sentido longitudinal, formando un tubo abierto, en U (buenos silbadores, posiblemente). Este rasgo fue estudiado por D. Jukes (Lehninger, 1971), quien encontró el porcentaje mencionado y descubrió que se trata de una característica de origen genético asociada a un solo gen y, en consecuencia, heredable de forma mendeliana (algunos sostienen que se trata de un rasgo aprendido). Jukes supone que este rasgo fue adaptativo, pues permite que los niños succionen eficientemente el pezón, aunque, reconozcámoslo, con la introducción de la lactancia artificial sus ventajas iniciales se han reducido. Algunas personas que no poseen esta característica pueden, si se ejercitan suficientemente, llegar a enrollar la lengua, mientras que para otras dicha tarea será siempre imposible, como si carecieran de las zonas cerebrales encargadas de accionar los músculos correspondientes o esas zonas estuvieran atrofiadas.
Figura 7.7 Capacidad e incapacidad de enrollar la lengua
El desarrollo de la locomoción en el hombre es un excelente ejemplo de un proceso influenciado por el genoma y cuya ontogénesis se cumple siguiendo una secuencia temporal muy bien definida. La locomoción se desarrolla a medida que el niño madura somática y neuronalmente, especie de revelado que va acompañado de una motivación placentera o un refuerzo apetitivo, que el niño no oculta, por supuesto, y que le sirve para acelerar su perfeccionamiento. Es una clase de saber que aparece esbozado o embrionario, y que se completa con el ejercicio. Las madres saben que los bebés, entre la semana uno y la ocho, son capaces de caminar ayudados; después de este periodo, la capacidad desaparece misteriosamente, para reaparecer de manera definitiva al cumplir 1 año de edad. Que el ejercicio sea indispensable es algo de lo cual no podemos estar plenamente seguros; puede ocurrir que la locomoción humana, al igual que el vuelo de las palomas, se dé naturalmente sin que medie ninguna práctica, bastando únicamente la maduración muscular y neurológica.
El etólogo Eibl-Eibesfeldt (1979) ha estudiado el comportamiento de niños ciegos y sordos, y ha encontrado que las expresiones faciales de la risa, el llanto y los gestos ante lo ácido y lo amargo son similares a las de los niños normales, de lo cual se deduce que este tipo de conductas, dada la incomunicación visual y verbal de los sujetos, debe necesariamente haberse transmitido por caminos hereditarios. Paul Ekman, investigador de la Universidad de California, fotografió americanos y nativos de Nueva Guinea mientras escuchaban ciertos relatos. Presentadas las fotografías de un grupo al otro, cada uno de ellos fue capaz de identificar, por las expresiones faciales, las partes de la historia que se estaban narrando en el momento de la toma. Este experimento sugiere la existencia de ciertos universales en el repertorio de los gestos humanos, e implica, a su vez, dada la gran diferencia de las dos culturas estudiadas, la existencia de una base genética responsable de dichos universales (figura 7.8).
Figura 7.8 Un niño ciego se cubre el rostro cuando se siente avergonzado, como lo haría cualquier niño normal
Etapas de Piaget
Jean Piaget descubrió que la inteligencia de los niños, en todas las culturas estudiadas, pasa siempre por las mismas etapas de desarrollo. Además, siempre en el mismo orden cronológico. La primera etapa, llamada “sensorio-motriz”, dura aproximadamente dieciocho meses, justo hasta el momento de aparecer el lenguaje. El juego del niño se reduce en esta primera fase a simples ejercicios motores. Hay inteligencia, pero no hay pensamiento, asevera Piaget. Entre los 18 meses y los 7 años, aproximadamente, se presenta la segunda fase o etapa de la “representación preoperatoria”. En este momento aparece la función simbólica o capacidad de representar una cosa por otra: el niño es ya capaz de hacer un juego representativo (puede jugar con una caja, por ejemplo, y esa caja representar un automóvil). Todo lo adquirido en la primera etapa debe necesariamente reelaborarse mentalmente en la segunda.
Entre los 7 y los 12 años, periodo de las “operaciones concretas”, se empieza a elaborar una lógica de clases y relaciones, pero sobre los objetos concretos, manipulables: el niño conoce el camino que conduce a la escuela, pero es incapaz de describirlo en palabras. Durante esta tercera etapa el niño puede resolver los llamados problemas de conservación, así: a los 8 años, aproximadamente, puede entender que al deformar un pedazo de arcilla la masa total permanece invariante o constante (“conservación de la materia”). El niño debe esperar dos años más para entender que la arcilla pesa lo mismo antes y después de su deformación (“conservación del peso”). Y para llegar a entender que la arcilla ocupa el mismo volumen (“conservación del volumen”), aunque se la aplaste en formas muy delgadas, se requieren dos años más. Algo interesante de estas tres subetapas de conservación es que muestran una total independencia del contexto cultural, lo que permite inferir que en su base existe una importante influencia genética.
La última etapa de Piaget comienza alrededor de los 11 años (estas edades son promedios para los niños de Ginebra y pueden diferir un poco en otras culturas) y es conocida como la etapa de las “operaciones formales”. Los niños son ahora capaces de manejar una lógica sobre enunciados verbales, se pueden poner imaginariamente en el punto de vista del otro (los autistas y más de un adulto parece que nunca lo logran) y, en general, son capaces de manipular un conjunto de proposiciones de manera puramente formal y abstracta.
Innatismos en el gusto y el olfato
Se han realizado experimentos para conocer si las ratas son capaces de llegar de manera natural a una dieta balanceada. Se les ofrece a los animales bajo control una serie de alimentos muy variados y se lleva un registro preciso de la cantidad de cada nutriente consumido. Como es de suponer, si se acepta el carácter adaptativo de las conductas animales, las ratas, de modo completamente intuitivo, consumen los alimentos en cantidades tales que logran balancear su dieta a perfección. Con humanos también se han llevado a cabo experimentos similares y los resultados han sido muy parecidos. Sería difícil imaginar la supervivencia de una especie que no tuviera programado el mecanismo de balanceo dietético de manera innata. El hombre, en particular, solo en las últimas décadas, ha entendido científicamente lo que significa un nutriente y lo que es una dieta balanceada (en las culturas avanzadas tecnológicamente, claro está); el resto de su historia se las ha arreglado consumiendo lo que su estómago sabiamente le ha sugerido entre la variedad disponible en cada región.
Las futuras madres suelen tener antojos gastronómicos insólitos. Se han visto mujeres embarazadas raspando cal de las paredes y consumiéndola con deleite, o desviviéndose por una simple y poco apetitosa cáscara de huevo. En Java —se cuenta—, antiguamente las mujeres preñadas consumían con gran apetito bloques cuadrados de arcilla blanca. Se sospecha que algunos de los antojos del embarazo son respuestas automáticas a carencias dietéticas específicas creadas por la gestación. Podría deducirse de ahí que la búsqueda anormal de un nutriente muy específico puede ser la clave que nos conduzca a descubrir una deficiencia nutricional, también muy específica.
El neurosiquiatra Jacob Steiner realizó, con centenares de niños de diferentes razas, una sencilla prueba de sabores, justo después de nacer y antes de que los bebés hubieran probado la leche materna. Los bebés que recibieron agua azucarada mostraron satisfacción; ante unas gotas de solución de ácido cítrico respondieron con gestos de molestia; y cuando se les hizo probar una solución de sulfato de quinina, de sabor muy amargo, los bebés manifestaron desagrado y rechazaron con energía las gotas suministradas. Dado que los niños sometidos a la prueba no habían tenido tiempo de recibir ninguna influencia cultural, esta experiencia nos demuestra que tanto los gestos de agrado o desagrado, como las decisiones de aceptación o rechazo a los alimentos, son conductas innatas (criterios gustativos preprogramados) a partir de las cuales se construye el rico mundo gastronómico del adulto.
Nadie discute el enorme peso que tiene el factor cultural en la apreciación de los olores. Esto nos puede inducir a pensar equivocadamente y, de hecho, son no pocas las personas que así lo sostienen: es decir, que en el aspecto olfativo lo agradable o desagradable es una cuestión cultural completamente relativa y arbitraria. Basta que nos habituemos a un olor que en nuestra cultura sea tenido por agradable —dicen los que así piensan— y terminaremos considerándolo agradable; algo similar, se espera, ocurriría con lo desagradable.
Existe realmente cierta relatividad en la apreciación de los olores, fácil además de probar en el laboratorio, pero tiene su rango de validez bien determinado y de ninguna manera es ilimitado ni por completo arbitrario. Lo cultural puede inclinarnos por el olor del pino o por el de la lavanda, puede hacernos preferir el del jazmín al de la rosa e, inclusive, puede hacernos tolerable, y hasta agradable a veces, el olor de los mariscos o del pescado seco (los pueblos pescadores se acostumbran a estos olores y terminan sintiéndolos agradables, o neutros, por lo menos). Pero ¿podrá lograrse, manipulando convenientemente las variables culturales normales, que un ser humano prefiera el olor de la carne en avanzado estado de descomposición al perfume de las rosas? ¿Será posible enseñarle a un niño normal a percibir como aroma agradable el olor de los huevos podridos o el de los excrementos humanos? Es difícil que las respuestas correctas sean las afirmativas. De todo el mundo es bien conocido el universal y enorme desagrado y repugnancia que nos producen los excrementos humanos, para no mencionar los del perro.
El profesor Steiner, después de la prueba de los sabores, realizó un experimento complementario: sometió a los mismos bebés recién nacidos a una prueba olfativa y encontró que los criterios para clasificar los olores en agradables y desagradables, fragantes o fétidos, ya están preformados al nacer, lo que concuerda perfectamente con las teorías del olor. Se han hecho varios intentos para explicar la forma como percibimos el olor, todos ellos basados en la existencia de sensores olfativos específicos para determinadas clases de estímulos químicos, especies de “olores fundamentales”. Una de las teorías más aceptadas, propuesta por el sicólogo J. E. Amoore (Day, 1977), admite la existencia de un “arco iris aromático” con siete olores básicos, en correspondencia con siete clases de sensores olfativos, localizados en las fosas nasales y que funcionan selectivamente de acuerdo con las propiedades estereoquímicas (tamaño y forma de las moléculas) de las diferentes sustancias olorosas. Entre los siete olores básicos se encuentran el perfume de las flores, el olor de la menta y el olor a podrido. Debe añadirse que en las otras teorías propuestas siempre aparecen como básicos el olor fragante de las flores y el apestoso o nauseabundo de los productos orgánicos en descomposición.
El olor a tostado produce gran placer, mientras que el olor a quemado —para no hablar del humo— dispara de inmediato nuestras alarmas —y las de multitud de animales— y nos dispone a buscar la causa o a salir huyendo. Con muchos animales coincidimos en la apreciación de los malos olores, como si hubiera olores universalmente desagradables. La mofeta o zorrillo se caracteriza por el olor fétido de una sustancia que procede de sus glándulas anales y que expele cuando se siente amenazada. Algunas especies giran su espalda, elevan sus colas y disparan la sustancia olorosa a distancias de entre dos y tres metros. Es tal el desagrado que produce el olor de las sustancias pestilentes de las mofetas, para todos sus enemigos, incluidos los humanos, que con eso les basta para no ser atacadas. Una defensa similar la utiliza el milpiés Julus terrestris, animal que exuda una sustancia maloliente para el olfato humano y también para el de sus enemigos naturales más frecuentes, por lo cual le sirve de eficaz defensa contra ellos.
Puede encontrarse una razón adaptativa para explicar la no relatividad ilimitada de lo olfativo. Sabemos que el consumo de productos descompuestos o contaminados con excrementos conduce con bastante frecuencia a resultados fatales, aun en pleno siglo xxi, cuando contamos con recursos médicos tan avanzados. Recordemos que, para el cólera, las aguas y los alcantarillados hacen el papel de intermediarios. Al aumentar la virulencia, la diarrea aumenta, y así aumenta también la propagación por intermedio de las aguas negras. Tampoco olvidemos que el virus del ébola se transmite a través de los fluidos corporales y los excrementos de una persona infectada. Como sucede con otras fiebres hemorrágicas, las víctimas suelen sufrir sangrados masivos, por lo regular letales. No nos extrañe, entonces, la repugnancia natural —universal humano ya comentado— a todas las sustancias que emanan del organismo: excrementos, orina, flema, pus...
El olor de los huevos podridos y el de la carne en descomposición produce en todos los humanos normales un rechazo inapelable, con total independencia de las experiencias culturales. Steven Pinker (1997) hace una observación interesante: como el olor desagradable de la carne podrida se debe a sustancias producidas por las bacterias que descomponen las proteínas, y esas olorosas sustancias no tienen para ellas ninguna utilidad aparente, salvo hacer la carne tóxica e incomible, es posible que los maquiavélicos microorganismos se hayan metido en semejante tarea solo con el fin de desanimar a los competidores carroñeros. Sin embargo, en la carrera armamentista, que está implícita en tantos casos de coevolución, algunos carroñeros aprendieron a hacer caso omiso de las sustancias malolientes y a la vez aprendieron a defenderse de las toxinas y de las bacterias dañinas por medio de estómagos muy ácidos. El hombre y algunos animales carnívoros no alcanzaron a dar ese liberador paso evolutivo. El hecho real es que los humanos no tenemos defensas naturales que nos permitan consumir la carne descompuesta, ni defensas olfativas para soportar su hedor. Prueba fehaciente de la fragilidad de nuestro aparato digestivo es que a menudo, y a pesar del avanzado conocimiento científico que tenemos y de los equipos para la conservación de alimentos, se registran historias de personas intoxicadas por ingerir productos descompuestos o contaminados.
El hombre, por lo aleatorio de la evolución y, tal vez, por no haber dependido por completo de una dieta proteínica pura, siguió una ruta evolutiva diferente de la de los carroñeros: modificó el cerebro, su parte más versátil y adaptable (más exactamente, su sistema límbico), y creó patrones internos innatos, tanto gustativos como olfativos, por medio de los cuales se pudieran clasificar los olores, fácil y rápidamente, en apetitosos o fragantes —en un extremo del espectro— y en pestilentes o repugnantes —en el otro—, e hizo que esta clasificación se correspondiera aproximadamente con lo bueno o malo para la salud de los alimentos disponibles. Destaquemos que el olfato y el gusto trabajan de forma mancomunada: si se pierde el olfato el gusto se reduce a su mínima expresión, como nos ocurre cuando estamos acatarrados.
En épocas primitivas, la tecnología de alimentos fue con seguridad muy deficiente. No se disponía de equipos ni se conocían procedimientos para la conservación de productos orgánicos perecederos. El hombre anterior al fuego no disponía de esa eficiente manera de esterilizar lo que se iba a comer, carencia que lo acompañó por muchísimos milenios. En repetidas ocasiones, el cazador primitivo acumuló más carne de la que podía consumir inmediatamente, y al no saberla preservar, con tristeza e impotencia la vio descomponerse. Cuando, acosado por el hambre, pretendió comerla, la selección natural comenzó a actuar: el problema que había de por medio era crear un rechazo tan grande por las cosas descompuestas que destruyera el apetito y superara las tremendas presiones creadas por el hambre. La diferencia entre comer un pedazo descompuesto o rechazarlo naturalmente significó la diferencia entre la vida y la muerte (todavía ahora puede significar lo mismo). Aquellos que nacieron sin el sentido del olfato sintonizado para producir una invencible sensación de asco y desagrado frente a lo putrefacto, terminaron muy pronto y tristemente sus días, víctimas de infecciones estomacales, antes de alcanzar a legarnos esos tolerantes genes de indiferencia olfativa ante lo nauseabundo.
El olfato es la antesala del gusto y su estratégica posición geográfica le asigna el papel de celador permanente. Debe, además, anticiparse a la acción de comer: cuando un alimento se encuentra en avanzado estado de descomposición, un solo bocado puede resultar fatal; por tanto, es adaptativo actuar a tiempo y producir un rechazo insobornable. Por supuesto que el sentido del gusto obra como refuerzo posterior para aumentar el rechazo, y también actúa si el primero falla a causa de alguna enfermedad nasal. Ahora bien, si los dos anteriores fallan, el reflejo del vómito actúa de inmediato para protegernos; en caso contrario, contamos con una salida de emergencia: la incómoda diarrea. Los mecanismos de defensa olfativa tienen que ser inmunes a todo tratamiento cultural; es vital que así sea. Más aún, los controles olfativos y gustativos deben aparecer muy temprano en la vida, bastante antes de que lo cultural haya tenido tiempo de tomar el comando.
Por tales motivos, la capacidad para clasificar los olores en agradables y desagradables, en aromáticos y apestosos, debe ser anterior a toda experiencia del sujeto. Especie de a priori olfativo, absolutamente sordo frente a los intentos culturales en su contra, prácticamente inmodificable. Nos encontramos de nuevo con los aciertos de la evolución: una perfecta adecuación de los a priori olfativos al estado de los alimentos que se van a consumir. Nos huelen apetitosos los alimentos frescos y nos atrae el agua sin contaminar; nos parecen nauseabundos y desagradables en grado sumo los que están descompuestos o contaminados.
El olfato a veces es eximido de su responsabilidad de controlar lo que habremos de comer y es remplazado por la vista: una cucaracha caminando sobre la comida que vamos a consumir, una mosca verde participando del festín o un pelo —señal de desaseo en la preparación— bastan a veces para que el apetito se esfume. Sentimos también rechazo natural por cierta clase de alimentos, las vísceras entre ellos. Se conjetura que esto se debe a que aquellas son portadoras, muchas veces, de agentes patógenos. Pero es un rechazo que puede vencerse con cierta facilidad y esas partes desagradables se pueden convertir en manjares apetitosos, si se las prepara con especial esmero, poniendo mucho cuidado en la cocción, a fin de eliminar todo microorganismo presente.
Algo misterioso y no explicado todavía es el hecho de que nuestros receptores olfativos estén sintonizados con las fragancias de forma similar a como lo están en la mayoría de los insectos y aves polinizadoras. Los olores de las flores que a ellos los atraen —y tal vez con ese fin producen las plantas sus elaborados perfumes—, nuestro cerebro los interpreta también como agradables fragancias (la mayoría de los aceites utilizados en perfumería son extraídos de las flores). Los machos de algunas razas de abejas de Centro y Suramérica se impregnan el cuerpo con una mezcla de esencias que ellos mismos eligen entre las flores de la región, y cubiertos de esa manera se presentan ante las hembras. Aquellos que tengan “mejor gusto” o estén “mejor perfumados”, a criterio de las hembras, lograrán mayor número de apareamientos. Tenemos que reconocer humildemente que, en el uso de perfumes, como técnica de conquista sexual, los insectos se nos anticiparon varios millones de años.
Otro universal humano bien conocido es la tolerancia al olor de los excrementos de los animales herbívoros. Es común que el hombre los maneje con sus manos, gracias a sus virtudes fertilizantes, sin dar señales especiales de asco. Con lo anterior se prueba que nuestra constitución genética nos predispone de manera natural a juzgar como agradables, neutros o desagradables ciertos olores particulares, y se prueba también que los criterios por medio de los cuales juzgamos y organizamos el mundo olfativo no son completamente arbitrarios: forman parte indestructible de nuestro diseño natural. Son parte de los universales humanos.
Juego e imitación
La mente del niño es demasiado joven para tener pasado y demasiado inmadura para tener futuro. El niño vive ocupado y preocupado solo en el juego, que es todo presente, aunque su finalidad sea futura. Vive, como el resto de los animales, únicamente para el aquí y el ahora. Por contraste, al adulto le preocupa fundamentalmente su futuro. Y el viejo vive solo de su pasado. Por eso los mahometanos dicen que la vejez comienza cuando los recuerdos son más importantes que las esperanzas.
Es bien conocida por todos la necesidad permanente de jugar que acompaña a todos los niños normales del mundo y que se sobrepone muchísimas veces al esfuerzo contrario de algunos padres anticuados, que confunden juego con travesuras. Padres que ignoran, lo mismo que el niño, la importancia adaptativa del juego; o, equivalentemente, la importancia que este tiene para la adquisición de destrezas y para el normal desarrollo físico y síquico de los infantes. En realidad, el juego es una eficiente manera de perder el tiempo para ganar adaptación.
Puede medirse con precisión el nivel evolutivo de una especie animal por la complejidad de la conducta lúdica que exhiben sus individuos jóvenes. La vida de los insectos es muy corta, sin tiempo para aprender ni padres para enseñar. El juego, en estas especies de huérfanos sin niñez, no tendría ningún significado. Los peces, los reptiles y otras formas inferiores se caracterizan por su seriedad; todas sus acciones van dirigidas estrictamente a cumplir con las funciones vitales de alimentarse, reproducirse y descansar, sin que dediquen ni esfuerzo ni tiempo a la acción divertida de jugar. En realidad, no lo requieren: su comportamiento es muy simple, rígido y sencillo de programar con minuciosidad en el código genético, de tal suerte que el animal recién nacido puede conocer con detalle todo lo que va a necesitar en su vida adulta, bastándole únicamente un corto periodo de maduración y práctica para que se revele y consolide el paquete completo de conductas. La evolución es sabia: los individuos de esas especies pueden permanecer en completa inactividad sin mostrar la más mínima señal de aburrición, lo que representa una gran economía energética.
Para que se dé la conducta lúdica es necesario poseer un cerebro lo suficientemente complejo, dotado de una gran capacidad de aprendizaje y capaz de generar un comportamiento generalizado y versátil, además de una infancia prolongada y sin responsabilidades exigentes. Por eso, tal forma de comportamiento solo se ha observado en los vertebrados superiores. Son muy pocas las especies de aves que juegan, los cuervos entre ellas, indudablemente una de las especies aladas más inteligentes. No obstante, es al ascender por el árbol de los mamíferos cuando empezamos a encontrar de verdad la conducta lúdica, haciéndose esta cada vez más compleja y rica a medida que progresamos en la escala evolutiva y, también, a medida que la especie se hace más y más social.
Entre los primates encontramos a los reales campeones del juego. El carácter juguetón de estos animales ha constituido siempre el principal atractivo de los zoológicos. Sin embargo, el representante más eximio de todos los jugadores, y con una ventaja considerable sobre las demás especies, es el Homo sapiens. En él se da, adicionalmente, la infancia más prolongada y libre de responsabilidades de todo el reino animal, con el evidente propósito adaptativo de poder explotar al máximo el potencial de aprendizaje que va implícito en la conducta lúdica. Más aún, el hombre es la única especie en la cual esa conducta no se extingue con la pubertad. Jorge Wagensberg (1989) destaca con inteligencia la importancia del juego en el adulto:
Porque el humano no deja de jugar; se trata, probablemente, de un lance neoténico. Y no solo eso. Como el adulto ya ha aprendido todo lo esencial, el juego se libera de tener que cumplir una misión concreta y surge otra clase de juego, un juego más creativo y trascendente a largo plazo: el juego inútil, el juego absurdo, el juego para disfrutar, el tipo de juego que conduce, no a sobrevivir, sino a la creación científica y artística.
La gran ventaja adaptativa de la neotenia o infancia prolongada es la versatilidad en las conductas que proporciona al animal. Los individuos se pueden desarrollar en perfecto ajuste con el entorno particular que les corresponda, en razón de la gran maleabilidad que ofrecen los organismos jóvenes y del hecho de disponer del tiempo libre requerido por el aprendizaje, ya que en las especies neoténicas a los pequeños se los libera completamente de las responsabilidades del grupo. Entre los ajustes más destacados está la socialización: los jóvenes aprenden con fidelidad y gran facilidad las costumbres principales de su grupo, se inician en los roles correspondientes a sus respectivos sexos y aprenden a convivir con sus congéneres, cuando todavía no han llegado a la madurez.