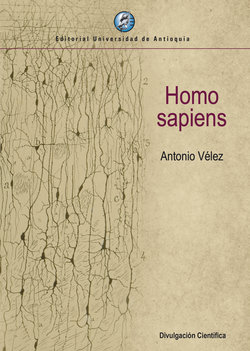Читать книгу Homo sapiens - Antonio Vélez - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1
Introducción
Aquellos que entienden al babuino aportan más a la metafísica que Locke
Charles Darwin
Para entender la naturaleza del Universo poseemos una ventaja interna oculta: somos nosotros mismos pequeñas porciones de él y llevamos la respuesta dentro de nosotros
Jacques Boivin
La historia de la creación de las especies comenzó hace cerca de cuatro mil millones de años. Nuestros antepasados de esa época eran, probablemente, simples proteínas —primeros ensayos de la vida— que comenzaban a evolucionar sometidas a los filtros del medio ambiente primigenio. Hace tres mil quinientos millones de años había ocurrido ya el milagro de la vida: los primeros seres unicelulares poblaban el medio acuático y se reproducían con envidiable eficiencia. Tres mil millones de años más tarde, nuestros antiguos parientes habían adquirido un esqueleto óseo y algunos se arrastraban con dificultad por tierra firme. Necesitaron ciento cincuenta millones de años más para convertirse en mamíferos, y otros ciento veinte millones de años para tomar el aspecto de pequeños simios. Hace apenas seis millones de años esos antepasados nuestros caminaban erguidos. Cuatro millones de años más tarde eran capaces de fabricar toscas herramientas de piedra y hueso. Un millón y medio de años más, y los encontramos utilizando el fuego y con la capacidad de comunicarse en un lenguaje primitivo, para así dar inicio al vertiginoso ascenso hacia el hombre moderno.
El Homo sapiens nació ayer. Es un producto evolutivo fresco y reciente, con escasos doscientos mil años de antigüedad, o dos mil siglos, lo que representa unas diez mil generaciones. Hace apenas un instante, catorce mil años a lo sumo, comenzó a domesticar algunos de los animales que se hallaban en su entorno, y descubrió la agricultura, momento privilegiado a partir del cual se siguieron en rápida sucesión los demás avances culturales importantes. Porque la cultura evoluciona de manera lamarckiana, esto es, transmitiendo a las generaciones futuras el acumulado de todos los hallazgos realizados en cada generación. De allí su fantástica velocidad, su crecimiento explosivo, mientras que la evolución somática y síquica continúa al lento paso darwiniano.
El hombre de hoy sigue siendo, desde la perspectiva genética, casi igual a su hermano de hace dos mil siglos, porque la evolución biológica transcurre sin afanes, pues sus segundos se miden en milenios, y las características adquiridas, aun las que se tornan inútiles, tienden a perdurar más de lo necesario. Pero el nicho ecológico humano se ha transformado por completo, tanto que, en muchos aspectos importantes, el hombre moderno se ha convertido en un gran desadaptado. Debido a esto, la inteligencia racional, logro reciente, parece muchas veces estar disociada y aun en conflicto con la parte emocional, mucho más antigua, y de esta manera es de común ocurrencia que la piel diga una cosa y el cerebro otra.
Podemos estar seguros de que el corto periodo —en términos evolutivos— que nos separa del descubrimiento de la agricultura no ha podido aportar características nuevas a nuestra dotación hereditaria, innovaciones capaces de amoldarnos a los bruscos cambios operados en el nicho que ahora ocupamos, invadido por la cultura. También podemos asegurar que nada importante de nuestra vieja dotación genética ha desaparecido por completo, pues los caminos de la evolución biológica son lentos y tortuosos: hacer y deshacer cuesta milenios. Tal vez debido a nuestro anacrónico genoma, la supervivencia de la especie, para la cual la selección natural ha venido trabajando sin fatiga por espacio de miles de millones de años, parece estar seriamente amenazada por las fuerzas que el mismo hombre ha liberado y para cuyo control no tiene la dotación ética ni el equipo intelectual apropiados.
Se intentará en este libro analizar, siempre bajo el prisma evolutivo, una amplia variedad de facetas de la naturaleza humana, sondeando evolutivamente en la búsqueda de conductas que debieron haber sido importantes para la supervivencia y reproducción de nuestros antepasados animales y que, por la lentitud misma del proceso, aún se demoran en nuestros genes. Se hablará de ventajas adaptativas que fueron y que pueden ya no ser. Se tratará de explicar la conducta humana siguiendo el principio de que toda reducción a lo biológico puro o a lo meramente cultural es un abuso, sin ningún fundamento serio.
Hablando con rigor, este trabajo no pretende ir más allá de elaborar conjeturas sobre la naturaleza humana —a veces, simples elucubraciones, como corresponde a una ciencia muy joven—, apoyadas en una rica colección de argumentos entramados de manera coherente. Pero son conjeturas que cada día se fortalecen con los hallazgos de los estudiosos modernos de la conducta humana y empiezan a transformar de manera dramática la forma como los politólogos, los economistas, los sicólogos sociales, los antropólogos y los lingüistas conciben las instituciones sociales y políticas. Sin embargo, se acepta que dichas conjeturas están sujetas a discusión y revisión, y que probablemente se modificarán una y otra vez en ese proceso sin fin, pero con límite, que llamamos “búsqueda de la verdad”. Porque, en la ciencia, la “verdad” será siempre provisional, un objeto casi desechable, en tránsito hacia conocimientos más precisos, en una evolución sin descanso. Debemos, entonces, con modestia, admitir que no pretendemos averiguar la verdad, sino “solo robarle un poco a lo desconocido”, como bien decía Carl Sagan (1985). En cuanto al grado de verosimilitud, el filósofo austriaco Karl Popper (1974) escribía: “Podemos aprender de nuestros errores, siendo así como progresa la ciencia... Las teorías científicas de la actualidad son los productos comunes de nuestros prejuicios más o menos accidentales y de la eliminación crítica del error. Bajo el estímulo de la crítica y de la eliminación de errores, su verosimilitud tenderá a aumentar”.
La antropóloga Leda Cosmides y el sicólogo John Tooby, a quienes debemos el término “sicología evolutiva”, en el importante ensayo titulado Los fundamentos sicológicos de la cultura, intentaron mirar la psiquis humana desde la perspectiva evolutiva, sintetizando lo mejor del nativismo de Noam Chomsky, la etología humana de Konrad Lorenz y la sociobiología de Edward Wilson. Tooby y Cosmides creen que el camino para entender una parte sustancial de la mente humana consiste en entender primero los fines que la selección natural utilizó en su diseño. Aceptan los autores que la evolución “causó la emergencia de la mente, la que a su vez causó el proceso sicológico conocido como aprendizaje, el cual, por último, causó la adquisición de los conocimientos y valores que conforman la cultura de una persona”.
El sicólogo David Barash (2002) cree que estamos iniciando una revolución en la biología, una nueva manera de entender por qué la gente se comporta como lo hace. “Es una revolución no violenta, que arroja luz en lugar de sangre. Pero como todas las revoluciones, esta ha sido resistida con dureza por aquellos comprometidos con lo antiguo”. Y continúa: “La sicología es a la teoría de la evolución, como la química es a la teoría atómica, o como la matemática es a la teoría de números, o como la astronomía es a la teoría gravitatoria”. Pero es difícil cambiar ideas de vieja data, endurecidas por los años. Tendremos que esperar con la paciencia de Job. Y cuando realmente entendamos la evolución, entonces y solo entonces entenderemos a los seres humanos.
William James hablaba de “instintos”, para referirse a circuitos neuronales especializados que son patrimonio común de todos los miembros de una especie y producto del camino evolutivo seguido por ella. Tomados en conjunto, esos circuitos son la base de lo que se entiende por “naturaleza humana”. Es común pensar que los otros animales son gobernados por instintos, mientras que los humanos avanzamos y somos manejados fundamentalmente por la razón. Por tal motivo, seríamos más inteligentes y flexibles que el resto del mundo vivo. James tomó el camino opuesto: argumentó que el comportamiento humano es más flexible e inteligente que el de los otros animales porque tenemos más instintos, no menos. Pero tendemos a ser ciegos ante ellos, precisamente porque trabajan con deslumbrante eficiencia, en silencio, automáticamente y sin esfuerzo consciente.
Tooby y Cosmides afirman que tenemos competencias naturales para ver, oír, hablar, escoger la pareja más apropiada, devolver favores, temer a las enfermedades, enamorarnos, iniciar un ataque, experimentar ultrajes morales… Esto es posible porque disponemos de un vasto conjunto de redes neuronales que regula dichas actividades. Tan perfecto es el funcionamiento de esta maquinaria mental que no advertimos que existe. Sufrimos de ceguera a los instintos —aseguran los dos investigadores— y, en consecuencia, los sicólogos de formación tradicional se niegan a estudiar esos interesantes mecanismos de la mente humana. Siguen ciegos a los adelantos de la ciencia del comportamiento. No saben que una aproximación evolucionista suministra lentes poderosas que corrigen la ceguera a los instintos, pues es capaz de hacer que la estructura intrincada de la mente se destaque en claro relieve.
Los sicólogos evolutivos aceptan cinco principios básicos: a) el cerebro es un sistema físico, gobernado por las leyes de la física y de la química, y sus circuitos están diseñados para generar un comportamiento que resulte en cada momento apropiado a las circunstancias del entorno; b) los circuitos neuronales fueron diseñados por la evolución para resolver los problemas que nuestros ancestros encararon con frecuencia durante su historia evolutiva; c) la consciencia es justo la punta del iceberg: la mayor parte de lo que sucede en la mente está escondida para nosotros. En consecuencia, la experiencia consciente puede conducirnos a pensar que nuestros circuitos son más simples de lo que en realidad son, así que muchos problemas considerados simples por nosotros realmente son muy complejos y requieren complicados mecanismos neuronales; d) la multitud de circuitos neuronales están especializados con el fin de resolver diferentes problemas adaptativos. Actualmente se sabe que hay circuitos especializados en reconocer objetos, causalidad física, números, el mundo biológico, creencias y motivaciones de otros individuos; para actividades como el aprendizaje social, el lenguaje y la alimentación; especializados, también, en detectar el movimiento y su dirección, juzgar distancias, analizar los colores, identificar a otros humanos o reconocer la cara de un amigo, buscar la pareja sexual y muchos otros comportamientos inconscientes. Se sabe que los infantes tienen ya un bien desarrollado sistema de lectura de mentes, y que usan el movimiento y la dirección de la mirada para inferir lo que los demás quieren; e) por último, nuestras mentes modernas pertenecen a la edad de piedra. Por eso algunas conductas innatas ya no se ajustan al mundo actual. El hombre precultural no podía apoyarse en razonamientos complicados ni consultar los pobres conocimientos de su cultura. Para sobrevivir, debía confiar en sus instintos, responder a mandatos preprogramados en su mente.
De lo anterior, se deriva que muchos mecanismos computacionales son de dominio específico: se activan en unas condiciones, no en otras. Se sabe que los mecanismos que sirven para el aprendizaje de la lengua son diferentes de aquellos usados en asuntos como la aversión a ciertos alimentos, y que ambos son a su vez diferentes de los utilizados en la adquisición de fobias a la altura o a las serpientes. Y no se trata de simples conjeturas: muchos de estos circuitos neuronales se han encontrado por medio de escanografías o gracias al estudio clínico de personas que han sufrido accidentes cerebrales.
A esos mecanismos especializados del aprendizaje les corresponden circuitos neuronales que gozan de las siguientes propiedades: a) son estructuras complejas para resolver problemas de un tipo específico; b) se dan en todas las personas normales; c) se desarrollan sin esfuerzo consciente; d) no requieren instrucción formal y se utilizan sin que nos percatemos de la lógica subyacente; y, finalmente, e) son diferentes de las habilidades generales para procesar información o comportarnos con inteligencia. En suma, poseen la marca característica que uno atribuye a los instintos.
El cerebro humano no está diseñado para aprender el cálculo infinitesimal, pero sí para algo terriblemente más difícil: aprender una lengua cuando apenas somos capaces de razonar. Aquellos que intentan tarde en la vida llevar a cabo dicho propósito saben lo arduo que es, y lo limitado del resultado final. Pero si se dispone de las bases apropiadas, una persona normal puede llegar a conocer muy bien el cálculo infinitesimal en un año de estudio, cuando diez no son suficientes para hablar con fluidez una lengua extranjera.
Estamos plagados de anacronismos. Y es lógico: nuestros ancestros pasaron el 99% de su historia evolutiva en grupos dedicados a la caza y la recolección. El Homo sapiens parece estar bien diseñado para un pasado a campo abierto, sin dueños, despoblado, en grupos de familiares o de conocidos, buscando alimentos y otros recursos, localizando las presas, persiguiéndolas, cazándolas. Por eso los mecanismos cognitivos que existen ahora, aunque sirvieron para resolver eficientemente problemas en el pasado, no necesariamente generaron comportamiento adaptativo. Aclaremos que, aunque la línea homínida evolucionó probablemente en las sabanas africanas, el ambiente evolutivo que determina la adaptación no es un lugar ni una época determinados: es el compuesto estadístico de todas las presiones selectivas que participaron a lo largo del tiempo en el diseño de una adaptación. Por eso las explicaciones que recurren a funciones adaptativas se llaman “distales” o “últimas”, pues se refieren a causas que operaron en el tiempo evolutivo.
La meta de la sicología evolucionista es descubrir el diseño de la llamada “naturaleza humana”. En ese sentido, es una aproximación a la sicología, en la cual los conocimientos de la evolución se utilizan para descubrir la estructura de la mente humana. Este nuevo enfoque formula e intenta responder las eternas preguntas sobre el hombre. ¿Es este bueno por naturaleza? ¿Están sus acciones determinadas por la razón? Si tanto la naturaleza como el ambiente modelan nuestras personalidades, ¿cuál es la contribución exacta de cada uno de ellos? ¿Tenemos libre albedrío? ¿Somos egoístas por naturaleza, o esta es una característica inducida por el ambiente? ¿Por qué preferimos ayudar a los parientes y amigos por encima de los extraños? ¿Tenemos inclinaciones incestuosas naturales y ocultas, como propone el sicoanálisis? ¿Son naturales las fobias, la venganza, el respeto de las jerarquías, la religiosidad, los temores a ciertos animales? ¿Nuestra agresividad y violencia son inducidas solo por la cultura? ¿La sexualidad femenina es igual a la masculina?
Volviendo al propósito de este libro, digamos que se escribe con la plena convicción de que no se está diciendo la última palabra y de que es realmente poco lo que sabemos con certeza. Se aceptará como premisa básica que el hombre es el resultado de un proceso evolutivo continuo, y que su diseño anatómico, fisiológico y sicológico es un logro de la evolución para resolver óptimamente los problemas de supervivencia y reproducción creados por el mosaico de nichos ecológicos ocupados, primero por las especies animales que nos antecedieron y, luego, por los prehomínidos hasta desembocar en la nuestra. Se acepta que el hombre es un elemento más de la fauna terrestre y que su origen animal es algo que no admite la menor duda; que excluir al hombre del resto de la naturaleza, como muchos pretenden, es resignarse a no comprenderlo en toda su extensión.
La selección natural se apoya en un criterio único: el de la eficacia reproductiva, y esta debe medirse de forma diferencial, esto es, respecto a la de los competidores. En evolución no solo se trata de ganar, sino de ganar más que los demás y, en ocasiones, de hacer perder a los otros. La evolución, por tal motivo, siempre estará produciendo malvados. Una forma práctica de analizarla, aunque aproximada, es por el número de apareamientos. Así, entonces, la evolución busca maximizar el número de apareamientos de un individuo y sus parientes, por encima de los demás. Esta es la clave para la solución de un problema milenario, que ha derrotado la atenta visión de tantos pensadores del pasado: la naturaleza humana tan desconcertante y en apariencia tan contradictoria. De ahí surgen las conductas nepóticas y una amplia variedad de formas de comportamiento que llevan implícito cierto interés egoísta, algunas de ellas tachadas de inmorales desde la perspectiva del alma humana, la misma que las causa.
Pero debemos entender que la búsqueda de una mayor tasa reproductiva aparece disfrazada; de ahí que casi todo el esfuerzo de este libro sea mirar a través de las caretas que encubren esa búsqueda: se trata de emociones, pulsiones, atracciones, rechazos o inclinaciones que nos llevan en ciertas direcciones y nos alejan de otras, nos incitan a preferir ciertas condiciones y a rechazar o a alejarnos de otras, apetecer ciertas acciones y sentir desgano o aun rechazo por otras, interesarnos por ciertos aprendizajes y desinteresarnos por otros.
Los disfraces que usa la búsqueda de mayor descendencia pueden ser, entre otros, la lucha por un mayor estatus, el deseo irrefrenable e ilimitado de adquirir bienes, la agresividad exagerada frente a ciertas condiciones de la vida social, la injusticia en el trato a los demás (a los otros, en el sentido biológico, a los portadores de genomas muy diferentes a los nuestros), la injusticia sexual, que pide poligamia para los míos y monogamia, o aun nulogamia, para los suyos, el acaparamiento de parejas sexuales o poligamia, la xenofobia, la envidia venenosa y la avaricia desenfrenada que, en épocas pasadas, cuando se estaba forjando la naturaleza humana se revertían en una mayor descendencia, proposición que ahora no tiene validez alguna (sin embargo, los genes no aprenden tan rápidamente y continúan guiándonos en direcciones que a la razón pura parecen equivocadas).
Un animal que se muestre perfectamente altruista, que siempre le ceda el turno a sus compañeros, que no acapare recursos vitales cuando se presenta la oportunidad, que no responda con violencia a las agresiones o a las injusticias, que no se muestre vengativo, que no se interese en el sexo, que no descanse de trabajar por el bien de sus parientes o que no se alimente en abundancia cuando las circunstancias lo propicien, no dejará descendientes o dejará muy pocos en relación con sus compañeros de grupo. En cambio, los lujuriosos, los egoístas, los altruistas con sus parientes próximos, los ventajosos, los agresivos, los maquiavélicos, los codiciosos y los avaros tenderán a dejar más descendientes y, en consecuencia, esas “virtudes-pecados”, desde la perspectiva humana, serán elegidas por la selección natural para incorporarlas en la dotación biológica de cada especie. El hombre no es ninguna excepción a lo anterior.
Debe quedar claro que el hombre no ha sido diseñado para el Cielo, sino para la Tierra. Emil Cioran es ácido: “Con la excepción de algunos casos aberrantes, el hombre no se inclina hacia el bien”. La verdad es que llevamos en el alma ángeles y demonios. Los demonios los aporta la evolución, egoísta por diseño; los ángeles, la cultura —algunas veces, para ser rigurosos—, prestos a corregir o controlar los impulsos de los primeros. Gracias al ejemplo, a la enseñanza directa y al efecto cultural, algunos hombres logran controlar esos malos genes y comportarse con normas morales “civilizadas”. Este diseño del hombre, en apariencia absurdo, ha confundido a los grandes filósofos de todas las épocas. Solo ahora, muy recientemente, se ha comenzado a entender la naturaleza humana, gracias a unos pocos pensadores que se han inspirado, con la teoría de la evolución como telón de fondo, en el comportamiento animal. Se han explicado, así, las contradicciones y rarezas de la condición humana; sin embargo, aún quedan muchísimos estudiosos del hombre que no aceptan estas ideas y siguen pensando que somos la excepción a la regla rígida de la selección natural: piensan en un hombre perfectamente moldeable por las fuerzas de la cultura, en el hombre bueno del filósofo Jean-Jacques Rousseau, pervertido por su ambiente; piensan, de igual forma, en una mente en blanco al nacer para que el medio escriba en ella y a su amaño todo lo que el sistema educativo proponga.
Si se entiende lo anterior, se comienza a entender la historia del hombre, sus contradicciones, sus virtudes y pecados, su naturaleza, y se comienza a entender por qué han fallado aquellos intentos de agrupar a los hombres bajo sistemas religiosos, sociales y económicos que han partido de los supuestos —falsos— de que la naturaleza humana es algo que se puede moldear a voluntad, libre de componentes innatos resistentes al cambio.
En ningún momento se olvidará que todo hombre es el producto final de dos clases de aprendizaje: el filogenético, realizado por la especie en su largo devenir evolutivo, y el individual o biográfico, generado durante el cortísimo intervalo de tiempo vivido por el individuo. El primero se distingue del segundo en que lo aprendido no se puede olvidar —palabras de Lorenz—, o es casi imposible lograr dicho propósito. Esto significa que el hombre está sometido a dos comandos: el irracional o inconsciente, escrito en el programa genético antes de su nacimiento, y el racional o consciente, escrito después del nacimiento por todas sus experiencias culturales. Pero el control racional, que todos esperamos sea el comandante en jefe de las acciones, cuesta decirlo, cede la batuta al irracional o emotivo en gran parte de nuestras decisiones.
Por eso el hombre es paradójico: mientras un yo impulsa al fraude, el otro lo rechaza. A veces, muy pocas, gana el segundo, y en eso consiste ser civilizado. No obstante evidencias abrumadoras, presentamos una rara oposición a aceptar la existencia de comandos poderosos y distintos a los generados racionalmente, pues treinta y más siglos oyendo los argumentos de filósofos, políticos y reformadores religiosos nos han bloqueado los caminos del entendimiento. Es un deber del hombre civilizado, entonces, cambiar por completo la concepción, muy halagadora por cierto, que tiene de sí mismo.
Steven Pinker asegura que el descubrimiento más importante de la sicología es muy reciente y consiste en destacar la gran importancia de los genes en la determinación de la personalidad humana, mucho más que los factores culturales. Porque se ha demostrado, con todo rigor, gracias al estudio comparado de parejas de mellizos idénticos, mellizos fraternos, hermanos corrientes y hermanos de adopción, que los factores genéticos llevan el mayor peso en la determinación de la personalidad; es decir, que no debemos decir “Dime con quién andas y te diré quién eres”, sino “Dime quién eres y te diré con quién andas”. Asimismo, se ha encontrado en dichos estudios que existen otros factores difíciles de precisar, aleatorios por el momento, tan importantes como los genéticos. Es bien importante el punto que Pinker destaca, pero parece más correcto decir que el descubrimiento cumbre de la sicología es utilizar el prisma evolutivo para mirar a través de él la psiquis humana. Sin esta mirada, todo intento por entender a los hombres terminará en el más completo fracaso.
No se hablará en este libro de “natura o cultura”, sino más bien de “natura y cultura”. Es falso decir que el hombre “nace”, y es igualmente falso decir que “se hace”. El hombre “nace” y “se hace”. Esta será la posición que se intentará defender aquí. El autor cree con firmeza que aquellos que miran al hombre únicamente como a un hijo de su medio cultural, o que lo miran como un ser puramente biológico, solo lograrán averiguar una parte de la verdad, y una parte de la verdad, escribía con sabiduría el filósofo inglés Bertrand Russell, es muchas veces una gran mentira.
Reconozcamos que la opinión predominante de los profesionales de las ciencias sociales y humanas, aún en este momento de gran desarrollo científico, comenzando el tercer milenio, se adhiere al dogma que afirma que el comportamiento humano es casi todo un producto de la cultura, el aprendizaje y la tradición social. Parte de la oposición se debe a un mal entendimiento de la evolución de las especies, sus criterios y sus consecuencias, así que cuando los opositores se refieren a dichos temas, muestran de inmediato sus fallas. Parafraseando a Winston Churchill, nunca tantos han dicho tanto sobre algo que entienden tan poco.
Para infortunio del avance de las ciencias humanas, hay una verdadera aversión a las explicaciones biológicas (o “reduccionistas”, como se las llama despectivamente). Los ataques más virulentos a la “intromisión” de lo biológico en la conducta humana han provenido de intelectuales de varios campos: sicoanalistas, conductistas, marxistas, religiosos, humanistas y feministas. Todos ellos han sentido una antipatía natural por el innatismo, en total desacuerdo con los descubrimientos realizados en las tres últimas décadas; como están petrificados en sus viejas ideas, nada se puede hacer. Se las llevarán a la tumba.
Contra el uso de ideas evolucionistas en la conducta humana están los defensores del llamado “modelo social estándar”, una fusión de ideas tomadas de la antropología y la sicología. El modelo supone que mientras los animales son controlados rígidamente por su biología, los humanos lo somos por nuestra cultura, que consiste en un conjunto autónomo de valores, los cuales, libres de restricciones biológicas, pueden variar de manera arbitraria y sin límites de una comunidad a otra. El modelo supone también que los niños nacen con apenas ciertos reflejos y la habilidad de aprender (pero un tipo de aprendizaje abierto a todos los propósitos y usado en todos los dominios del conocimiento, sin sesgos especiales). Los niños, para los defensores del modelo Ford T, 1920, aprenden su cultura a través del adoctrinamiento, las recompensas y los castigos, y por imitación o inducción, copiando a sus mayores. Según el modelo social, la cultura se extiende por la comunidad como una enfermedad contagiosa, de persona a persona, y el vector encargado del contagio es el lenguaje.
Argumentan aquellos soñadores que el animal humano se ha liberado de la esclavitud de los instintos y actúa en gran medida siguiendo las normas impuestas por su cultura. Para muchos de los “sesudos” pensadores actuales, el estudio biológico de las características sicológicas humanas innatas no es solo carente de interés, sino incluso absurdo. Así, en una reseña bibliográfica, el sociólogo Alan Wolfe escribía: “La biologización del ser humano no es solo mal humanismo sino también mala ciencia”. Y la defensa de estas ideas se hace con inusitada agresividad, un hecho que puede predecirse desde la misma perspectiva biológica de la naturaleza humana que ellos niegan.
Los estudiosos del enfoque evolutivo de la naturaleza humana se han encontrado exactamente con el mismo rechazo que padecieron Copérnico y Darwin, pues a los seres humanos nos disgusta sobremanera que nos desplacen del centro del universo. El solo hecho de intentar estudiar la conducta humana a la par de la de los otros animales se toma como un insulto, así como fue un insulto aceptar que la Tierra era solo uno, y no el más grande, entre varios planetas del sistema solar.
Reconozcamos que parte de la oposición al estudio evolutivo de la conducta del hombre surge del temor a que los genes, ellos solos, determinen lo humano, es decir, el temor al desprestigiado determinismo genético. Se trata de un gran error, fruto de una mala comprensión de la forma como actúan los genes en el comportamiento. Konrad Lorenz (1986) no comulga con esos críticos:
A la luz de la teoría evolutiva darwiniana, la tesis de que los humanos están más allá de la biología nunca pareció muy verosímil. Sugiero que ahora ha llegado el momento de abandonarla definitivamente. La acción y el pensamiento humanos están formados y estructurados por factores biológicos. La selección natural y las ventajas adaptativas llegan hasta el núcleo central de nuestro ser.
En otro libro, escrito en compañía de su colega Niko Tinbergen (1986), Lorenz dice: “El hecho de ignorar las cuestiones del valor de la supervivencia y la evolución —como hacen, por ejemplo, la mayoría de los sicólogos— no solo revela miopía, sino que hace imposible llegar a una comprensión de los problemas del comportamiento”.
Cuando se habla de una característica humana, de ninguna manera se está suponiendo que todos los hombres la posean en grado sumo. Si se afirma que el hombre es egoísta, no significa esto que todos seamos egoístas consumados. El egoísmo y todos los pecados y las flaquezas humanas vienen en todas las tallas, desde la pequeña, “s”, hasta la extra grande, “xl”. La variabilidad es amplia, pero la mayoría somos “m”. En todos los rasgos humanos encontramos “enanos” y “gigantes”: idiotas y genios, feos y bonitos, bobos y “vivos”, ateos radicales y creyentes fanáticos, personas sin dedos y otros con dedos supernumerarios; personas con su provisión normal de treinta y dos dientes y otras, o aun grupos étnicos enteros, como los mongoles, con solo veintiocho (generalmente no aparecen las cordales); razas, como las nórdicas de Europa, con alta tolerancia a la ingestión de la leche, o baja tolerancia a ella (como es el caso de la mayoría de los chinos), o prácticamente nula tolerancia (como ocurre con los esquimales y polinesios).
Casi todos los rasgos humanos importantes muestran una variabilidad que se deja representar muy bien por la “distribución normal” o “campana de Gauss” (figura 1.1). El área de la curva —en porcentaje—, comprendida entre menos una desviación estándar y más una desviación, es de 68,3%, y corresponde a lo que llamamos “normal”. El área de las dos colas situadas por fuera de tres desviaciones, esto es, el porcentaje de casos extremos, los muy raros, es de solo el 0,3% de la población. En un rango cualquiera, alejarse de la media una desviación estándar se considera una desviación “grande”; dos desviaciones, “muy grande”, y tres, “enorme”.
Figura 1.1 La distribución normal o campana de Gauss
La mayoría de los humanos, los llamados “normales”, los hombres sin atributos notables, los del montón, hacemos bulto en la parte central; otros, muy pocos (menos del 0,3%), los santos y los demonios, en las dos colas. Cuando, por ejemplo, la moralidad de un individuo cae en el extremo “malo”, sus pecados, hipertrofiados, ya no son adaptativos ni atractivos. Y no solo son perjudiciales para el grupo, sino también para el propio individuo, por lo que la selección natural tiende a eliminar su mala semilla.
Figura 2.0 Charles Darwin, padre de la teoría de la evolución